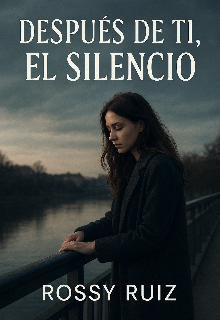Después de Ti, el Silencio
CAPÍTULO 8 — Cuando el Alma Se Quiebra
El sonido del timbre del hospital era agudo, casi insoportable, como si quisiera atravesar los huesos de Lucía. Cada vez que sonaba, un pedazo más de su calma se desprendía, cayendo al suelo junto a todo lo que le quedaba de control emocional. Ese edificio blanco y frío le había arrancado más de lo que cualquier otra cosa en su vida: el aliento de Marcos, sus últimos segundos, su última palabra—y ahora, cada pared parecía recordárselo.
Esa mañana había decidido volver allí por primera vez desde el accidente. No porque quisiera, sino porque necesitaba recoger algunos documentos que le habían pedido para avanzar con el seguro. Le temblaban las manos mientras subía por el ascensor, un lugar demasiado pequeño, demasiado silencioso, demasiado lleno de recuerdos.
Cuando las puertas se abrieron en el piso correcto, el olor a desinfectante la recibió como un golpe. Todo seguía igual: los pasillos blancos, el eco de pasos lejanos, las voces de enfermeras, los carros metálicos. Igual que cuando lo trajeron. Igual que cuando lo perdió.
Lucía caminó despacio, como si buscara evitar que el suelo se desmoronara bajo sus pies. El mostrador de recepción estaba ocupado por una mujer distinta a la que la atendió aquel día, pero aun así su corazón se aceleró.
—Buenos días… —intentó saludar, pero la voz se le rompió a la mitad.
—¿En qué puedo ayudarla? —preguntó la recepcionista con amabilidad.
Lucía respiró hondo, clavando las uñas en su palma para obligarse a mantener el control.
—Vengo… vengo a retirar unos documentos. Están a nombre de Marcos Álvarez.
El nombre flotó en el aire como un fantasma. La recepcionista abrió la computadora, tecleó rápidamente y asintió.
—Claro, un momento. Debe esperar aquí.
Mientras la mujer se retiraba a buscar los papeles, Lucía se dejó caer en una de las sillas de espera. Intentó no mirar al fondo del pasillo, pero sus ojos se deslizaron solos hasta la puerta que reconocería incluso con los ojos cerrados. La sala de urgencias. El lugar donde lo vio por última vez, cubierto de sangre y silencio.
El dolor regresó con tanta fuerza que tuvo que apoyarse hacia adelante y llevarse una mano al pecho. No importaba cuánto tiempo pasara: el duelo seguía siendo un animal salvaje intentando desgarrarla desde adentro.
—Lucía.
Una voz suave, masculina, la sobresaltó. Al levantar la mirada, vio una cara conocida: El doctor Herrera, uno de los médicos que la atendieron aquel día. Él también la reconoció. Era imposible no hacerlo; pocas miradas se clavan así en la memoria.
—Doct… —su garganta se cerró—. Hola.
Él se sentó a su lado sin invadir su espacio, como si entendiera que cada centímetro alrededor de Lucía era frágil.
—No esperaba verla por aquí —dijo él, sin juicio, solo empatía.
—Yo tampoco —respondió ella, con una sonrisa que se quebró de inmediato.
El doctor Herrera bajó la mirada un segundo, como si sopesara sus palabras. Luego habló con sinceridad.
—Lamento no haber podido hacer más.
Lucía sintió un nudo en la garganta, pero esa vez no huyó del dolor. Lo dejó pasar, como una ola inevitable.
—Sé que hicieron todo lo que pudieron —murmuró—. Y… y también sé que no puedo seguir culpando a nadie. Ni a ustedes ni a mí misma.
Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se derramaron. Ya había llorado un océano entero. Ahora solo quedaba esa humedad que quemaba sin caer.
El doctor la observó con un gesto respetuoso.
—Perder a alguien así… nunca es un proceso lineal. Si alguna vez necesita hablar con alguien, puedo recomendarle un buen terapeuta especializado en duelo.
Lucía asintió débilmente. No sabía si quería ayuda, pero sabía que la necesitaba.
La recepcionista regresó justo en ese instante, con un sobre marrón en la mano.
—Aquí tiene, señorita.
Lucía lo tomó con dedos temblorosos. Era liviano, demasiado liviano para contener algo tan pesado como los últimos registros de la vida de Marcos.
—Gracias —dijo apenas.
Al levantarse, el doctor le ofreció una pequeña sonrisa.
—Cuídese, Lucía. Y recuerde: no está sola, aunque así se sienta.
Ella tragó saliva.
—Gracias, doctor.
Salió del hospital con pasos rápidos, casi desesperados por escapar. Cuando llegó a su auto, se apoyó contra la puerta y respiró hondo, como si el aire estuviera atorado desde hacía meses. Abrió el sobre. Papeles fríos, sellados, impersonales. Informes. Fechas. Palabras técnicas que describían lo indescriptible.
Pero entre los documentos cayó un pequeño papel arrugado. No era parte del expediente. Lo reconoció de inmediato.
La nota que él llevaba en el bolsillo el día del accidente.
Una nota que la policía le devolvió, pero que ella nunca había tenido fuerzas para leer. Hasta ahora.
Con manos temblorosas, la abrió.
La letra de Marcos, apresurada pero clara:
“Si hoy llegas antes que yo, guarda el café caliente. Te amo más de lo que sé decir.”
Lucía dejó caer la cabeza sobre el volante. El llanto que había intentado contener durante todo el día finalmente se liberó, silencioso pero devastador.
Ese pedazo de papel, tan simple, tan cotidiano, se convirtió en la daga más afilada y a la vez en el abrazo más tierno.
Era un recordatorio de lo que perdió… y de lo que aún debía sanar.
Porque después de él, sí: había silencio.
Pero tal vez, muy lentamente, ese silencio estaba comenzando a romperse.