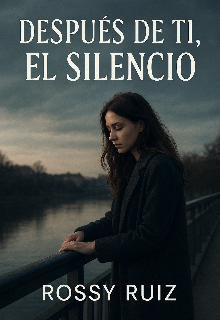Después de Ti, el Silencio
CAPÍTULO 10 — Verdades Que Nunca Llegaron
El camino de regreso a casa fue una mezcla de ansiedad y confusión. La llamada de Alejandro había revuelto algo profundo dentro de Lucía, algo que creía dormido después de tantas semanas intentando recomponer sus pedazos. Mientras manejaba, las palabras del joven resonaban en su mente:
“Es sobre Marcos.”
Pensó en llamarlo de vuelta. Pensó en ignorarlo. Pensó en llorar. Pero no hizo ninguna de las tres cosas. Simplemente siguió conduciendo, dejando que el silencio llenara los espacios que él había dejado con su voz temblorosa.
Al llegar a su apartamento, dejó el teléfono sobre la mesa y se desplomó en el sofá. Se quedó mirando el techo, intentando organizar una mente que parecía un torbellino.
¿Qué podía necesitar él?
¿Y por qué ahora?
Alejandro siempre había sido distante, incluso antes del accidente. Marcos le contaba cosas de su hermano, y la mayoría eran preocupaciones: que no estudiaba, que evitaba a la familia, que siempre estaba metido en problemas menores, que no tenía rumbo. Lucía lo había visto pocas veces, siempre con esa mirada perdida de quien carga algo más grande que sus hombros.
Suspiró.
No quería volver a abrir heridas.
No quería recibir más noticias.
Pero tampoco podía ignorar la intriga que la carcomía.
El sonido del timbre de su apartamento la hizo sobresaltarse.
Se levantó lentamente. No esperaba a nadie.
Cuando miró por la mirilla, sintió que el pecho se le cerraba.
Alejandro.
Más alto de lo que recordaba, más delgado, más pálido. Tenía ojeras profundas y el cabello revuelto. Parecía haber corrido hasta allí.
Lucía dudó unos segundos antes de abrir, pero finalmente giró la perilla.
—Hola… —murmuró él, con una voz que parecía pedirse permiso para existir.
—Pasa —dijo ella, retrocediendo un poco—. Te ves… ¿todo bien?
Él entró con la timidez de alguien que no sabía si merecía estar allí. Se quedó de pie, sin saber dónde colocar las manos.
—Perdón por venir sin avisar —dijo, bajando la mirada—. No sabía si iba a tener el valor de hacerlo si esperaba más.
Lucía sintió una punzada de preocupación.
—Siéntate, por favor.
Alejandro obedeció, pero con movimientos tensos. Se notaba que estaba nervioso. Demasiado.
—¿Qué querías decirme? —preguntó ella suavemente.
Él inhaló hondo, como si las palabras fueran espinas.
—Lucía… hay algo que necesito que sepas sobre Marcos. Algo que… que él quería decirte antes de… —su voz se quebró.
Lucía sintió que su piel se erizaba.
—¿De qué hablas?
Alejandro pasó una mano temblorosa por su rostro.
—Él… me llamó esa tarde. Unas horas antes del accidente.
El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Nadie le había mencionado esa llamada. Marcos no había dicho nada al respecto.
—¿Te llamó? —su voz salió más alta de lo que esperaba—. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Alejandro apretó las manos hasta dejar los nudillos blancos.
—Discutimos —confesó—. Fue una discusión fea. Por culpa mía. Yo… yo estaba metido en líos otra vez. Y él quería ayudarme.
Lucía sintió un nudo en la garganta, pero no habló. Lo dejó continuar.
—Marcos me dijo que iba a contarte algo importante. Que… que ya no quería guardar más secretos contigo. Que esa noche hablaría contigo sin falta.
Lucía sintió un golpe en el estómago.
Un secreto.
¿De qué?
—Alejandro —susurró, temblando—, ¿qué era ese secreto?
Él levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de culpa, de vergüenza, de un dolor que parecía arrastrar desde hacía tiempo.
—Marcos estaba planeando algo grande, pero… también tenía miedo —dijo—. No porque fuera malo, sino porque… podía cambiarlo todo entre ustedes.
Lucía sintió cómo las manos se le helaban.
—Dime qué era —pidió, casi rogando.
Alejandro tragó saliva.
—Marcos… quería pedirte que te mudaras con él. Quería... empezar una vida juntos. Había comprado un par de boletos para un viaje sorpresa. Pero primero… primero quería decirte algo que había guardado por meses.
Lucía sintió que el mundo giraba a su alrededor.
—Alejandro —murmuró—, ¿qué fue lo que guardó?
Él cerró los ojos, como si soltar esas palabras fuera lo que más le dolía.
—Tenía miedo de contártelo. Porque pensaba que… que podrías enojarte. O decepcionarte.
Lucía sintió el estómago retorcerse.
—¿Qué era?
Alejandro al fin la miró directamente.
—Yo… yo me metí en una deuda grande con gente peligrosa —confesó, con voz apagada—. Y Marcos… pagó por mí.
Lucía se quedó helada.
No supo si el dolor era por el secreto, por el riesgo, o por imaginarlo intentando cargar con el problema de su hermano sin decirle nada.
Alejandro continuó:
—Él no quería que tú te enteraras. No porque no confiara en ti, sino porque… siempre quiso protegerte. De todo. Incluso de mí.
Lucía se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
—Alejandro… —susurró.
Él rompió. Como si las palabras que guardaba fueran demasiado pesadas.
—Y lo peor… —sollozó—, es que la última vez que hablé con él, yo… yo lo insulté. Le dije que no quería su ayuda. Le colgué. Y horas después… —las lágrimas cayeron—, pasó lo del accidente.
Lucía sintió que el corazón se le partía en dos.
Quiso enojarse. Quiso culparlo. Pero una parte de ella también sabía que Marcos era así: impulsivo, generoso, terco, capaz de darlo todo por quienes amaba.
Alejandro se cubrió el rostro con las manos.
—Te juro que si hubiera sabido… si hubiera imaginado… —sus palabras se ahogaron en llanto.
Lucía sintió algo muy extraño: compasión. Alegría amarga. Dolor compartido.
Se acercó lentamente y se sentó frente a él.
—Alejandro… —susurró—, Marcos te amaba. Y si te ayudó, fue porque quiso. No porque tú lo obligaras.
Él negó con la cabeza, roto.
—Pero nunca pude pedirle perdón…