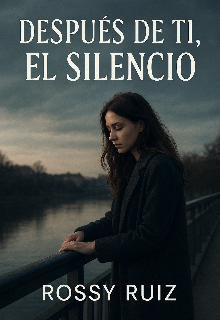Después de Ti, el Silencio
CAPITULO 14 — Un Latido Inesperado
Los días que siguieron fueron distintos.
No más fáciles, no más ligeros… pero sí distintos.
Amara comenzó a notar pequeñas grietas en su propio silencio.
Grietas por donde se colaban momentos inesperados de calma: una risa breve mientras veía un video, una conversación rápida con un vecino, el sonido del café goteando por la mañana.
Pequeñas cosas.
Pero eran señales.
Se obligaba cada día a salir un poco, aunque fuera solo a caminar una cuadra.
A veces regresaba llorando.
A veces regresaba respirando mejor.
Así era el duelo: un vaivén impredecible.
Una tarde, mientras acomodaba su cuaderno con la carta de Luciano, una idea tomó forma en su mente: volver a escribir.
Antes del dolor, antes de perderse, ella escribía pequeños relatos que nunca le mostró a nadie.
Luciano los leía a escondidas cuando los encontraba en su bolso y luego se declaraba su “fan número uno”.
Tal vez escribir podía ayudarla ahora.
Se sentó en su escritorio, abrió una página en blanco… y la mano tembló.
La pluma no quiso moverse.
Cada vez que intentaba, veía su rostro, esa sonrisa que siempre parecía iluminarlo todo.
La hoja quedó vacía.
Pero no se rindió.
La dejó allí, esperando, como un recordatorio de que algún día volvería a llenar hojas con palabras que nacieran desde adentro.
Ese sábado, se levantó con un pensamiento firme: visitar la librería.
Esa pequeña tienda donde había encontrado el libro que parecía hablarle directamente a ella.
O… tal vez era porque quería ver al chico de la librería.
Elías.
No era que sintiera algo por él.
No.
Era muy pronto.
Pero había algo en su presencia que no la asfixiaba.
Y eso, para alguien que aún sostenía su corazón con ambos brazos, era un alivio inesperado.
Se puso una chaqueta ligera y caminó hacia allá.
La campana volvió a sonar cuando empujó la puerta.
El sonido le pareció menos triste que la primera vez.
Elías estaba organizando una torre de libros cerca del mostrador. Levantó la mirada y la reconoció de inmediato.
—Hola de nuevo —dijo con esa sonrisa tranquila—. Volviste.
—Sí… creo que necesitaba este lugar —respondió ella, algo avergonzada.
—Me alegra que te haga bien —contestó él sin preguntar más.
Esa simple delicadeza—no invadir, no presionar—la hizo sentir segura.
Amara caminó entre los pasillos, dejando que los títulos antiguos le rozaran los dedos.
No buscaba nada en particular, pero un libro le llamó la atención: El mapa de los afectos invisibles.
Lo tomó y lo hojeó.
Un fragmento resaltado con marcador decía:
"El dolor no se supera: se aprende a vivir en su compañía hasta que un día te das cuenta de que dejó de hablar en voz tan alta."
Amara tragó saliva.
Ese tipo de frases la tocaban muy adentro, como si estuvieran escritas para su versión más rota.
—Ese es bueno —comentó Elías a unos pasos de ella, cuidando no acercarse demasiado—. Triste, pero bueno.
—Todo lo triste me encuentra —respondió ella con una mueca, mitad broma, mitad verdad.
Elías rio suavemente.
Y el sonido… fue cálido.
No hiriente, no incómodo.
—A veces lo triste sabe reconocer a los valientes —dijo él.
Esa frase la sorprendió.
Y la conmovió.
—No me siento valiente —admitió.
—Nadie lo siente justo cuando lo es —replicó él.
Amara sostuvo el libro contra su pecho.
Por un segundo, sintió ganas de contarle algo… no todo, pero algo.
El inicio, tal vez.
—Perdí a alguien —confesó en voz baja.
Elías no hizo preguntas.
Solo inclinó la cabeza ligeramente, en señal de respeto.
—Lo siento mucho —murmuró.
Ella sintió un nudo en la garganta, pero uno diferente.
No tan devastador.
Más parecido a un desahogo.
—Fue hace poco —añadió—. Y aún me siento… suspendida.
—Es normal. No hay un tiempo correcto para volver. Ni un modo correcto —respondió él con sinceridad.
Esa simple comprensión hizo que algo dentro de Amara se relajara.
Por primera vez, su historia no era un peso, sino un puente.
Pasaron casi una hora conversando sobre libros, sobre autores que ambos conocían, sobre historias con finales agridulces y personajes que sobrevivían a pesar de las grietas.
No hablaron de Luciano.
Elías no intentó forzar su confianza.
Y eso era, justamente, lo que ella necesitaba.
Antes de irse, él le extendió un separador de páginas con una ilustración de una luna rodeada de flores.
—Para tu nuevo libro —dijo.
—¿Cuál nuevo libro? —preguntó ella, confundida.
Elías levantó el libro que ella sostenía.
—Este. El que vas a llevarte.
Ella sonrió apenas.
—Gracias.
—Cuando quieras volver, aquí estaré —añadió él, sin darle a la frase un tono extraño. Solo amable, paciente, humano.
Amara salió de la librería con el libro, el separador y… una sensación extraña.
Un pequeño latido.
Muy pequeño.
Apenas perceptible.
Pero ahí estaba.
Al llegar al parque, se sentó en el mismo banco donde solía leer con Luciano.
Sacó los girasoles que aún llevaba en el bolso, ya un poco marchitos, pero hermosos igual.
Los acomodó sobre el asiento, junto a ella.
—Hoy hablé con alguien —susurró, mirando al cielo—. Y no me sentí culpable.
El viento sopló entre las hojas, como un susurro suave, casi una caricia.
—No te estoy reemplazando —añadió con voz temblorosa—. Aún te extraño. Aún me dueles.
Pero… estoy empezando a caminar.
Como tú querías.
El silencio que siguió no fue vacío.
Fue un silencio lleno de presencia.
Un silencio que acompañaba.
Amara abrió el libro nuevo y comenzó a leer.
Y entre palabra y palabra, entre la luz del atardecer y el murmullo de los árboles… sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho.