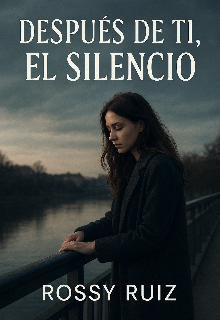Después de Ti, el Silencio
CAPÍTULO 18 — Bajo la mirada de la sombra
Amara no recordaba haber salido de la cafetería tan rápido en su vida. Elías la tomó suavemente del brazo, guiándola hacia la calle con pasos largos pero discretos. No querían llamar la atención, aunque cada fibra del cuerpo de ella gritaba que corrieran.
Una vez en la vereda, el ruido de los autos y el murmullo de la gente apenas lograban cubrir el sonido acelerado de su propio corazón.
—No mires atrás —ordenó Elías, con voz baja pero seria—. Camina como si nada.
Amara tragó saliva y siguió avanzando, aunque los nervios le entumecían los dedos. Podía sentir, sin necesidad de voltear, que el hombre que los observaba en la cafetería había salido detrás de ellos. Su presencia era como un peso que le aplastaba los hombros.
—¿A dónde vamos? —preguntó ella, respirando entrecortadamente.
—A un lugar donde podamos hablar sin que nadie escuche —respondió él—. Y donde podamos pensar qué hacer.
Elías tomó un desvío entre dos edificios, entrando en un callejón estrecho que desembocaba en otra avenida. Era una ruta que solo alguien con experiencia o urgencia elegiría.
Amara sintió el cosquilleo de la paranoia recorrerle la columna.
—Elías, ¿quiénes son?
Él no contestó de inmediato. Se veía tenso, demasiado. Como si cada pregunta fuera un recordatorio del peligro.
—Gente con la que Luciano se involucró intentando salvar una situación que nunca debió enfrentar solo —respondió finalmente—. Lo presionaron, le pidieron cosas… y ahora, tras su muerte, creen que tú podrías tener acceso a información que él ocultó.
—Pero yo… no sé nada —soltó Amara, indignada y asustada.
—Por eso mismo eres vulnerable —replicó Elías.
Llegaron a la nueva avenida, menos concurrida, con árboles que proyectaban sombras largas sobre el pavimento. Elías se detuvo frente a un estacionamiento pequeño y abrió la puerta de un auto gris que parecía viejo, pero en buen estado.
—Súbete —le indicó.
Amara dudó solo un segundo. Pero el miedo la empujó a obedecer.
Elías encendió el motor y se incorporó al tráfico con una calma que contrastaba con la tensión que había en el aire.
—Elías… —comenzó ella, mirando por la ventana—. ¿Qué es lo que crees que yo tengo?
Elías apretó el volante con fuerza.
—No sé —admitió—. Pero alguien piensa que Luciano te dejó algo. Una clave. Un mensaje. Algo que podría comprometerlos.
—¿Quién piensa eso?
Él tragó saliva.
—Un hombre llamado Ferrán. Luciano lo temía. Era… insistente. No aceptaba un “no” como respuesta.
El nombre cayó sobre el interior del auto como un peso. Amara sintió que el pecho se le encogía.
—¿Crees que fue él quien…? —No pudo completar la frase. Decir quien lo mató era todavía demasiado.
Elías miró hacia el retrovisor antes de responder.
—Luciano tenía miedo de él. Eso es todo lo que sé.
El auto avanzó varios minutos en silencio, atravesando calles que Amara no reconocía. No sabía si estaban yendo hacia un lugar seguro o hacia un nuevo peligro.
Finalmente, Elías estacionó detrás de un edificio de oficinas abandonado, cuyo cartel de “Venta” llevaba meses desgastándose por el sol.
—Aquí nadie nos sigue —dijo él, bajando del auto.
Amara hizo lo mismo, aunque cada paso se sentía pesado. El lugar era tranquilo, casi demasiado quieto.
Entraron por una puerta lateral que rechinó al abrirse. Dentro, el aire estaba frío y olía a concreto viejo. El eco de sus pasos resonaba con inquietud.
—¿Seguro que aquí estamos bien? —preguntó Amara, abrazándose a sí misma.
—Lo suficiente para hablar —respondió él.
Se detuvieron en una de las salas vacías. La luz entraba apenas por una ventana rota.
Elías se apoyó contra la pared y la miró con una mezcla de preocupación y determinación.
—Amara, necesito que pienses. Sé que estás cansada, que estás dolida… pero necesito que busques entre tus recuerdos. ¿Luciano te dijo algo extraño en sus últimos días? ¿Te pidió que guardaras algo? ¿Te dio acceso a una cuenta, una caja, un archivo… lo que sea?
Ella negó, confundida.
—No… no recuerdo nada así…
Pero incluso mientras lo decía, una imagen cruzó fugazmente su mente: Luciano entregándole su libro favorito, un ejemplar gastado de Rayuela. Fue dos semanas antes de su muerte. Él había sonreído raro, como si escondiera algo, y le dijo:
"Cuídalo por mí. Es más importante de lo que crees."
La memoria le heló la sangre.
—Espera —murmuró, llevándose la mano a la frente—. Puede haber… algo.
Elías alzó la mirada, alerta.
—¿Qué cosa?
—Un libro —respondió ella lentamente—. Un libro que él me dio.
—¿Un libro…? ¿Crees que podría haber escondido algo dentro?
Amara sintió un vuelco en el estómago.
—No lo sé. Pero ahora que lo pienso… sí. Sí es posible.
Elías abrió la boca para decir algo, pero un sonido seco los interrumpió.
Un golpe.
Como un objeto cayendo.
Amara y Elías se quedaron inmóviles, mirándose con los ojos muy abiertos. El ruido había venido del pasillo.
Elías se acercó a ella y susurró:
—No te muevas.
Ella sintió el terror treparle por los huesos. Una sombra se deslizó por debajo de la puerta.
Pasos.
Lentos. Controlados.
Alguien estaba dentro del edificio con ellos.
Alguien que no venía a hablar.
Elías retrocedió dos pasos, buscando algo con la mirada. Vio una barra de metal en el suelo y la tomó. No era mucho, pero era algo.
Los pasos se detuvieron justo afuera de la sala.
Amara contuvo la respiración.
La puerta comenzó a abrirse.
Y lo primero que vio fue una mano, robusta, con un anillo en el índice.
Elías la reconoció al instante.
—Mierda —susurró, palideciendo—. Es él.
La puerta se abrió del todo.
Y Ferrán apareció con una sonrisa tan fría que parecía hecha de sombras.