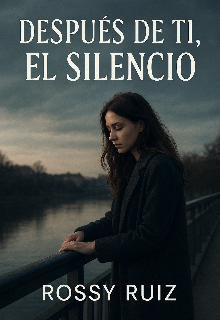Después de Ti, el Silencio
CAPÍTULO 20 — Lo que esconde el libro
El edificio abandonado quedó atrás como una sombra que aún los perseguía incluso cuando ya estaban fuera. Amara y Elías entraron al auto sin decir una sola palabra. Ambos temblaban, con el cuerpo y con la mente. Ferrán no solo los había encontrado: les había dado un ultimátum.
Y el tiempo ya había empezado a correr.
Elías encendió el auto con manos temblorosas.
—Tenemos que ir a tu casa —dijo—. El libro está ahí, ¿verdad?
Amara asintió, sintiendo un nudo en la garganta.
—Sí… en mi habitación. En el estante de arriba.
—Entonces vamos. Y rápido.
El auto arrancó con brusquedad y se mezcló con el tráfico, pero a Amara le parecía que nadie más existía en el mundo, solo ellos dos, y el miedo que los seguía como una sombra pegada a la piel.
El trayecto de veinte minutos se sintió eterno.
Cuando llegaron al edificio donde vivía Amara, lo primero que hizo fue mirar alrededor, escaneando cada rostro, cada auto estacionado, cada movimiento. Todo le parecía sospechoso.
—No veo a nadie —murmuró Elías, aunque tampoco sonaba convencido.
Subieron las escaleras rápido, sin detenerse. Al llegar a la puerta del apartamento, Amara sintió que el corazón se le detenía por un segundo.
La puerta estaba entreabierta.
—No… —susurró, llevándose una mano a la boca.
Elías la empujó hacia atrás suavemente.
—Déjame entrar primero.
Tomó la barra de metal, la misma de antes, y empujó la puerta muy despacio. El interior estaba silencioso, pero no con la calma del hogar. Era un silencio tenso, peligroso, como si el aire mismo estuviera esperando.
Elías avanzó, revisando la sala, la cocina, el baño.
Al volver, su rostro estaba pálido.
—Revisaron tu casa —dijo en voz baja.
Amara sintió un frío profundo recorrerle el cuerpo.
Entró y vio el desastre: cajones abiertos, ropa en el suelo, libros tirados, fotos rotas. Su vida estaba desarmada, expuesta, profanada.
Su estómago se retorció.
—El libro… —murmuró, corriendo hacia su habitación.
Entró y sintió que las piernas casi no le respondían. El estante estaba vacío. Todos los libros habían sido arrojados al piso, excepto Rayuela… que no estaba.
Amara se llevó las manos al rostro.
—Se lo llevaron… lo encontraron… —dijo, con la voz quebrada.
Elías frunció el ceño.
—No. Espera…
Comenzó a patear los libros en el piso, buscándolo desesperado. Movió cajas, revisó debajo de la cama, detrás de la cómoda.
—Aquí no está —dijo finalmente.
Amara se desplomó sentándose en el borde de la cama, sintiendo que el mundo se le desmoronaba.
—Era lo único… lo único que podía tener algo. Sin ese libro no tenemos nada. Y él nos matará… —susurró, con la respiración quebrada.
Elías la miró con ojos tensos.
—¿Estás segura de que estaba aquí?
—¡Sí! —gritó, con desesperación—. Lo tenía aquí. En este estante. Siempre lo veía. Lo… lo cuidaba por él.
Se llevó las manos a la cabeza. Estaba al borde del llanto.
Entonces Elías dejó de moverse.
—Amara… —dijo lentamente—. ¿Estás segura de que solo había un libro?
Ella parpadeó, confundida.
—¿Cómo que uno?
Elías se agachó junto al estante, mirando un espacio pequeño escondido detrás de una caja.
—Mira esto.
Corrió la caja. Había un hueco entre el mueble y la pared, un hueco donde nadie con prisa habría buscado.
Ahí había un libro.
No Rayuela, sino otro ejemplar idéntico. Misma portada. Mismo color. Pero más pesado.
Amara lo tomó con manos temblorosas.
—Yo… yo no sabía que había dos…
Elías abrió el libro. La primera hoja parecía normal, pero al pasarla notó algo extraño: el centro estaba hueco, cuidadosamente recortado. Y dentro había un objeto pequeño envuelto en papel negro.
Elías lo tomó.
Era una memoria USB, plateada, con una marca borrada.
Amara sintió un escalofrío recorrerle el alma.
—Luciano… —susurró—. Él lo escondió. Él quería que yo lo tuviera…
Elías abrió los ojos con horror.
—Ferrán no lo encontró —murmuró—. Pero cuando se entere, va a venir por esto. Y por nosotros.
Amara sintió que la respiración se le cortaba. El miedo la invadió, pero esta vez no la paralizó. La empujó hacia adelante.
—Tenemos que ver qué hay dentro —dijo, secando las lágrimas con brusquedad—. Tenemos que saber por qué Luciano murió.
Elías dudó.
—Si abrimos esto… ya no habrá vuelta atrás.
Ella levantó la mirada.
—No la había desde el momento en que él murió.
Elías tragó saliva.
—Bien. Vámonos. No podemos quedarnos aquí.
Antes de salir, Amara tomó una decisión. Caminó hacia su mesa, buscó un bolígrafo y una hoja y escribió una sola frase:
"Luciano, voy a terminar lo que empezaste."
La dejó en el estante vacío.
Por si Ferrán volvía.
Salieron del edificio con la memoria guardada en el bolsillo interno del abrigo de Elías. Decidieron no subir al auto de inmediato. No sabían si estaba vigilado. Se mezclaron entre la gente de la calle, caminando rápido, sin detenerse.
Amara sentía el peso de la memoria como un corazón ajeno latente en el abrigo.
—¿A dónde vamos? —preguntó.
Elías respondió sin dudar:
—A un lugar seguro. Hay una sola persona que puede abrir esa memoria sin que nos rastreen.
—¿Quién?
Elías bajó la voz.
—Alguien que Luciano intentó mantener lejos de esto… pero ya no tenemos opción:
mi padre.
El corazón de Amara dio un vuelco.
—Creí que ustedes no tenían relación…
—No la tenemos —respondió él, con amargura—. Pero él sabe muchas cosas. Más de las que debería.
La noche comenzaba a caer.
Y con ella, una nueva amenaza.
Amara apretó los puños.
El silencio, una vez más, estaba a punto de romperse.