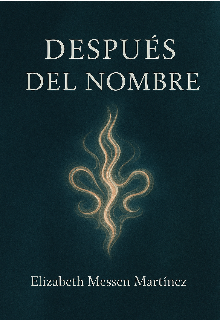Después del nombre
El Manuscrito
La lluvia caía como una cortina irregular sobre los ventanales de la antigua biblioteca de Puerto Sombra. Sofía Araya pasaba los dedos por la tapa dura de un libro sin título, sin fecha, sin autor. La cubierta, de un material que no lograba identificar —como cuero sin tacto—, se sentía ligeramente tibia, incluso bajo sus guantes de algodón.
No recordaba haberlo catalogado. Tampoco figuraba en el registro. Apareció esa mañana sobre el escritorio de consulta, justo antes de que ella llegara. Ningún visitante había entrado. Ninguna cámara había grabado movimiento alguno.
Se sentó en su rincón habitual, al fondo del edificio, donde el silencio era más espeso que el aire. Al abrir el libro, las páginas no se comportaron como papel. No crujieron. No olían a nada. Y sin embargo, los símbolos que contenían —curvas, espirales, formas incompletas— despertaron en Sofía una sensación visceral, como si las hubiera visto antes… en sueños que no eran suyos.
Apoyó una mano en la sien. Dolor. Luego un destello: arena roja, un cielo sin estrellas, y una torre quebrada en el horizonte.
Suspiró. Aquello no tenía sentido. Cerró el libro y lo apartó con cuidado. Necesitaba aire.
Horas más tarde, de regreso en su pequeño departamento, Sofía encendió la radio vieja que su padre le había dejado antes de morir. Lo hacía por costumbre: sintonizar frecuencias muertas. Le gustaba el ruido blanco, como si alguien al otro lado de la estática la estuviera pensando.
Pero esa noche, algo diferente ocurrió.
Un zumbido bajo, una cadencia casi musical, emergió del aparato. Luego… los mismos símbolos que había visto en el libro comenzaron a proyectarse en su mente. No los veía con los ojos, sino dentro de sí misma, como grabados en la superficie interna del cráneo.
Sofía se quedó quieta. Inmóvil. No tenía miedo. No aún.
Una palabra que no conocía se formó en su boca sin que ella la pensara:
“Kaelyth.”
Y con ella, una frase completa, en una lengua que no sabía que podía pronunciar:
“El que recuerda, regresa.”
Tres días después, dos hombres de traje oscuro esperaban en la entrada de la biblioteca. No mostraron identificación. No dieron nombres.
Solo una pregunta:
—¿Dónde lo encontró?
Sofía no preguntó a qué se referían. Algo dentro de ella ya sabía.
El más alto de ellos, que apenas parpadeaba, habló con voz suave.
—Señorita Araya… necesitamos que nos acompañe. No está sola. Nunca lo estuvo.
Y en ese momento, Sofía sintió que una pared invisible dentro de su mente se agrietaba, y algo antiguo —algo que no era humano, pero tampoco hostil— se movía detrás de sus pensamientos.
Un eco.
Una memoria que no era suya.
Un recordatorio de que ella no había sido elegida por accidente… sino diseñada con propósito.