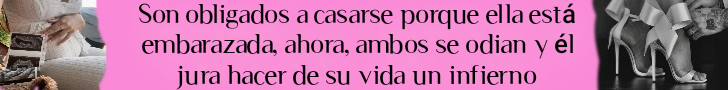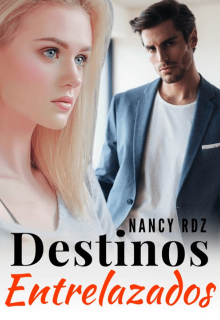Destinos entrelazados
31. La traición
Santiago Sandoval
El mundo entero parecía haberse detenido cuando las palabras salieron de los labios de Ignacio. "Mi prometida, Christa Bauer." Aquellas cinco palabras resonaron como un eco en mi mente, perforándome con la fuerza de una traición que no quería aceptar. No podía ser real. No podía ser ella. ¿Por qué? Me preguntaba una y otra vez.
Mi mirada se clavó en su rostro, buscando desesperadamente una explicación, una señal, algo que me demostrara que todo esto no era más que un malentendido. Pero Christa, con ese vestido elegante, parecía brillar como una señal de advertencia, no dijo nada. Su silencio era tan ensordecedor como las palabras de mi tío.
Por instinto, apreté los puños. Sentía la sangre hirviendo bajo mi piel, un calor abrasador que apenas podía contener. La mano de mi tío Ignacio descansaba en su cintura con una familiaridad que me revolvía el estómago. ¿Cómo es que estaba pasando eso, en qué momento? ¿Cómo podía permitir que él la tocara así?
Mi madre, siempre atenta, me lanzó una mirada de advertencia, pidiéndome que guardará compostura. Pero ignoré su súplica silenciosa. La furia era demasiado intensa.
—¿Christa, qué haces? —Mi voz salió cortante, llena de reproche.
Christa abrió la boca, como si quisiera responder, pero mi tío Ignacio se adelantó, con un tono de voz despreocupado y autoritario.
—¿Ustedes dos se conocen? —preguntó, dirigiendo una mirada penetrante.
Vi cómo Christa titubeaba por un instante, como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida.
—Sí, nos conocemos de hace tiempo —respondió, finalmente, con voz contenida, como si cada palabra le costara esfuerzo—. Santiago es un buen amigo.
"Buen amigo."
La frase me golpeó como un puñal directo al pecho. ¿Eso era lo que yo significaba para ella? ¿Un simple amigo? Mis pensamientos volaron a los momentos que habíamos compartido, a sus palabras, a la forma en que me había dicho que me amaba. Todo se sentía como una burla cruel, una mentira que me destrozaba por dentro.
Ignacio no parecía notar mi expresión ni el dolor que me estaba consumiendo. Continuó hablando, exudando una felicidad que me resultaba insoportable.
—Es un placer saber que ya conoces a mi familia. La historia de amor entre Christa y yo es algo que nunca olvidaré. Fue como si el destino la hubiera puesto en mi camino.
Mi madre aprovechó el momento para acercarse a mí. Tomó mi brazo con fuerza, inclinándose lo suficiente para susurrar en mi oído.
—Te lo dije, Santiago. Te advertí que esa mujer no era de fiar, pero no me escuchaste. Es una mujerzuela. Ahora, siéntate y no hagas una escena.
Su tono era frío, cargado de ese desprecio que siempre había sentido hacia Christa. Pero lo que me dolía aún más era que, en ese momento, una parte de mí empezaba a creerle.
No podía soportarlo más. Sentía que mi pecho iba a explotar, como si cada respiración fuera un esfuerzo hercúleo. Sin mirar a nadie, salí del comedor, dando grandes zancadas hasta llegar al cobertizo en el exterior.
Allí, el peso de la realidad finalmente me golpeó con toda su fuerza. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, calientes y llenas de amargura. Me apoyé en la pared de madera, intentando recuperar el aliento, pero el dolor era demasiado intenso.
—¿Cómo pudo hacerme esto? —susurré, con mi voz quebrándose.
Recordé cada palabra, cada promesa que me había hecho. Me había dicho que me amaba, que yo era el hombre que llenaba su corazón. ¿Acaso había sido tan ingenuo, tan ciego, para creer en las palabras de una joven que ahora parecía ser una extraña?
Mi madre tenía razón, o al menos eso parecía en este momento de desesperación. Siempre me había advertido que no debía confiar en Christa, que una mujer como ella solo traería problemas. Pero había querido demostrarle que estaba equivocada.
Y ahora, aquí estaba, destrozado por el peso de mis propias decisiones.
De pronto, sentí una mano suave tocando mi hombro. El contacto me sacó de mi tormenta interna, y me obligó a volver al presente. Al girarme, mis ojos se encontraron con los de Mariana, de pie frente a mí. Su rostro, iluminado por la tenue luz que se filtraba desde las ventanas de la mansión, tenía una expresión que mezclaba preocupación y determinación.
—Santiago —dijo con voz calmada, inclinándose ligeramente hacia mí—. Te he estado buscando.
La miré con confusión, intentando procesar por qué estaba allí, en ese momento. No había tenido la fuerza ni las ganas de enfrentarme a nadie más después de lo ocurrido en el comedor.
—No quiero hablar ahora, Mariana —respondí, volviendo la mirada hacia el suelo, esperando que entendiera mi necesidad de estar solo.
Pero ella no se fue. En lugar de eso, dio un paso más cerca.
—Santiago, por favor, escúchame —insistió—. Sé lo que estás sintiendo. Lo que acaba de pasar con Christa, tu mamá me contó... sé cuánto te duele.
Mis ojos volvieron a los suyos, llenos de incredulidad.
—¿Qué sabes tú sobre lo que siento? —pregunté, mi voz cargada de amargura.
Mariana suspiró y se sentó a mi lado en el banco improvisado que había formado con unas cajas en el cobertizo. Su perfume dulce flotó en el aire, un contraste marcado con el olor a madera y tierra que me rodeaba.
—Sé más de lo que crees —dijo suavemente—. No es un secreto que te importaba. Pero, Santiago... ella no merece tu dolor.
Esa declaración me hizo fruncir el ceño.
—No sabes nada de Christa, ni siquiera la conoces —repliqué, aunque incluso mientras lo decía, una parte de mí dudaba, porque ahora no estaba seguro de que conocí a la verdadera Christa.
Mariana negó con la cabeza, y sus ojos oscuros parecieron llenarse de una emoción que no supe interpretar.
—Lo sé suficiente. Sé que no es para ti, y sé que tú tampoco mereces lo que te está haciendo. Pero yo... yo estoy aquí, Santiago. Siempre he estado aquí, esperando a que voltees y me veas desde que te conocí.
#515 en Novela romántica
#167 en Novela contemporánea
amor a primera vista, venganza, amor verdadero mentiras traiciones
Editado: 20.01.2025