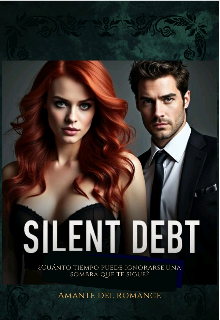Deuda silenciosa
I
El aire de la mansión siempre olía a limpio, a cera de pisos y a flores caras, un perfume que no llegaba a la pequeña habitación del servicio, donde Julián vivía. Yo lo sabía porque a veces me escapaba.
Tenía siete años la primera vez que vi sus ojos de verdad, no solo la sombra esquiva que me seguía por los pasillos. Él tenía doce, y ya cargaba con el peso del mundo en sus hombros, aunque yo no entendía de pesos entonces.
Había llovido a cántaros esa tarde, y yo me había resbalado en las escaleras traseras, manchando mi vestido de seda color marfil con barro. Estaba sentada en el último escalón, con el labio temblando, más preocupada por la bronca de mi madre que por el dolor.
Entonces apareció él. Llevaba una pila de toallas limpias que olían a suavizante. Se detuvo, me miró, y por un segundo, su expresión no fue de hastío ni de invisibilidad, sino de una extraña y cautivadora compasión.
—No llores —me dijo, su voz era un susurro grave que se perdió con el sonido de la lluvia.
Dejó las toallas, se agachó y usó el borde de una de ellas para limpiarme suavemente el barro de la rodilla. Su tacto era firme, pero cuidadoso. Era la primera vez que me tocaba, la primera vez que me veía.
Se levantó, recogió las toallas restantes y se marchó sin decir más. Me dejó allí, en el frío del pasillo de servicio, mirando la mancha de barro en mi rodilla y sintiendo por primera vez el punzón de una necesidad que me acompañaría cada día.
---
Hoy, la mansión sigue oliendo a flores caras y cera, pero el aire está cargado de una tensión eléctrica que no existía cuando tenía siete años.
Julián regresó hace una semana.
Mi padre, en su infinita generosidad, lo trajo de vuelta para un puesto directivo en la empresa familiar. Es una forma de "devolverle" todo lo que invirtió en sus estudios. Una deuda. Todo en esta casa se trata de deudas.
Me apoyo en el marco de la puerta del despacho de mi padre, que da al jardín, y lo observo. Sigue siendo el mismo que vi aquella tarde en el pasillo solo que ahora es alto, con esa complexión atlética que sugiere fuerza contenida. Su pelo oscuro brilla bajo el sol, y su mandíbula cuadrada se tensa mientras habla por teléfono, concentrado. Es un hombre serio, reservado, que no muestra sus cartas. Un hombre que aprendió a no mirar.
Me aliso el vestido. Es rojo intenso, de seda, un color que mi madre considera "vulgar", pero que a mí me parece potente. Mi figura curvilínea, se siente expuesta y deliberadamente visible.
Cuelga el teléfono y, finalmente, me ve.
Sus ojos marrones, profundos y ahora cautelosos, recorren mi figura. No hay admiración abierta, solo una pausa. Una fracción de segundo en la que sé que ha notado el color de mi vestido, la curva de mi cadera, la mujer en la que me he convertido. Luego, como si activara un interruptor invisible, su expresión se vuelve neutra, profesional. El muro ha vuelto a levantarse.
"Señorita", me saluda, con ese tono respetuoso que me hace hervir la sangre.
"Julián", respondo, saboreando su nombre, dando un paso hacia él, invadiendo el pequeño perímetro de su espacio personal. "Mi padre te busca".
Nuestros ojos se encuentran de nuevo. La mirada de la infancia ha desaparecido, sustituida por un juego de poder silencioso. Él sabe lo que soy, y yo sé lo que él quiere evitar. La caza ha comenzado.