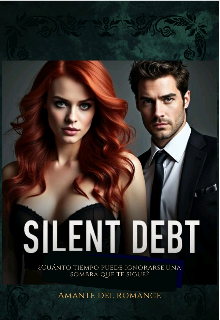Deuda silenciosa
II
La adolescencia trajo consigo un tipo diferente de conciencia. Yo tenía catorce años, y mi cuerpo en su despertar, empezaba a tomar formas que no pasaban desapercibidas. Julián, con diecinueve, era un hombre en ciernes; alto, con esa mandíbula cuadrada. Estudiaba en la universidad con una beca de mi padre, y yo lo seguía como una polilla a la luz.
Esa noche, había una fiesta en la mansión. Me había escapado a la biblioteca, mi lugar seguro cuando la gente me abrumaba. Él estaba allí, estudiando física o alguna cosa incomprensible. La luz de la lámpara iluminaba su rostro concentrado.
Me senté frente a él, deliberadamente cerca. Usaba un perfume floral y dulce, comprado para la ocasión.
"¿No vas a la fiesta?", le pregunté, mi voz más madura de lo que me sentía.
Levantó la vista, sus ojos marrones esquivando los míos. "No es mi lugar, señorita".
"Llámame por mi nombre", exigí, mi frustración creciendo. "Estamos solos".
"Julián..."
"No puedo". Su voz era firme, pero vi una pequeña vena pulsar en su sien. Había notado mi perfume. Había notado mi vestido corto.
Acerqué mi mano lentamente sobre la mesa, rozando sus nudillos mientras señalaba una fórmula en su libro. Su piel estaba caliente, firme. Sentí la electricidad, pero él retiró su mano como si le quemara.
"Debo irme", espetó, recogiendo sus libros y marchándose a zancadas, dejando solo el olor a papel viejo y su colonia cítrica.
Ese rechazo me enseñó dos cosas: que yo tenía el poder de perturbar su paz, y que él era mucho más fuerte de lo que yo creía. La obsesión se solidificó en ese momento; no solo quería su atención, quería romper su control.
---
Nos quedamos solos en el jardín. El silencio se siente más fuerte que cualquier grito. El sol se pone, pintando el cielo de rojo y naranja, y el aire fresco de la noche choca con el calor que emana de mi piel.
"¿Aún me tienes tanto miedo, Julián?"
Me mira, y por un segundo, esa cautela desaparece, revelando al chico de diecinueve años que quería huir de mi mano.
"Sé lo que quieres", dice finalmente, su voz apenas un murmullo.
Me acerco un paso más. El aroma a hierba recién cortada se mezcla con su colonia masculina.
Una sonrisa lenta y peligrosa se dibuja en mis labios.
El silencio entre nosotros no es vacío; es una cuerda tensada al máximo, vibrando con años de cosas no dichas. Julián no retrocede esta vez. Se queda allí, con la espalda recta y las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón oscuro, como si estuviera anclado al suelo para evitar ser arrastrado por la corriente que siempre parece generarse cuando estoy cerca.
—¿Miedo? —repite él, y una chispa de algo parecido a la burla, o quizás al cansancio, cruza sus ojos—. Has pasado demasiado tiempo analizando a la gente desde tu torre de cristal, Elena. No te equivoques. Lo que siento por ti no es miedo. Es precaución.
Me río, un sonido suave que se pierde en el viento de la tarde. Me muevo a su alrededor, rodeándolo como un depredador que conoce cada centímetro de su territorio. Me detengo justo detrás de él, lo suficientemente cerca para sentir el calor que desprende su cuerpo, pero sin tocarlo. Todavía no.
—La precaución es solo el nombre elegante que los hombres fuertes le dan al temor de perder el control —susurro cerca de su oído.
Él cierra los ojos un instante. Puedo ver cómo sus hombros se tensan, la misma reacción que tuvo en la biblioteca a los diecinueve años, pero ahora su cuerpo es más ancho, más imponente. Ya no es el becario que estudiaba física; es el hombre que maneja los hilos de los negocios de mi padre. El hombre que, a pesar de su éxito, sigue pensando que es el "hijo del jardinero" y que yo soy una fruta prohibida.
—Tu padre me llamó por un asunto de la licitación en el puerto —dice él, forzando la conversación hacia el terreno profesional, recuperando su máscara de hierro—. No por tus juegos mentales.
—Mi padre siempre quiere algo de ti, Julián. Pero yo... —me pongo frente a él, obligándolo a mirarme—. Yo solo quiero ver cuánto tiempo puedes sostener esa mirada sin que se te rompa la máscara.
Él me mira fijamente. Es una guerra de voluntades. Su mandíbula se aprieta tanto que parece de piedra. Por un segundo, creo que va a decir algo, que finalmente va a estallar. Pero entonces, el sonido de unos pasos sobre la grava nos interrumpe.
—¡Señorita Elena! ¡Señor Julián! —la voz de uno de los empleados de seguridad resuena desde la terraza—. El patrón pregunta si bajarán a cenar ya.
El hechizo se rompe. Julián exhala un aire que no sabía que estaba reteniendo y me dedica una inclinación de cabeza casi imperceptible, fría y distante.
—El deber llama —dice con voz plana.
Se da la vuelta y camina hacia la mansión con pasos largos y decididos. Lo observo marchar, disfrutando de la vista de sus hombros anchos bajo la camisa de lino. Él cree que ha escapado. No entiende que en este juego, dejarme plantada solo hace que el hambre crezca.
Él es la presa que se cree cazador, y yo soy la dueña de la selva.