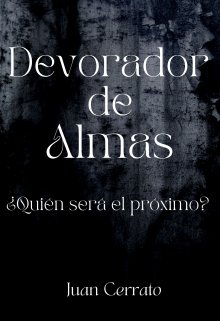Devorador De Almas
Capítulo 1 El Ruido Inocente
El aire de Tegucigalpa en 1994 tenía la densidad de un recuerdo maldito. Era una sopa turbia de humo de bus, polvo de asfalto y café recién colado, perforada por un griterío incesante y visceral. No era el zumbido aséptico de las pantallas modernas, sino un estruendo humano: el traqueteo metálico de las carretillas de mangos, los pregones rasposos de las vendedoras de baleadas y el llanto fugaz de un niño perdido entre los puestos. El eco de las radios, cantando melodías de décadas pasadas, añadía una capa de nostalgia disonante a la sinfonía caótica del mercado. Aquel ruido, desordenado y vital, era la respiración misma de una ciudad que, bajo su frenesí, ocultaba el hedor agrio de la desesperación y la supervivencia.
En el ojo de aquel torbellino urbano, el barrio El Bosque se aferraba a la ladera como una cicatriz viva del cerro El Picacho. Allí, las casas no estaban construidas, sino apretadas unas contra otras, un mosaico frenético de láminas oxidadas, ladrillos a la vista y ropa tendida que flameaba con el viento, casi como banderas silenciosas de una resistencia diaria. Sus calles, más que avenidas, eran senderos torcidos que se tragaban el sol y escupían sombra.
Y en el corazón de aquel laberinto precario, dos siluetas se deslizaban con la agilidad nerviosa de los lagartos: Elías y Renato.
Elías, con diez años, tenía los ojos de quien observa el mundo con cautela. Era un niño callado, de rodillas perpetuamente raspadas y un sueño que lo empujaba a mirar el cielo: quería ser piloto, “volar lejos de todo este polvo”, decía, mientras seguía con la vista el paso lento de un avión que cruzaba el horizonte. Renato, un año menor, era su opuesto luminoso. Reía con facilidad, hablaba sin miedo y tenía la costumbre de gesticular tanto que parecía que todo su cuerpo participaba de cada palabra. Su tesoro más grande era una pelota de fútbol desinflada, con la que conseguía regatear incluso a los postes de luz. Juntos eran inseparables, dos puntos brillantes en el gris cotidiano, corriendo entre calles empedradas mientras jugaban a “ladrón y policía”, haciendo del ruido su escudo contra la tristeza.
Pero algo empezó a cambiar. No de golpe, sino como un atardecer que se apaga sin que nadie lo note. La sombra cayó sobre el barrio lentamente, sigilosa, como si la ciudad misma contuviera la respiración. Al principio fueron murmullos dispersos entre las vecinas que lavaban la ropa en la pila. El rumor de los que se pierden. Alguien dijo que fue un niño del otro lado del puente, luego otro del barrio San Rafael, y así, uno más, y otro. Nadie escuchó gritos, nadie vio nada. Solo el vacío, la ausencia en la voz de las madres.
—Se los llevan los gringos —decía Doña Elena, santiguándose, con la mirada fija en el suelo.
—Tonterías —replicaba Don Julio, el exmilitar, siempre con la radio encendida en noticias— Son los brujos de allá arriba, los que hacen cosas raras con el poder.
Sus palabras, dichas con la gravedad de quien ha visto demasiado, pesaban más que cualquier rumor. La gente las repetía con un temblor oculto, y el miedo comenzó a filtrarse entre los muros, en las conversaciones, en la manera en que las puertas se cerraban más temprano cada tarde. Con el paso de las semanas, las historias crecieron como hongos. Alguien mencionó al coronel Aguilar, un hombre de influencia que vivía en una de las pocas casonas del sector. Otros decían haber visto automóviles negros sin placas detenerse en los callejones más estrechos. Y entre murmullos se repetían nombres de políticos que nadie veía, cuya presencia se sentía, como una presión invisible en el aire.
Nadie entendía del todo lo que ocurría, pero todos sabían que la oscuridad tenía dueño, y que ese dueño usaba corbata y llevaba escolta.
Elías comenzó a notar los cambios. Los vendedores del mercado hablaban en voz baja, las risas eran más cortas, y hasta los perros parecían ladrar con menos convicción. Renato todavía intentaba reír, pero sus juegos ya no se extendían hasta el atardecer. Elías lo notaba: su amigo miraba de reojo cada esquina, como si esperara que algo se moviera entre las sombras.
La inocencia del barrio se quebró una tarde de marzo. El hijo de la dueña de la pulpería, Mauricio —el que siempre fiaba dulces y contaba chistes malos—, no volvió a casa. Su bicicleta apareció tirada en el cruce de la calle principal, aún tibia al tacto, como si hubiera sido abandonada hacía apenas segundos. Su madre corrió hasta el lugar, gritando su nombre, pero lo único que encontró fue una piedra oscura, pulida y extrañamente tallada, que brillaba débilmente bajo el sol del mediodía.
La policía llegó con su rutina ensayada: tomar notas, hacer preguntas vacías, y marcharse dejando promesas huecas. El barrio quedó sumido nuevamente en un silencio que dolía. No era un silencio de calma, sino de contención. Un silencio con peso, con miedo.
Esa noche, mientras los faroles parpadeaban como si dudaran en seguir encendidos, Elías y Renato se sentaron en el bordillo de la calle, frente a la casa de Elías. Nadie salía ya después de las ocho. El barrio entero parecía contener la respiración.
—Prométeme que no me vas a dejar solo —dijo Renato, sin reír, sin brillo en los ojos.
—Nunca —respondió Elías, y su voz sonó más vieja que su cuerpo.
No lo sabían, pero en ese instante habían cruzado un umbral invisible. Detrás de ellos quedaba la infancia: los gritos, el polvo, las carcajadas, el olor a pan caliente y gasolina. Del otro lado los esperaba algo que no entendían, algo que respiraba entre las sombras y que parecía alimentarse del miedo.
Editado: 08.02.2026