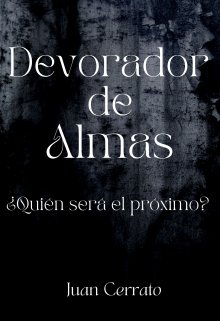Devorador De Almas
Capítulo 2 El Vacío en Casa
El vacío no era solo el hueco que deja una ausencia; era una masa fría, densa, que se instaló en el corazón mismo de la colonia, absorbiendo toda la luz. Desde la desaparición de Mauricio —el hijo de la pulpera— el bullicio habitual del Barrio El Bosque cambió por completo, se volvió una burla cruel, un ruido ajeno. Las calles parecían respirar distinto. Los niños jugaban más cerca de sus casas, sus risas eran breves y nerviosas, y las madres ya no gritaban a lo lejos: hablaban en voz baja, con las palabras apretadas entre los dientes, como si temieran que el aire las escuchara.
Doña Silvia, la madre de Mauricio, se transformó en una figura espectral. Su pulpería, que antes irradiaba vida con el sonido constante de las monedas y las botellas destapándose, se había convertido en un mausoleo sin flores. Se negaba a cerrarla. Pasaba las horas sentadas detrás del mostrador, con la espalda encorvada y los ojos perdidos en la acera donde encontraron la bicicleta oxidada de su hijo. Lloraba sin lágrimas, apenas con un temblor en las manos, que no dejaban de acariciar el único vestigio que quedaba: una piedra oscura y tallada.
No era una piedra cualquiera. Era de basalto volcánico, fría al tacto y perfectamente pulida. En su superficie, un símbolo se retorcía como una escritura muerta: líneas curvas, espirales, ganchos entrelazados que parecían moverse sutilmente bajo cierta luz. Nadie supo de dónde salió. Elías y Renato, que habían estado allí aquella tarde, no podían apartar de su mente aquella forma. Para ellos, no era un objeto; era el reemplazo helado de su amigo, la prueba muda de que algo invisible rondaba las calles.
La desesperación de Doña Silvia chocó de frente con la indiferencia del poder. El sargento que tomó su denuncia, un hombre de uniforme holgado y rostro pétreo, mascaba chicle mientras escribía en una libreta manchada. —El niño se fue con la novia o se metió a marero, señora. Pasa todos los días —dijo sin levantar la vista.
Doña Silvia no respondió. Sabía que Mauricio no era eso. Sabía, también, que algo más respiraba aquella tarde. El viento había traído consigo un olor agrio, sulfuroso, como si alguien hubiese abierto una puerta al infierno por descuido.
En otro punto de la ciudad, lejos del polvo, del miedo y del murmullo resignado de la colonia, vivía Jacobo Miranda. No era policía ni pariente; era periodista, uno de los pocos que aún creían que las palabras podían levantar los cimientos del poder. Trabajaba para un diario pequeño, arrinconado en la sección de sucesos tras incomodar a demasiados funcionarios. Llevaba los ojos cansados de quien ha mirado la corrupción demasiado de cerca y el corazón fatigado, pero su brújula moral seguía intacta, tercamente apuntando hacia la verdad.
Cuando leyó la nota sobre la desaparición de Mauricio, algo se encendió en su pecho. No era solo empatía, ni simple curiosidad. Fue la descripción de la piedra lo que lo detuvo en seco. Tres años atrás, cubriendo un caso de corrupción militar, había visto un colgante idéntico en el cuello de un subsecretario de Defensa. Aquel hombre se suicidó antes de testificar, dejando tras de sí una nota ilegible y una mancha oscura en la alfombra. Jacobo recordaba el brillo del colgante, su forma serpenteante, casi viva. Ahora, al leer la noticia, sintió que la piedra lo miraba de nuevo, a través del papel. Decidió tirar del hilo, pero no buscando un secuestrador común. Buscaba patrones. En los archivos viejos del periódico, encontró decenas de casos etiquetados con la misma palabra: fuga. Eran niños. Todos de barrios pobres.
Editado: 08.02.2026