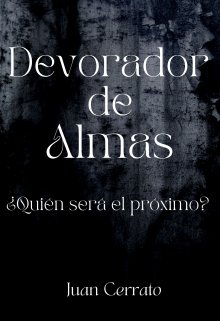Devorador De Almas
Capítulo 3 Hilos Invisibles y Nudos Oscuros
La revelación del sepulturero y la evidencia muda de la piedra de basalto convirtieron la investigación de Jacobo Miranda en algo más que una búsqueda periodística. Fue el tránsito de la razón hacia la paranoia, del oficio a la obsesión. Ya no perseguía un secuestro: desentrañaba el rastro de un rito, una coreografía secreta que se repetía en los pliegues del poder político de Tegucigalpa, oculta entre discursos y uniformes.
Durante noches enteras, Jacobo se hundió en la penumbra de la biblioteca nacional. No buscaba titulares viejos, sino los márgenes del olvido: manuscritos sobre supersticiones lencas, tratados anónimos de demonología y compilaciones del folclore hondureño que hablaban de sombras más antiguas que la ciudad misma. En uno de esos libros, entre páginas amarillentas, encontró el símbolo: una espiral de ganchos entrelazados, representación arcaica del Devorador de almas. Según el texto, la entidad era invocada por antiguos pueblos para garantizar la fertilidad de la tierra, a cambio de un tributo inocente. Con el tiempo, la fe se transformó en mito, y el mito, en metáfora. Pero Jacobo comprendió que alguien, en algún momento, había decidido reanudar el pacto. En los años noventa, la élite no sembraba maíz: cosechaba poder. Y el sacrificio ya no era ceremonial, sino industrial.
Su primer movimiento fue un acto de audacia cercana al suicidio. Localizó al coronel Aguilar, el hombre de la casona en El Bosque, pieza clave de los rumores que serpenteaban por los callejones del barrio. No lo enfrentó con micrófonos ni cámaras; fue con una mirada cargada de conocimiento, un silencio más peligroso que cualquier acusación.
La reunión tuvo lugar en un restaurante caro, un santuario de mármol y cristal donde la ciudad quedaba reducida a un rumor lejano. Aguilar, imponente en su uniforme impecablemente planchado, lo recibió con una sonrisa disciplinada, una cortesía que olía a amenaza.
—Periodista Miranda —dijo con un siseo contenido, mientras un camarero llenaba su copa de vino—. ¿Qué busca un hombre de su calaña en estos círculos?
Jacobo no respondió. En lugar de eso, deslizó sobre la mesa una fotocopia ampliada del símbolo tallado en la piedra. El mismo que había visto años atrás, colgando del cuello de un subsecretario de Defensa que se había suicidado antes de testificar.
—Mauricio, coronel —dijo con voz baja—. Y antes que él, Karla, Pedro, Diego. Todos niños que desaparecen sin dejar rastro, mientras la policía mira hacia otro lado. ¿Es por esto? ¿Por mantener su pacto, su “cosecha” de pureza?
El rostro de Aguilar se tensó. No era miedo; era una mezcla de desprecio y diversión. Se inclinó apenas, bajando el tono de su voz hasta que esta se volvió un cuchillo.
—Usted confunde la disciplina con la superstición, Miranda. Pero déjeme decirle algo: el poder no se busca. El poder elige. Y cuando lo hace, exige un precio. El Devorador de almas tiene un gusto muy particular... por la pureza. La inocencia no es un lujo; es combustible.
Luego, con un gesto lento y calculado, Aguilar deslizó un sobre bajo la fotocopia. Dentro no había dinero, sino fotos en formato polaroids. Jacobo entrando a su casa. Jacobo comprando en el mercado. Jacobo durmiendo. Cada imagen era un espejo del miedo. El mensaje no necesitaba palabras: no lo vigilaban… lo poseían.
El temblor que recorrió a Jacobo no fue el de un hombre amenazado, sino el de alguien que había vislumbrado el abismo. Comprendió que el mal no era solo corrupción o crimen organizado. Era una logística de lo demoníaco, una administración del horror cuidadosamente estructurada por los mismos que juraban mantener el orden.
Durante los días siguientes, Jacobo escribió febrilmente. Notas, mapas, nombres, fechas. Todo encajaba. Los sacrificios coincidían con días de eclipses, con festividades religiosas, con reuniones de gabinete. La línea entre lo político y lo oculto era tan delgada que ya no podía distinguirse.
Mientras tanto, en la colonia El Bosque, el miedo se había vuelto materia sólida. Ya no era rumor ni advertencia; era una presencia. Las calles se vaciaban antes del anochecer, los perros aullaban sin motivo, y los postes de luz parpadeaban como si respiraran. Elías y Renato, los pequeños sobrevivientes de la infancia, habían dejado de jugar. Se convirtieron, sin quererlo, en centinelas. Observaban. Escuchaban. Y una noche, escondidos tras un muro de ladrillos húmedos, vieron algo que ningún adulto quiso ver.
Un convoy de vehículos negros, sin placas, avanzó lentamente por la calle principal. Se detuvo frente a la casona del coronel Aguilar. Varios hombres corpulentos descendieron y descargaron una caja larga, envuelta en tela de saco, que exhalaba un olor dulzón, repugnante, parecido al de la carne quemada. El último en bajar fue un hombre de traje gris, rostro conocido en los noticieros: un ministro, abanderado de la “moralidad nacional”. Pero no era el mismo de los discursos. Elías notó el modo en que aquel hombre miró la caja: no con preocupación, sino con hambre. En su mano derecha brillaba un anillo de basalto, idéntico al de la piedra de Mauricio.
Cuando el convoy se marchó, el aire quedó denso, vibrante. Elías creyó escuchar un susurro profundo, algo más grave que el viento, más cercano que un pensamiento. Él siempre está esperando.
El niño apretó el brazo de Renato. Sus ojos reflejaban el mismo terror que el periodista había sentido días atrás. Habían comprendido, sin palabras, que lo que operaba en las sombras no era solo crimen, sino devoción. Y que, para salvarse, tendrían que desafiar no a los hombres poderosos, sino a la oscuridad que los guiaba.
Editado: 08.02.2026