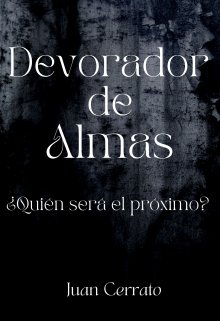Devorador De Almas
Capítulo 4 La Cueva del Lobo
La advertencia del coronel Aguilar no había sido una amenaza vacía, sino una sentencia pronunciada con la calma de quien sabe que tiene el control. Jacobo Miranda comprendió, con la lucidez que da el miedo, que lo estaban observando. Lo supo por los silencios telefónicos que duraban un segundo más de lo normal, por el reflejo de un hombre que parecía seguirlo desde el escaparate de una tienda, por los sobres abiertos que llegaban a su escritorio. La respiración del poder era fría y constante sobre su nuca.
Desde entonces, su rutina se transformó. Cada llamada era un riesgo, cada correo una trampa. En su oficina, rodeado de montañas de papeles, recortes de prensa y tazas vacías de café, construyó una especie de trinchera intelectual. Se movía con el sigilo de un animal acorralado, consciente de que la curiosidad, en un país donde los secretos pesan más que las leyes, podía costarle la vida.
Su nuevo objetivo ya no era el coronel Aguilar —una figura blindada tras el uniforme y la disciplina castrense—, sino el ministro. Jacobo sabía que los hombres de poder siempre dejan rastros: un documento, una firma, un número mal borrado. Y si no dejan rastros de sangre, dejan rastros de dinero. En eso confiaba.
Así comenzó su descenso a las entrañas burocráticas de Tegucigalpa. Se sumergió en archivos polvorientos, bases de datos incompletas, registros con sellos falsos y balances maquillados. La corrupción, pensaba, es un río subterráneo que siempre busca salir a la superficie. Su trabajo se volvió una cacería silenciosa: noches enteras revisando microfilms en la penumbra de la hemeroteca, con el clic metálico del carrete marcando el pulso de su obsesión. Buscaba un patrón, una grieta, la punta de un iceberg.
Y cuando por fin la encontró, el hallazgo fue tan evidente como escalofriante: una cuenta offshore, abierta a nombre de una empresa inexistente, que registraba retiros masivos bajo el concepto de “gastos de infraestructura no clasificada”. Lo inquietante no era la cantidad de dinero, sino la coincidencia de las fechas: los retiros se efectuaban en los mismos días astrológicos que Jacobo había señalado en su investigación como jornadas de desapariciones. La lógica del horror estaba ahí, escondida tras la máscara de la burocracia.
El último hilo de la trama lo condujo hasta el Registro de la Propiedad. Entre documentos amarillentos y firmas dudosas, halló un terreno enorme a las afueras de la ciudad, registrado bajo una corporación fantasma. El lugar aparecía en los mapas como zona de maniobras militares, pero en las fotografías aéreas se distinguía un conjunto de edificaciones abandonadas, rodeadas por cercas y torres de vigilancia. Jacobo no necesitó más pruebas: la Cueva del Lobo tenía dirección.
Mientras el periodista libraba su partida de ajedrez en la sombra, en El Bosque, Elías y Renato se internaban en un juego más primitivo, más visceral. Su investigación no requería papeles ni contraseñas, sino valor —o locura—. Desde hacía días vigilaban la mansión de Aguilar. Habían visto entrar vehículos oficiales, hombres de traje y una noche, al propio ministro. Algo oscuro se movía tras esos muros, y la curiosidad, mezclada con la desesperación por encontrar a Mauricio, los empujó a cruzar el límite entre el miedo y la temeridad.
Una noche sin luna se deslizaron entre los matorrales, arrastrándose sobre la tierra húmeda. El aire estaba impregnado por un incienso espeso que emanaba del otro lado de la valla, un olor que parecía tapar el aliento mismo del bosque. El corazón de ambos latía tan fuerte que podían oírse el uno al otro, como si compartieran un mismo tambor.
—Renato —susurró Elías, con la voz quebrada—, vámonos. Esto no está bien.
—No —respondió su amigo, sin mirarlo—. Vengo por Mauricio. Si ese hombre se lo llevó, quiero saber dónde lo tiene.
Al llegar al muro, se asomaron por una grieta del cemento. Lo que vieron les heló la sangre. Detrás de la mansión se extendía un terreno sin vegetación, cubierto de tierra negra. En medio, una pequeña construcción de piedra, sin ventanas, se alzaba como un mausoleo. Una camioneta militar estaba estacionada cerca y dos soldados custodiaban el perímetro, rígidos, inmóviles.
Entonces, una figura emergió de la penumbra de la casa principal. No era el coronel ni el ministro. Era una mujer alta, vestida con un largo manto de seda negra. Su cabello, blanco como la sal, parecía flotar alrededor de su cabeza. Caminaba con una lentitud inquietante, como si cada paso obedeciera a un rito antiguo.
Los muchachos contuvieron la respiración. La mujer se detuvo frente a la puerta de piedra. Abrió la boca, pero no salió de ella una palabra ni un grito: fue un sonido gutural, un lamento que pareció absorber el aire mismo del lugar. Era el aullido de un animal herido, pero con una inteligencia fría, ajena, maligna. Los soldados, al oírla, giraron de inmediato y bajaron la cabeza en una reverencia servil. Aquello no era respeto: era sometimiento. Elías sintió un escalofrío que no pertenecía a la noche. Era el frío de algo antiguo y perverso que despertaba.
En medio de ese silencio tenso, el pie de Renato resbaló. Una piedra cayó y rebotó con un crujido seco que resonó como un disparo. La mujer interrumpió su lamento. Giró lentamente, buscando con sus ojos pálidos el origen del ruido. El tiempo se detuvo. Los niños no respiraron. No podían moverse, pero sabían, en lo más profundo de su ser, que la sombra los había visto.
El miedo dejó de ser un presentimiento. Era una presencia, una mano helada que les apretaba la garganta. Habían mirado dentro de la Cueva del Lobo, y algo, desde dentro, les había devuelto la mirada.
Editado: 08.02.2026