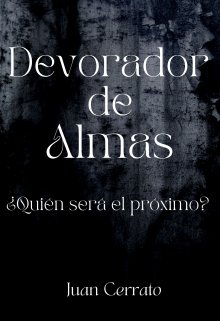Devorador De Almas
Capítulo 5 Voces en la Oscuridad
Jacobo Miranda había llegado al borde de lo comprensible. Frente a él, la verdad se abría como un abismo. Tenía cuentas bancarias, coordenadas geográficas y el rostro pétreo del coronel Aguilar; pero aún le faltaba algo esencial: el testimonio humano, el hilo que uniera el poder político con la abominación ritual que respiraba en los márgenes del país.
Sabía que en toda estructura de poder hay un punto débil: un sirviente arrepentido, un funcionario que ha visto demasiado, alguien que no puede seguir sosteniendo el peso del horror. Por eso comenzó a buscar entre los escombros sociales, en los bares donde la luz parecía cansada, en las voces quebradas de los olvidados.
Y allí, en la penumbra mal oliente de una cantina en el centro, escuchó un nombre que lo haría temblar: “El Cuervo”. Decían que había sido asistente personal del ministro. Un hombre discreto, eficaz, que un día desapareció de los círculos oficiales y terminó vagando por los callejones, arrastrando una locura que nadie quiso entender. “Vio cosas que lo volvieron loco”, murmuró el cantinero, sirviendo un trago que olía a miedo.
Jacobo lo encontró viviendo en la miseria, en un cuarto húmedo y sin ventanas, con botellas vacías amontonadas en el suelo. El hombre, cuyo nombre real era Ricardo, tenía la mirada de alguien que ya había vivido su propio infierno. Cada ruido lo hacía sobresaltarse. Dormía con un cuchillo debajo de la almohada.
—Usted no entiende, Miranda —tartamudeó, encendiendo un cigarro con manos temblorosas—. No son hombres. Son vasijas. Lo que sirven… eso no perdona a nadie que lo vea.
Jacobo lo observó con cautela. Había visto a muchos delirantes en su carrera, pero algo en la voz de Ricardo era distinto. No hablaba como un loco, sino como alguien que había sido testigo. Decidido a provocarlo, el periodista sacó una fotografía: la piedra de basalto que Doña Silvia había encontrado entre las ruinas.
La reacción fue inmediata y brutal. Ricardo se levantó de golpe, volcó la mesa y luego cayó de rodillas, sollozando.
—¡El Devorador! —gritó, su voz convertida en un hilo desgarrado—. Es la firma… es lo que piden.
Jacobo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante las siguientes horas, bajo la penumbra de un foco desnudo, Ricardo comenzó a hablar. Sus palabras salían entrecortadas, a veces en susurros, a veces en gritos. Cada frase era un fragmento de pesadilla. Explicó que lo que él había presenciado no era una secta improvisada ni una moda de ricos ociosos. Era una orden ancestral, un grupo que creía que el poder no se obtenía con votos ni dinero, sino mediante pactos con entidades que existían antes de la historia humana. Su credo era simple y atroz: la inocencia es la moneda de los dioses antiguos.
—Los niños desaparecidos —dijo Ricardo, con la voz quebrada— no eran secuestrados, Miranda. Eran “catalizadores”. Los mantenían cerca de la “Zona de Maniobras” del coronel, en esa estructura de piedra. No los mataban al principio. Los preparaban. Les borraban el miedo con hierbas, los despojaban de su memoria… hasta que su alma quedaba vacía, lista para ser ofrecida.
Jacobo apretó los puños, impotente. Ricardo continuó, cada palabra más fría que la anterior. Describió los rituales con una precisión que solo podía venir del horror vivido. No se trataba de sacrificios sangrientos, al menos no siempre. La mujer de cabello blanco —la misma que Elías y Renato habían visto tras la mansion— era conocida como la Madre del Pacto. Era la médium, la voz del Otro Lado.
—Ella es quien invoca al Devorador —susurró—. No es un demonio con cuernos ni alas. Es algo que se arrastra, algo que odia la luz. Cuando empieza el ritual, los niños están catatónicos. La Madre del Pacto les obliga a mirar una estatua cubierta por sombras, y entonces les susurra el Nombre. En ese momento, la entidad cruza. Se ancla a este mundo. Y a cambio, les concede a los poderosos lo que más desean: impunidad, poder, longevidad… pero alimentada con la esencia de esos niños.
Jacobo se sintió súbitamente enfermo, con náuseas. Su mente buscaba una explicación racional, pero no la encontraba. No era solo corrupción. Era algo más profundo, una simbiosis entre el poder humano y lo inhumano. Comprendió, entonces, por qué la policía nunca actuaba: ¿cómo luchar contra una fuerza que prometía protección eterna a los mismos que mandaban?
Ricardo dejó caer el cigarro y lo aplastó con el pie. Por un instante, pareció recuperar la calma. Pero luego su mirada se nubló. Sus pupilas se dilataron, fijas en un punto invisible detrás de Jacobo. Una sonrisa se dibujó lentamente en su rostro, una sonrisa ajena, como si alguien más la hubiese impuesto desde adentro.
—Miranda —susurró, con una voz que ya no era suya—. La Madre del Pacto sabe que estás aquí.
El aire del cuarto pareció espesarse. Jacobo retrocedió un paso, pero Ricardo ya había caído de la silla. Su cuerpo se contrajo en un espasmo y quedó inmóvil. Los ojos, vidriosos, miraban un punto inexistente. No había sangre, no había heridas. Solo un silencio final y una expresión de vacío absoluto.
Jacobo salió tambaleándose, con las notas apretadas contra el pecho. La calle lo recibió con una lluvia fina, casi simbólica. Sabía que su vida, desde ese momento, ya no le pertenecía. Había tocado la verdad, y la verdad, en ese país, tenía el rostro del abismo. Tenía las pruebas. Pero también, por primera vez, tenía la atención de un enemigo que no era de este mundo.
Editado: 08.02.2026