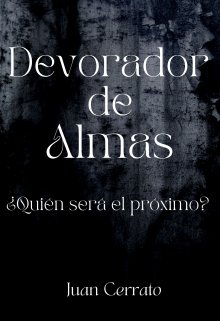Devorador De Almas
Capítulo 6 La Conexión Infernal
La muerte silenciosa de Ricardo, El Cuervo, fue el pistoletazo que encendió la guerra. Jacobo Miranda no tuvo tiempo para el duelo ni para el horror: el cuerpo inerte de su informante era la evidencia de que el enemigo no solo era poderoso, sino que poseía una inteligencia ajena, algo que respiraba más allá de lo humano. Huyó del bar bajo una llovizna gris, con el corazón golpeándole el pecho y la certeza de que un ojo invisible se había posado sobre él. La ciudad parecía observarlo desde cada reflejo, desde cada poste, desde los charcos que multiplicaban su silueta.
La verdad, ahora desnuda y terrible, ardía en su mente como una fiebre: la corrupción de Tegucigalpa no era un negocio de poder, sino un pacto de almas. El coronel Aguilar y el ministro no eran meros corruptos con uniforme y corbata; eran sacerdotes de una liturgia secreta, guardianes de un culto que garantizaba su impunidad a cambio de la moneda más pura y espantosa: la inocencia de los niños.
Jacobo se encerró en su oficina como un monje ante su altar de papeles, rodeado de recortes, tazas frías y humo de cigarro. Su investigación se convirtió en un frenesí de paranoia y lucidez. Sobre la pared, un mapa cubierto de hilos rojos formaba un entramado siniestro: tres puntos conectados por un destino común.
- La Infraestructura Militar (Aguilar): los archivos confirmaban que la llamada “Zona de Maniobras” era, en realidad, el sitio de entrega. El templo de basalto estaba oculto bajo la fachada de un campo de entrenamiento. La seguridad no protegía secretos militares, sino rituales.
- La Garantía Política (El ministro): los registros bancarios mostraban un patrón inequívoco: los picos de transferencias offshore coincidían con las fechas exactas de desapariciones infantiles. El pago no era dinero; era la esencia robada.
- El Poder Oculto (La Madre del Pacto): el eslabón final. Una figura que unía lo terrenal con lo infernal, la médium encargada de abrir el portal para el Devorador de Ceniza.
Jacobo comprendió que para destruir la red no bastaba con exponer a los hombres: debía interrumpir el ritual y silenciar a la médium. Sabía que, si publicaba las pruebas sin confrontar el corazón del culto, todo se evaporaría. Los nombres desaparecerían, las cuentas serían borradas, y él se convertiría en otro accidente más, una nota breve en la página de sucesos. Solo un golpe audaz, simultáneo y definitivo podría fracturar el nudo.
Mientras tanto, en el corazón oscuro de El Bosque, el mismo miedo estaba obrando su propia alianza. Elías y Renato vivían en una cuenta regresiva. Desde que habían visto a la Mujer de Seda Negra, el mundo parecía deslizarse lentamente hacia el abismo. La piedra de basalto que la madre de Mauricio había guardado era ahora su obsesión. Elías la examinaba bajo el temblor de un farol casi extinguido, y notó lo que antes no había querido creer: el objeto respiraba.
—Esto está vivo —susurró, más asombrado que aterrado.
Renato la olió, frunciendo el ceño.
—Huele a incienso… igual que aquella noche en la mansión —dijo, con una rabia que apenas disimulaba el miedo.
La determinación infantil —esa mezcla de inocencia y coraje— los empujó a buscar al único adulto que, según el diario viejo de Doña Silvia, había osado desafiar a los poderosos: Jacobo Miranda. Lo hallaron en el panteón colonial, un lugar donde los muertos ofrecían refugio más seguro que los vivos. Jacobo, exhausto y con los ojos hundidos, los vio acercarse entre tumbas y cipreses. Aquellos niños eran testigos, sí, pero también la razón misma por la que seguía respirando.
Elías habló primero, con la voz temblorosa:
—Sabemos dónde van a estar. La Mujer… la que vimos, va a volver.
Le contaron sobre la valla, el convoy, el olor a incienso, y sobre el lamento que parecía venir de otra época. Jacobo escuchó en silencio, tomando notas con una concentración casi ritual. Luego, extendió un calendario y comparó las fechas de las desapariciones, las transferencias bancarias y los movimientos lunares que había anotado. Sus dedos se detuvieron en un círculo rojo.
—Faltan menos de cuarenta y ocho horas —murmuró—. La próxima alineación lunar… abre la puerta.
Elías asintió.
—El convoy llega al anochecer, unas horas antes de medianoche. Siempre igual.
Las piezas encajaron con un chasquido fatal. El siguiente ritual de intercambio era inminente. La Zona de Maniobras no era una fachada: era el altar donde el Devorador de Ceniza sería invocado de nuevo.
El silencio que siguió fue denso. Jacobo miró a los niños, y en sus ojos ya no vio inocencia, sino una resolución prematura, casi trágica. Ya no eran los pequeños que jugaban a policías y ladrones: eran soldados en una guerra invisible.
—Si no lo detenemos —dijo Jacobo con voz firme—, el Devorador seguirá cenando con el permiso del gobierno. Mañana, al anochecer. Es nuestra única oportunidad.
Los tres permanecieron quietos, escuchando el rumor del viento entre las lápidas. No había heroísmo en esa decisión, solo una aceptación lúcida del destino. Elías apretó la piedra de basalto entre las manos; Renato respiró hondo; Jacobo cerró el cuaderno con un golpe seco. Habían encontrado el nudo de la conspiración. Y sabían que, para romperlo, primero tendrían que apretarlo hasta que la oscuridad se asfixiara. El miedo ya no era un enemigo: era el combustible. La conexión estaba trazada. El sacrificio, inevitable.
Editado: 08.02.2026