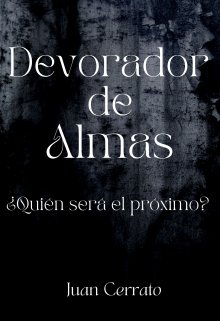Devorador De Almas
Capítulo 7 El Banquete del Devorador
La noche del alineamiento lunar se cernió sobre Tegucigalpa como un manto de plomo. No había estrellas, ni viento, ni ruido. Solo una presión densa en el aire, el preludio de una tormenta que parecía contener la respiración del mundo.
Jacobo, Elías y Renato reptaban entre la maleza seca que rodeaba la “Zona de Maniobras”, a las afueras de la ciudad. El periodista, armado únicamente con una cámara de video y una navaja sin filo, avanzaba con los músculos tensos. Temía por los niños, pero sabía que sin ellos —sin su conocimiento del terreno, sin esa intuición que rozaba lo sobrenatural—, no habría esperanza alguna de llegar hasta el corazón de la verdad.
El hedor fue lo primero que los golpeó: una mezcla nauseabunda de incienso rancio, tierra húmeda y ese aroma metálico y dulzón que los niños ya asociaban con la desgracia. El aire parecía vibrar con un zumbido apenas perceptible, una nota grave que resonaba en los huesos. La Cueva del Lobo, la estructura de basalto sin ventanas, brillaba débilmente bajo la luna velada. Un convoy de camionetas negras aguardaba frente a la entrada. El coronel Aguilar y el ministro aún no estaban a la vista, pero un círculo de soldados uniformados custodiaba el perímetro. No se movían; parecían estatuas, guardianes sin alma iluminados por la luz amarillenta de los faroles portátiles.
—Por aquí —susurró Elías, señalando un canal de desagüe seco que corría bajo la valla.
Jacobo asintió. Los tres se deslizaron dentro, arrastrándose entre raíces húmedas y piedras cortantes, hasta emerger detrás de un muro de concreto. Desde allí, el periodista encendió la cámara. El parpadeo rojo del grabador fue como el latido de un corazón en la oscuridad.
El interior del templo era peor de lo que Jacobo había imaginado. No había velas ni símbolos reconocibles, solo un círculo de tierra negra que absorbía la luz. En el centro se erguía una figura cubierta con un saco áspero. El silencio era tan denso que parecía tener peso. Cinco niños estaban dispuestos alrededor del círculo, inmóviles, con la mirada vacía. Se mecían lentamente, como si soñaran en un idioma sin palabras. Ninguno superaba los nueve años. Sus cuerpos exhalaban un frío imposible. Jacobo sintió un impulso de vomitar, pero el clic metálico de su cámara, al comenzar a grabar, lo obligó a contenerse. La verdad debía ser documentada, aunque lo desgarrara.
El aire se volvió más pesado cuando tres figuras ingresaron al recinto. El ministro y el coronel Aguilar vestían túnicas negras que devoraban la luz, y entre ellos avanzaba una mujer de cabello blanco, enjuta, de movimientos casi espectrales: la Madre del Pacto. Ella se colocó frente al saco que cubría la estatua central. Alzó las manos y comenzó un cántico imposible de descifrar: sonidos de raspado, chasquidos húmedos, sílabas guturales que parecían vibrar en el aire, descomponiendo el lenguaje. Cada palabra arrancaba un fragmento de calma del ambiente.
El coronel, con gesto solemne, retiró la tela del altar. Lo que se reveló hizo que Jacobo sintiera cómo se helaba la sangre en sus venas. No era una estatua. Era una masa informe de ceniza compactada, una figura sin contorno definido, con dos cavidades donde debían estar los ojos. Aquella cosa parecía latir. El Devorador.
La Madre del Pacto alzó la voz. Las sílabas se volvieron más rápidas, más urgentes. El ministro extrajo de su túnica un objeto de bronce retorcido, semejante a una llave o un símbolo antiguo. Lo sostuvo sobre el pecho del niño más pequeño. —El Devorador demanda la esencia. El anclaje se logra con el último miedo —dijo con voz ronca, deformada por la túnica.
Jacobo apretó los dientes. Elías lo miraba, paralizado. Y entonces, Renato gritó.
—¡MAURICIO!
Su voz estalló en el templo como un disparo. El eco rebotó en las paredes de basalto. El canto se detuvo. La Madre del Pacto giró lentamente la cabeza, sus ojos blancos fijos en la penumbra. —¡Ahí están! ¡Los intrusos! —rugió el coronel.
Jacobo se incorporó en un movimiento desesperado, la cámara aún encendida, y disparó un destello con el flash. La luz blanca bañó el rostro de la Madre del Pacto, arrancándole un grito agudo, no humano, que reverberó en el suelo. Pero el daño ya estaba hecho: el ritual no se había detenido… solo se había fracturado.
La Ceniza del Devorador comenzó a moverse. No rodaba ni fluía: se contraía, como si respirara. De las cavidades vacías emergió una sombra líquida, una oscuridad tangible que se arrastró por el suelo como un fluido vivo. El coronel se lanzó hacia Jacobo, pero antes de alcanzarlo, la Madre del Pacto extendió su brazo y gritó una última palabra en un idioma sin vocales.
La oscuridad se desprendió de la figura y se abalanzó sobre Renato. No hubo sangre. No hubo grito. Solo un sonido hueco, un “pop” seco, como el estallido de una burbuja. En el lugar donde había estado el niño, ahora reposaba una piedra de basalto, idéntica a la de Mauricio, aún tibia, palpitante, con el símbolo del Devorador grabado en su superficie.
Elías lanzó un alarido desgarrador. Jacobo cayó de espaldas, la cámara temblando en sus manos. A través del lente vio al ministro y al coronel acercarse a la piedra con expresión de triunfo. La Madre del Pacto sonreía con una serenidad blasfema.
—El Devorador ha tomado al testigo. El precio está pagado. La conexión es eterna —susurró el ministro.
Jacobo comprendió que la lucha estaba perdida, al menos esa noche. Tomó a Elías del brazo y tiró de él, retrocediendo hacia la salida. Las sombras parecían alargarse, los pasillos se deformaban como si el templo respirara. Detrás de ellos, la estatua vibraba, y los niños inmóviles comenzaban a cantar una nota única, sostenida, insoportable.
Editado: 08.02.2026