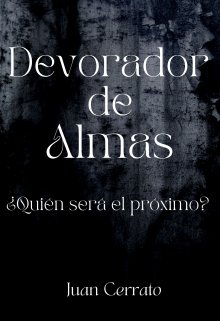Devorador De Almas
Capítulo 8 Las Cenizas y la Esperanza
La mañana posterior al ritual no trajo sol. Una niebla espesa y helada cubría Tegucigalpa, envolviendo la ciudad en un velo de luto. Parecía que el amanecer se había negado a cumplir su promesa.
Jacobo Miranda caminaba tambaleante entre callejones húmedos, con la cámara de video aferrada al pecho como un relicario maldito. A su lado, Elías —apenas un niño— yacía en un silencio que no era simple shock, sino un vacío absoluto. Sus ojos, fijos y vidriosos, contenían el recuerdo indeleble del sonido seco, del pop final, y del hueco donde antes había estado Renato.
Jacobo no podía permitirse el lujo del colapso. Sabía que la red del coronel Aguilar y del ministro se activaría en cuestión de horas. Su fracaso era doble: no solo no había salvado a los niños, sino que había llevado a Renato al sacrificio. En su mente, el eco del ritual se repetía una y otra vez, mezclado con la voz distorsionada de la Madre del Pacto y el destello final del flash que no salvó a nadie.
Durante los días siguientes, Jacobo trabajó desde la clandestinidad. No dormía. No comía. Editó la grabación con las manos temblorosas, consciente de que cada cuadro era una prueba de lo imposible. Subió el video a la red, lo distribuyó a contactos en el extranjero, a periodistas que todavía creían que la verdad tenía poder. Fue un acto de desesperación, un salto de fe hacia un mundo que tal vez ya había renunciado a la redención.
La reacción fue inmediata y brutal. Los titulares internacionales hablaron de “cultos en el poder hondureño”, “sacrificios rituales y corrupción de Estado”. La ONU emitió una condena tibia, y el gobierno, presionado, actuó con rapidez calculada: el coronel Aguilar fue detenido, el ministro apartado temporalmente de su cargo. Las cámaras mostraban indignación, los noticieros gritaban escándalo… pero bajo la superficie, el sistema ya trabajaba en su defensa.
Los archivos que probaban la propiedad de la “Zona de Maniobras” desaparecieron en cuestión de días. Los peritos declararon que el video había sido “manipulado digitalmente”. Los expertos que firmaron el informe resultaron ser consultores contratados por el propio ministro. El engranaje de la impunidad volvió a girar, aceitado por la corrupción y el miedo.
Jacobo observó desde lejos, escondido en una habitación alquilada, cómo los hilos invisibles tejían otra vez la red. Aguilar fue liberado por “falta de pruebas concluyentes”, y el ministro regresó a su cargo, presentándose como víctima de una conspiración política. El pueblo, exhausto y temeroso, terminó por creerle. En Honduras, pensó Jacobo, la impunidad no era una falla del sistema, sino su razón de ser.
Días después, las autoridades hallaron a los cinco niños catatónicos en la cueva del lobo, tal como Jacobo había descrito. Los trasladaron a un orfanato estatal. Las imágenes circularon brevemente por la prensa: pequeños cuerpos inmóviles, ojos abiertos, miradas sin luz. Pero pronto el interés mediático se desvaneció, como si la sociedad entera hubiera decidido olvidar para sobrevivir.
Jacobo logró visitarlos una última vez, disfrazado entre trabajadores humanitarios. Al verlos, comprendió la verdadera victoria del Devorador. No era la muerte lo que buscaba, sino el vaciamiento. Los cuerpos de los niños seguían vivos, pero las almas habían sido arrancadas. En sus rostros no había dolor ni paz: solo una quietud antinatural, una quietud que olía a eternidad. Eran una ofrenda que el mundo había aceptado sin resistencia.
Esa noche, al salir del orfanato, Jacobo se detuvo bajo una lluvia fina. Sintió que algo lo observaba desde las sombras, como si el propio aire supiera que el horror no había terminado. Y comprendió que la verdad, por sí sola, no era suficiente para salvar a nadie.
Perseguido y con la certeza de que pronto sería silenciado, Jacobo emprendió su última misión: proteger a Elías. Con ayuda de colegas extranjeros, logró sacarlo del país por una frontera secundaria. Fue un viaje largo y lleno de sobresaltos. El niño no habló en todo el trayecto; solo respiraba, y a veces, sin razón aparente, dibujaba con el dedo en el polvo el símbolo del Devorador.
Cuando Elías estuvo a salvo, Jacobo desapareció del mapa. Se exilió en el sur, en una ciudad sin nombre, donde el ruido del mar le recordaba el zumbido oscuro del ritual. Bebía café frío, escribía sin descanso, y cada noche revisaba el video una vez más, buscando una señal, un error, algo que le dijera que todo había sido una pesadilla colectiva. Pero el video no mentía. Renato se desvanecía cada vez con más nitidez, como si la grabación también estuviera siendo devorada. La esperanza se extinguió lentamente. No con un rugido, sino con el pop silencioso de aquel instante maldito.
Un día, leyendo los diarios en línea, Jacobo vio la fotografía del ministro: sonriendo, inaugurando un complejo industrial, rodeado de cámaras y alabanzas. Había regresado más fuerte, más seguro, más influyente. Y entonces lo comprendió.
La astucia, la ambición, la mirada serena del ministro no eran suyas. Eran de Renato. El Devorador no solo había consumido su esencia: la había transferido, anclando su poder en la élite política del país.
Elías, mientras tanto, dibujaba sin descanso. Sus cuadernos se llenaban de símbolos y rostros: el emblema del Devorador junto a la silueta del ministro. Era su forma muda de decir que el monstruo había ganado, que la oscuridad tenía ahora un rostro humano y un cargo oficial. Jacobo observaba esos dibujos con lágrimas secas. Comprendió que la inocencia robada de un niño podía alimentar imperios enteros. El cuerpo de Renato se había ido, sí. Pero su alma seguía viva, presa en el corazón de su verdugo. Y en algún lugar de Tegucigalpa, bajo la superficie gris de la política y la lluvia, las piedras de basalto seguían latiendo.
Editado: 08.02.2026