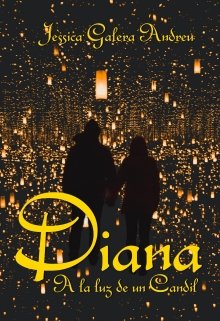Diana: a la luz de un candil -Muestra-
3
La exultante energía con la que Leandro había dado inicio a su misión el día antes se había diluido en la segunda jornada. Agatha lo había notado, pero no dijo nada al respecto, pues comprendía la decepción que abrazaba al universal. Aún no era tarde, pero la noche esparcía su oscuro manto cuando apenas faltaban unos diez minutos para que el reloj indicase las seis.
—De acuerdo —exclamó la mujer—. Recuerda lo que te dije ayer, Leandro y... ¡Por la reina, ponle un poco de ganas! Nos vemos al alba.
Dio media vuelta y mientras empezaba a caminar, alejándose de allí, Leandro hizo una mueca burlona con la cara, como si la imitase. Había permanecido sentado en los escalones del mismo edificio abandonado de la noche anterior, así que se puso en pie y soltó una amplia bocanada de aire.
—Vamos allá —se dijo a sí mismo. A pesar de la poca simpatía que Agatha estaba generando en él, Leandro tenía muy presentes todas y cada una de sus palabras. «No busques necesariamente la casa más luminosa o alegre». Y eso había hecho, aunque no podía evitar sentirse enormemente inseguro de la decisión tomada. Las calles eran estrechas y oscuras en aquel otro barrio, todo muy alejado del rimbombante color que se esparcía por el centro de la ciudad. Allí todo era lóbrego y aún más frío. Había vetustas puertas de madera destrozada. Sus negras paredes estaban pintadas y había dibujos obscenos en ellas.
—Por la reina... —murmuró.
Las farolas se separaban mucho unas de otras y la que no estaba apagada, parpadeaba emitiendo un molesto zumbido. Escuchó gritos en una de las casas; un televisor, en otro y los sonidos se mezclaban con un silencio extraño y desagradable.
Se detuvo al adivinar dos figuras emergiendo súbitamente desde un oscuro callejón. Caminaban encorvados, con las manos metidas en los bolsillos de sendos abrigos raídos y ajados. Uno de ellos fumaba y el otro espetó una carcajada que a Leandro le puso los pelos de punta. Se sintió ridículo mientras caminaba tras ellos a una distancia prudencial. Solo eran dos hombres caminando por una calleja oscura, igual que él. Pero su sexto sentido le advertía de algo que constató cuando uno de ellos le mostró algo al otro sin detenerse: distinguió un brillo plateado y no tardó en reconocer la hoja de algún tipo de arma blanca. Los hombres se volvieron y el instinto llevó a Leandro a colarse en el interior de uno oscuro portal. Seguía repitiéndose que no estaba siendo ni justo ni racional; tal vez lo necesitasen para pelar patatas o quién sabía qué, pero ahí permaneció, oculto hasta que una tenue luz se prendió en lo alto de la escalera. Mientras se mantenía escondido observó la pequeña silueta de un arbolillo de Navidad al fondo. Un par de cintas plateadas y tres bolas rojas componían una decoración pobre y triste. Pero algo era algo, se dijo. Se acurrucó más entre las sombras cuando la luz de la escalera se encendió y alguien bajó desde la escalera. Quien fuese, se detuvo momentáneamente para ajustarse el abrigo. Apenas pudo distinguir que era un hombre joven, de cabello oscuro. Salió a la calle y Leandro respiró tranquilo cuando la luz se apagó de nuevo, dejándolo solo.
Asomó la cabeza y comprobó, entonces, que los dos hombres tras los que había caminado se habían detenido algo más adelante y permanecían apoyados en la pared. El joven que había abandonado el portal se dirigía hacia aquella dirección y un terror irracional se adueñó de Leandro. Pero ¿qué debía hacer? Si actuaba, no tendría forma de ayudar al muchacho a menos que hiciera uso de su poder, algo que tenía terminantemente prohibido. Y si no hacía uso de don alguno, entonces su intervención solo serviría para meterse en más problemas. Además, él ni siquiera estaba allí para intervenir o modificar el destino de nadie. Y decía más, ni siquiera podía estar seguro de que fuese a pasar algo. Pero pasó. Los dos hombres se irguieron cuando el muchacho llegó a su altura y lo estamparon contra la pared, mostrándole la brillante hoja de aquel objeto que a Leandro se le antojaba una daga.
—Por la reina, ¿qué hago?
Miró a un lado y a otro con desesperación, como si la respuesta a lo que debía hacer estuviera escrita en una de aquellas negras paredes, junto a otros tantos dibujos indeseables. Pero allí no había nada. Supo que habían golpeado al muchacho cuando vio a uno de aquellos hombres levantarlo del suelo, mientras el otro se alejaba un par de pasitos. Escuchó el sonido metálico de unas monedas cayendo al suelo. O al vez fueran unas llaves. Leandro siguió moviéndose, desesperado.
—Oh, basta —se dijo a sí mismo.
Empezó a correr calle abajo, si había de hacer uso de la magia lo haría. Ya encontraría después el modo de solucionarlo, pero no podía dejar que aquel muchacho acabase malherido, si no algo peor.
De pronto, se detuvo. Apareció alguien más desde el otro extremo del callejón y Leandro temió que se tratase de un tercer cómplice de aquellos otros dos, pero el recién llegado se encargó de disipar sus dudas pronto. El hombre que había dejado caer las monedas al suelo, probó también el frío sabor del asfalto y en pocos segundos, lo mismo ocurrió con aquel que mantenía al muchacho contra la pared. Hubo gritos y los dos tipos corrieron, trastabillando y cruzándose con Leandro sin prestarle la menor atención.
No debía hacer uso de la magia. Se lo repitió por enésima vez, pero necesitaba comprobar que el muchacho estaba bien y mientras se acercaba, sumido en un hechizo de transparencia que lo hacía invisible, se maldijo por no haberlo hecho antes. Ni siquiera había pensado en la posibilidad de intervenir bajo la invisibilidad, tal era lo nervioso que estaba.
«Zoquete, zoquete, zoquete», se torturó a sí mismo.
Al llegar hasta allí comprobó, para su sorpresa, que la recién llegada era una joven de cabello castaño que se había despojado de la bufanda y la mantenía sujeta en el costado del muchacho.