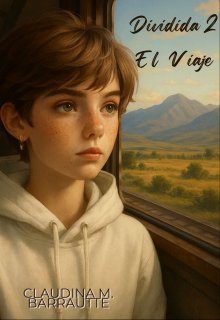Dividida 2 "el viaje"
Los hermanos de Pupe
Los hermanos de Pupe
Sentada en una esquina del patio, sobre las lajas tibias que calentaban el sol de las dos de la tarde, estaba Alba, pequeña y silenciosa, con su vestido de volados verdes impecables. Bajo los rayos del sol, las perlas blancas de sus aros de plata, pequeñitas como migajas de pan, brillaban. Inmóvil, como su madre la había dejado con la recomendación de no moverse ni ensuciarse, cualquiera que pasara por allí por un segundo al verla pensaría que se trataba de una hermosa muñeca, de esas antiguas que tenían casi el tamaño de una niña real. Las manos escondidas detrás de la espalda, como siempre, clavando las uñas pequeñas en ellas para calmarse.
A su madre no le gustaban las niñas chillonas, y había aprendido que prefería clavarse las uñas en silencio a recibir un golpe u otro tirón de pelo, porque después de las palizas la cabeza le latía por horas, le era difícil dormir o hablar. Antes, eso no hubiese sido un problema, salvo su hermano pequeño Albita, ni tenía nadie más con quien hablar. Se la pasaba sentada en el patio para no entorpecer a la extraña clientela de su madre, mirando el limonero enorme y las sombras que proyectaba sobre las lajas. Ni siquiera sabía por qué le decían a ese vejestorio vegetal limonero; nunca jamás había visto un solo limón que saliera de él. Pero desde que la joven Pupe llegó a su casa, se había llenado de flores de azahar que perfumaban el patio y atraían mariposas y abejas por igual. Desde que Pupe llegó a su casa, la espera silenciosa en el patio se había convertido en una contemplación de bichos y perfumes.
—En unos meses tendremos limones, Albita… —le había dicho la joven, mientras en secreto le desajustaba el peinado tirante y le frotaba las manitas con aloe vera, justo ahí donde tenía las marcas de sus uñas y pieles de cicatrices.
Le gustaban esos momentos con Pupe. Eran breves porque a su madre no le gustaba ver ociosa a Pupe, pero ella siempre se hacía un momento mientras colgaba la ropa en la soga, para untarle esos ungüentos que preparaba con hierbas, y acariciarle el pelo. Albita tenía ganas de decirle mil cosas, contarle el cuento que había tenido, o la hermosa mariposa amarilla que se había hecho equilibrio durante horas sobre la rama del limonero, libando las flores. Siempre tenían poco tiempo, así que seleccionaba qué iba a contarle y esperaba el momento.
Pronto saldría a barrer las hojas del limonero, con una bolsa negra de basura. Ya tenía pensado qué contarle esta vez, había practicado una sonrisa. Si tenía suerte, su madre se entretendría con la clientela y las dejaría en paz un rato.
La vio salir llorando del lavadero, tenía una marca roja en la mejilla, como esas que su mamá le dejaba en la cara cada vez que le daba una paliza.
—A ver esas manitos, Albita… —con la voz entrecortada le curó las manos con el ungüento fresco, le escondió un paquetito marrón que olía a limón y miel—. Comete estas después, Albita…
Albita titubeó. ¿Qué se hace en estos casos, cuando el gigante, el valiente, el protector se desmorona? Pensó un segundo y apretó la mano de la joven.
—Pronto tendremos limones, Pupe… —fue lo único que se le ocurrió decir.
Pupe se abrazó a su hermana y se quedó sobre la laja calentita. Tomás vio la escena escondido en el lavadero. Estaba lijando una caja de madera que había hecho con Pupe. Se acercó en silencio y no pudo más que entregarla a la niña y la joven.
—No sé para qué puede servir…
Pupe se limpió el sollozo con el delantal y sonrió.
—Tantas cosas pueden contener esta caja… podemos poner recuerdos, felices…
—No tengo muchos… —dijo Albita.
—No ahora… pero cuando los tengamos… tendremos dónde guardarlos…
—¿Habrá fotos algún día? Como las que trajo Benito para que mamá haga un muñeco igualito a su hijo. Me gustaría guardar fotos como esa…
Pupe se rió. Para sus adentros pensó en qué ambiente terrible crecían sus hermanos, llenos de palizas y figuras vudú, llenos de silencios obligados para no enfadar a su madre. Cosa que era bastante imposible, porque estaban, incluida ella misma, a su merced. Como cuando arrecia un tsunami a la costa, no hay nada que pueda detener su destino...
Ya ella había visto las rodillas agujereadas de Tomás. Las habían dibujado los granos duros de maíz sobre los que se tenía que arrodillar durante horas, llorando en silencio. Era su castigo por ser niño. Pupe no recordaba haber sido castigada así. Hubo veces que se sintió sola, pues sí, muchas veces, en los dormitorios de las monjitas. Había veces que hubiese querido comer más, pues sí, pero la frugalidad era un valor que le obsequiaron allí. Que había habido riñas y enojos, pues sí, pero más que soportar el rezo de 20 Ave Marías no había sufrido como Tomás y Alba. No había nunca dejado de ser niña.
Sus recuerdos la llevaban a las colinas de vegetación árida, de mil colores, donde con su mejor amiga corrían después de las clases, llenas de polvo y despeinadas, donde durante la siesta las guitarras a veces sonaban melancólicas y ellas inventaban danzas y desfiles imaginarios. Después la merienda en la mesa de la Maga, picoteando higos recién cosechados, y después la noche en su cuarto y la bendición de Sor Juanita con un salmo y un beso tierno en la frente.
Sus hermanos no sabían de hierbas, sol, siestas y besos. Eso le dolía fuerte y le oprimía el pecho. Le dolía más que el golpe fuerte en la cara por dormir un poco más. De hecho, eso no le dolía nada. Capaz por eso los castigos eran cada vez mayores y el trabajo agotador.
No entendía cómo su padre había amado a esta mujer. Sor Juana y la Maga siempre le habina contado que. la señora Pérez tenía una sonrisa hermosa y era muy dulce.
—Pondremos semillas de todas las frutas nuevas que probemos —dijo Pupe, acariciando la tapa de madera.
—De hecho, yo tengo una caja igual llena de fotos de Catamarca..:.
Tomás iba a preguntar algo más, pero se escabulló rápido al lavadero cuando escuchó el grito de su madre.