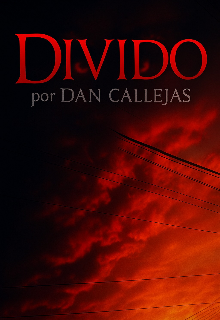Dividido
PROLOGO
—¿Todos los presentes estamos de acuerdo en que los humanos deben empezar a respetarnos? —La voz de Lord Lucio, firme y quebrada por la edad, arrastraba un resentimiento antiguo. Cada palabra pesaba como una piedra, y el bastón negro que sostenía golpeó con fuerza el suelo, haciendo eco en las paredes húmedas de aquel cuarto escondido.
—¿Pero cómo? —preguntó otro de los presentes, un anciano con la espalda arqueada y la mirada apagada—. Esos malditos nos han acorralado desde que descubrieron la forma de matarnos.
—Y no olvidemos —intervino Lady Diana, su tono cargado de veneno— que muchos de los nuestros se aliaron con ellos. Vendieron secretos de nuestra especie, y ahora mírense… mírense bien. Somos como ellos: viejos, arrugados, sombras patéticas de lo que fuimos hace milenios. Hermosos y eternos. —Su boca se torció en una mueca de dolor. Con manos temblorosas acarició su piel, marcada de arrugas—. Ese maldito traidor de Fernando… él fue quien les dijo que nos dejaran al sol. Que nos obligaran a pudrirnos lentamente, a envejecer como ganado viejo. ¡Maldito sea!
El silencio cayó sobre la mesa redonda. Allí estaban los últimos que aún se hacían llamar consejo: ancianos marchitos vestidos con túnicas negras, como si aferrarse a esa tradición milenaria pudiera devolverles la dignidad pérdida. Se observaban entre sí con una mezcla de asco y lástima. Nadie soportaba mirar el reflejo de su propia decadencia en los ojos rojos y muertos de los demás. Los jóvenes habían desaparecido, exterminados o controlados como si fueran ratas de laboratorio. Y ellos… ellos eran lo único que quedaba.
Lord Lucio, viendo que todos compartían la rabia pero no las soluciones, volvió a golpear el bastón contra el suelo. El golpe resonó en la habitación oculta, a las afueras de la ciudad, como si buscara despertar algo que ya estaba muerto.
—¿Acaso quieren seguir viviendo así? —Bramó, con la voz vibrando de impotencia—. Alimentándonos con sangre sucia de animales en los centros de control. Soportando inspecciones diarias, como esclavos dóciles, para demostrar que no hemos mordido a nadie. ¿No están hartos? ¿No sienten la humillación ardiendo en sus entrañas? ¿Acaso no les revuelve la sangre el saber que, al menor indicio de sospecha, nos disparan esas malditas balas de plata y nos dejan convertidos en estatuas de piedra?
La sala permaneció inmóvil. Nadie lo interrumpía. Nadie lo apoyaba.
—¡Y lo peor! —Rugió Lucio, los ojos aún más rojos de lo que eran por la furia—. Los nuestros expuestos como animales de circo en la capital. Cuerpos petrificados, usados como espectáculo para que los humanos nos escupan y nos insulten. Ellos, los que alguna vez fueron nuestra comida… ahora se ríen de nosotros.
Sus palabras eran veneno y verdad al mismo tiempo. Tenían fuerza, tenían rabia, pero no esperanza. No encendían el fuego de la rebelión, solo el cansancio de una condena interminable. Los ancianos bajaban la mirada, contemplando las copas de cobre de sangre fresca frente a ellos, sin ganas de beber, agotados de existir.
Lord Lucio, al ver a todos derrotados, movió la cabeza de un lado a otro y se dejó caer en su asiento con un suspiro áspero. Sus ojos apagados parecían rendidos. Pero desde un rincón, un movimiento quebró la monotonía: uno de los acompañantes de algún lord, joven en comparación con aquel grupo de ruinas vivientes, pidió permiso para hablar.
Era extraño verlo allí. Un vampiro que no estaba arrugado, que no temblaba al sostener su copa. Era joven en todo el sentido de la palabra: su piel tersa, su cuerpo erguido, la seguridad de su porte. Lo habían convertido hacía apenas un siglo, un soplo de tiempo frente a los milenios de los demás. Vestía ropa casual, sencilla, pero con un toque tan bien cuidado que irradiaba un aire distinto, fresco y casi provocador. Era hermoso, demasiado hermoso, tanto que su sola presencia generaba una punzada de envidia en los ancianos que lo observaban. Pero en su mirada, en la manera en que se acomodaba en la penumbra, se notaba algo más: la psicopatía de un depredador que disfrutaba del dolor y el narcisismo de alguien que sabía lo que valía.
Uno de los últimos cazadores que quedaban. Y por eso, la sangre que llenaba las copas de esa mesa era humana, sangre pura.
—Mis señores, con el permiso de mi amo… creo que tengo una solución a nuestros problemas —dijo con una voz educada y elegante. Sonaba respetuoso, pero había en su timbre un matiz juvenil, un filo de inexperiencia que apenas podía disimular. Sus ojos, sin embargo, lo traicionaban: no eran los de un muchacho, sino los de un asesino.
Lord Lucio lo observó con atención, ladeando la cabeza.
—¿Y tú quién eres? —preguntó, con un tono más de prueba que de curiosidad.
El joven cazador se llevó una mano a la frente de manera exagerada, como si acabara de recordar algo obvio, y se inclinó teatralmente.
—Lo lamento, mi lord. Mi nombre es Miguel. —Hizo una reverencia pulcra y volvió a su postura erguida—Mi amo es el Lord… —empezó a decir, pero Lucio lo interrumpió con un gesto seco.
—Sé quién es tu amo, Miguel. Mejor dime de una vez cuál es esa idea tuya.
Los colmillos de Miguel asomaron cuando sonrió, blancos y afilados, como si quisiera mostrarlos solo para provocar.
—Verá, mi lord —empezó—, hace unos meses, en una de mis cacerías, me topé con un humano. Una presa sencilla. Era uno de esos tipos gordos, sudorosos, con la mirada sucia. Ya sabe, de esos que parecen caminar con el pecado pegado a la piel. Un nerd patético. Pude acabar con él en segundos, pero… —se encogió de hombros, como quien habla de un capricho— yo disfruto de mi trabajo, mi lord.