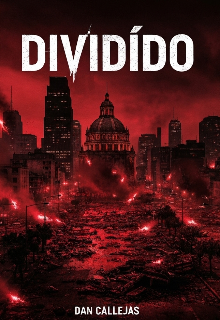Dividido
TRANSFORMACIÓN: PARTE 1
La noche se movió con una calma que parecía ensayada, como si la ciudad misma bajara el ritmo para no interrumpir el murmullo de los vivos y los muertos. Mis padres, tomados de la mano, se dirigieron al cementerio, hacia ese gran árbol en el centro que parecía sostener el cielo. Nunca me dejaban acompañarlos. Cada año decían que era una visita “solo para ellos”, pero yo sabía que algo más pasaba ahí. Siempre era el mismo sitio, la misma hora, el mismo silencio.
Así que me quedé con Yolo.
Aún no entendía por qué mi madre me había prohibido acercarme a ella. ¿Acaso conocía a su madre? ¿A la comandante Xóchitl? La idea no dejaba de dar vueltas en mi cabeza como una avispa atrapada en un frasco.
Mientras tanto, Yolo parecía vivir en otro mundo. Caminaba entre las tumbas con los ojos muy abiertos, mirando las velas que titilaban con el viento. Las llamas se reflejaban en sus pupilas y, por un instante, juraría que brillaban igual que ellas.
—Esto es precioso… —susurró con una sonrisa sincera, como si acabara de descubrir un secreto.
El panteón se extendía ante nosotros como un mar de luces naranjas y doradas. Las flores de cempasúchil formaban caminos que guiaban a los difuntos, y el aire olía a incienso, a pan de muerto, a nostalgia. Algunas tumbas estaban adornadas con platillos caseros, botellas de refresco o cervezas medio vacías, como si los muertos solo hubieran ido a estirarse un rato antes de seguir con la fiesta.
—Siempre creí que los cementerios eran tristes —dijo Yolo, deteniéndose frente a una tumba cubierta de pétalos—. Pero hoy… es como si todos siguieran vivos.
Su voz era suave, casi un suspiro, pero había algo contagioso en su alegría. Yo solo la observé un momento, sin saber qué responder.
—Supongo que… sí —dije al fin, encogiéndome de hombros—. En este día todos regresan. Por eso se siente distinto.
Ella me miró y soltó una pequeña risa, torpe, como si acabara de recordar algo gracioso.
—¿Y si se enojan porque los olvidamos? —Preguntó, girando sobre sí misma, levantando un poco los pétalos con los zapatos—. ¿Crees que se ponen celosos de los vivos?
—No lo sé —respondí, fingiendo indiferencia—. Si yo fuera un muerto, me enojaría más por no me hayan puesto lo que me gusta que por el olvido.
—¡Eso sí! —rió, cubriéndose la boca con ambas manos, aunque no logró contener la carcajada.
Por un instante, el ambiente sombrío del panteón se rompió, y todo se sintió más humano, más cálido. A lo lejos, se escuchaban los tambores de una danza prehispánica, mezclados con las risas de los niños disfrazados que pedían dulces a la salida. La noche olía a azúcar, humo y flores.
Cuando la luna estaba en lo más alto, la multitud comenzó a dispersarse. Volvimos a casa bajo un cielo despejado, con las calles llenas de papel picado que el viento arrastraba como recuerdos.
Yolo se despidió con su habitual sonrisa, esa que parecía no agotarse nunca. Mi madre la llevó al cuarto de invitados, y antes de que me fuera a dormir, se acercó con su tono cariñoso de siempre.
—Por si el dolor regresa —dijo, dejándome otra jeringa llena del líquido color guinda sobre la mesita de noche.
Asentí sin decir nada. Mis padres me desearon buenas noches y se marcharon a su habitación.
El silencio cayó poco a poco, como una manta pesada. Me recosté, cerré los ojos, y el cansancio se apoderó de mí. Todo lo que había pasado en un solo día se mezcló en mi cabeza como un sueño confuso.
Y fue entonces cuando Morfeo me reclamó.
Caí en su mundo sin resistencia, pero algo no estaba bien. No era un sueño normal. Era oscuro, espeso, opresivo, como si alguien más respirara dentro de mí.
Intenté moverme, pero el cuerpo no me respondía. La sensación era la misma que cuando tienes parálisis del sueño: el corazón golpeando, los músculos rígidos, los ojos abiertos sin poder gritar.
Y entonces el dolor regresó.
No venía de algún musculo o de mi boca, sino de adentro. Del estómago. Como si algo se retorciera bajo mi piel, buscando salir.
El dolor me arrastró más hondo.
A un sueño del que no pude despertar.
El mundo era más joven, y el cielo más azul y limpio. El aire olía a fresno y menta, tan puro que dolía al respirarlo. Las casas, de lodo y piedra, tenían techos de paja y madera reseca. Los hombres iban en taparrabos, con el pecho desnudo y la piel curtida por el sol. Hacía calor, un calor que quemaba. No había agua. La tierra era una costra seca que se resquebrajaba bajo los pies, sin una sola flor que la aliviara. Los huesos de la gente parecían quererse salir de la piel, mostrando a los vivos como si fueran muertos.
Le rezaban a su dios, pero él guardaba silencio.
Hasta que escuché una voz vieja, temblorosa, que hablaba en un idioma que había oído antes en gente de otro estado del país, pero que —de algún modo extraño— ahora podía entender.
—Nuestro señor está enojado con nosotros —dijo el anciano, su voz grave y cansada—. Nos castiga con el sol y con la sed. Y ha enviado a los hombres de ropas brillantes y armas que escupen fuego para matarnos y robarnos el oro. Los hombres blancos y apestosos han mandado a nuestro Huey Tlatoani al Mictlán, y nosotros solo podemos arrodillarnos ante ellos. Nuestra fuerza, nuestro maíz y nuestro orgullo se han convertido en polvo.