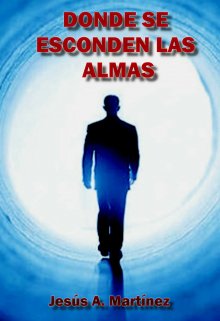Donde Se Esconden Las Almas
EL LLAMADO DEL SEÑOR
CAPÍTULO IV
El llamado del Señor
Una madre nunca debería tener que enterrar a una hija; la naturaleza interior siempre dice que son los hijos quienes darán sepultura a sus progenitores, no al revés. Pero entonces, ¿por qué Madeleine estaba sepultando a Jennifer? ¿Por qué Jennifer había muerto y no ella? ¿Cómo encontrar sentido en aquel acto perverso del destino que le había arrebatado por fuerza a su retoño, su niña? Ese bebé a la que tuvo casi nueve meses en su vientre, fue el motivo de vida desde que supo que su pequeño corazón latía dentro de ella.
Al principio del embarazo Madeleine no quería ser madre, menos aún después de que Steve le sugirió que abortara porque él no se haría responsable de esa paternidad. Pero el día de aquel primer ultrasonido, justo cuando el doctor le dijo: “¿Escuchas? Esos son los latidos del corazón de tu bebé”. A partir de allí su mundo cambió, le dijo a Steve que se fuera a la mierda, que ella sola podría con su cría. Por entonces ni sabía si la criatura sería niña o niño; de hecho el género lo supo unos meses después.
Ahorró cuanto pudo ya que sabía que cerca del parto sería muy difícil trabajar. Cada mes fue comprando las ropas, la cuna, cada cosa que podía para su niña. Dicho sea de paso, ni malestares de embarazo tuvo y la pasó muy bien, hasta que rompió fuente una semana antes de la fecha estimada por el doctor.
-Puja, puja Madeleine, tu mundo y el de Jennifer se definirá por lo fuerte que pujes en los próximos minutos – le dijo el doctor que le atendió el parto; un gran carajo que salió a última hora, porque su médico regular estaba de paseo por aquellos días.
Luego de la emoción inicial Madeleine finalmente se enfrentó a la realidad de ser madre soltera. Casi sin recursos y a punto de caer en la indigencia se acercó a una iglesia cristina que le recomendaron. Antes de eso ella nunca había sido francamente muy religiosa, desde luego que creía en Dios y en Jesús, pero más como conceptos lejanos de la existencia, que como el Señor de nuestras vidas.
Poco a poco comenzó a conocer la palabra de Dios y de pronto, luego de estar sola con su hija en el mundo, resultó que Jennifer tenía como cincuenta tías y tíos que le daban atención, ayuda y lo más importante: amor. No era solo cuestión de domingo en domingo; la comunidad de aquella iglesia les acogió como una verdadera familia.
Eventualmente Madeleine se estableció en otra ciudad por razones de trabajo y de inmediato intentó ser miembro de otra sede de la misma iglesia. Desafortunadamente su nueva comunidad cristiana distó mucho de ser igual a la anterior. La misma religión, la misma iglesia; otra sede, otras personas… otro mundo. Ahora, en lugar de ser aceptada era rechazada: la madre soltera, la impura que se embarazó de un sujeto casado, la nota discordante en la comunidad virtuosa que había obedecido al pie de la letra los mandatos del Señor.
La Madeleine del pasado se habría derrumbado ante aquella inesperada desventura, pero no la de entonces… por aquellos días, ella había aprendido que Dios trabaja de formas misteriosas y aquel contratiempo, no era más que una pruebilla que le ponía el Señor para medir su fe y su fortaleza: “Padre, esta prueba es sencilla. La difícil fue la que le pusiste a tu hijo de morir en la cruz”, solía repetir.
De modo que se distanció de la iglesia pero no de Dios; continuó los estudios de las escrituras por su cuenta y con la ayuda a distancia de su anterior comunidad cristiana. Bajo esos mismos preceptos educó a Jennifer. Para compensar su ausencia en el templo, destinaba inalterablemente los domingos por las tardes, para estudiar la palabra del Señor y como nunca tenía tiempo fuera del trabajo para evangelizar, intentaba hacerlo en su propio lugar de trabajo.
Finalmente había logrado que Jennifer fuera becada para el siguiente año escolar en una universidad, por medio de una iglesia cristiana. Estaba que no cabía de la felicidad y el orgullo; la verdad es que ella había puesto su granito de arena como madre, pero la beca la había logrado Jennifer por méritos propios. Si, a veces salía con sus amigas y ocasionalmente ingería un poco de licor, pero jamás había llegado a casa ebria, o se había metido en un acto bochornoso. Confiaba plenamente en su hija porque sabía que le había inculcado los valores cristianos y si se daba el permiso de relajarse un poco, era porque al fin y al cabo, se trataba de una chica de 20 años. Tampoco le podía exigir más ¿O sí?
Ese domingo se despertó poco después de las diez; fue a por su hija a la habitación pero no había nadie. Bajó las escaleras y no vio señales de Jennifer. Francamente se molestó; sabía que estaba con Silvia, pero habían acordado no más de las dos como hora de llegada. Entonces puede haber sido la molestia o quizás un presagio, aquella mañana Madeleine derramó sobre ella la taza de café que recién había preparado. No había ni alcanzado a secar el líquido esparcido por el piso, cuando llamó un detective de la policía del condado, para informarle que su hija había sufrido un accidente y se encontraba en el hospital.
Fue muy triste enterarse por la reseña de la prensa, que su niña quedó atrapada en el amasijo de metal en que se había convertido el vehículo donde viajaba. El muchacho que conducía también se mató y aunque nada le era más trágico que la muerte de su propia hija, lamentaba la muerte de otra persona que viajaba en familia, en un vehículo diferente, que también se vio afectado por el mismo siniestro.