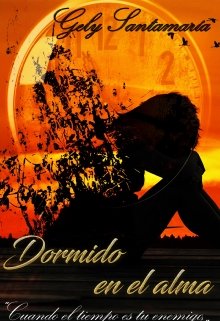Dormido en el alma
capitulo II
Al ser la mayor y mujer tuve que dejar la escuela para encargarme de cuidar a mis hermanos y atender a mi padre.
Mi padre se volvió un anciano con apenas treinta años. En unos meses su pelo se volvió blanco y su cara se llenó de arrugas, incluso su cuerpo encogió. Se convirtió en una persona huraña y taciturna, apenas hablaba y casi nunca estaba en casa. Cuando terminaba de atender al ganado se marchaba a la taberna del pueblo y cuando regresaba, bien entraba la noche, entraba en casa tambaleándose y tropezando con todo lo que encontraba a su paso hasta que llegaba a su cama.
Pasé de la niñez a la adolescencia ordeñando vacas, limpiando boñigas y criando a mis hermanos.
Mis hermanos fueron creciendo también. Mi hermana pequeña se convirtió en una señorita muy atractiva. Tenía los mismos ojos de color verde de nuestro padre, con ese brillo que da la juventud y las ganas de vivir y la melena rubia de mi madre. Se había convertido en una belleza salvaje y todos los chicos del pueblo empezaban a fijarse en ella. Nuestro hermano, por el contrario, no había evolucionado, parecía un ermitaño, con una barba descuidada y unos modales un poco toscos, posiblemente porque enseguida había dejado la escuela y había crecido entre el ganado en los prados.
La vida transcurría monótonamente hasta que llegó el verano del cincuenta y cinco en el que cumpliría dieciocho años. Mis hermanos también se habían hecho mayores y me ayudaban con las tareas, así yo disponía de tiempo libre. Había vuelto a la escuela y los domingos iba al baile con mi amiga del alma, Sofía, mi confidente. La gente que nos veía por primera vez tendían a pensar que éramos hermanas. Físicamente éramos de la misma estatura, el pelo negro y acaracolado, aunque yo tenía la melena mucho más larga que la de ella; tenía los ojos más pequeños que los míos, pero muy vivarachos, de un color avellana que con la luz del sol, se tornaban casi transparentes.
Era la segunda semana de julio y en el pueblo se festejaba la Virgen del Carmen. La tranquilidad que se respiraba durante el año desaparecía durante esas fechas en las que el pueblo se engalanaba de fiesta. Alrededor de la iglesia grande se montaban piñatas, carreras de sacos y un montón de diversiones para niños y adultos. El día de la Virgen había misa mayor y procesión; venía gente de todos los pueblos del valle y por la noche, la verbena. La orquesta con su frenesí y jolgorio nos hacía olvidar, por unas horas, las penurias y la necesidad.
Sofía y yo habíamos quedado en ir juntas a la verbena, allí nos reuniríamos con el resto de los chicos y chicas del pueblo. La madre de Sofía era modista y nos había hecho un vestido a cada una como regalo de cumpleaños; yo la quería mucho, siempre había estado pendiente de mis hermanos y de mí desde que falleció nuestra madre.
Mi vestido era de color rojo, se ajustaba a la cintura con un cinturón de tela ancho, con el fondo blanco y un estampado de pequeñas florecillas del mismo tono rojo del vestido. El escote era en cuello barco hecho con la misma tela del cinturón y dejaba mis hombros al descubierto. Llevaba un lazo rojo a modo de diadema atado con una lazada en la parte alta de la cabeza.
-“Estás divina”- Me dijo Sofía.
-“¿En serio crees que estoy guapa?”- Le contesté, riendo con una risa nerviosa que me provocaba las ansias de ir a la verbena y de festejar mi dieciocho cumpleaños.
-“Pues claro, só boba. Verás en cuanto te vea Tasio, el charco de baba que forma. Todos pensarán que se ha desbordado el río Pas.”-
Tasio era un chico del pueblo que bebía los vientos por mí, pero yo por él no y a Sofía le gustaba bromear porque sabía que me ponía de mal humor.
-“Deja de decir tonterías y vámonos. A este paso, llegaremos cuando los músicos estén recogiendo los instrumentos.”- Le dije, riéndome, mientras me acercaba a ella y le cogía por el brazo entrelazándole con el mío, obligándola a que se pusiera a andar a la par mía.
Esa noche el cielo estaba cubierto de un manto de estrellas y una espléndida luna llena nos iluminaba el camino. Corría una brisa fresca que nos traía los aromas de las manzanas de caramelo y de los algodones de azúcar. El sonido de la música nos guiaba como en el cuento del flautista de Hamelin.
Nos reunimos con los demás chicos y chicas del pueblo; estaban casi todos y los que no estaban, era porque estaban terminando de arreglar al ganado y llegarían más tarde. Estábamos todos en la explanada donde tocaba la orquesta, cuando por detrás del templete apareció un grupo de quintos, serían cuatro o cinco, con sus cabelleras rapadas y sus uniformes impecables. Se mezclaron entre todos nosotros, fue un momento de confusión entre el tumulto y perdí de vista a Sofía. Comenzó a sonar mi pasodoble favorito; con la mirada la busqué para que bailase conmigo. Girando y mirando a mi alrededor la localicé muy animada charlando en una esquina con uno de los quintos, así que cambié de idea y decidí no molestarla y acercarme al grupo donde estaban las demás muchachas, pero al darme la vuelta para regresar al templete, me topé con la sonrisa más bonita que había visto en mi vida, acompañada de unos chispeantes ojos verdes. Esa visión me hipnotizó. Noté como una de sus manos se posaba en mi cintura, con la otra agarraba mi mano y sin parar de sonreírme, tiraba de mi hacia la zona de baile. Yo me dejé llevar, pasmada por esos ojos de tigre. Tenía la sensación de estar flotando. El chico no dijo nada, sólo sonreía y me miraba mientras bailábamos. Cuando acabó el pasodoble, nos soltamos y nos pusimos a aplaudir. En ese momento llegó uno de los quintos gritando: