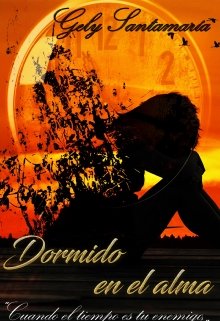Dormido en el alma
CAPÍTULO V
CAPÍTULO V
Desde el momento en que Ricardo encontró a Lela supo que sería para él. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería de las mujeres, sin ningún esfuerzo.
Él y Juan se habían hecho amigos en el tren que les llevó a Cáceres y durante los meses que convivieron en el cuartel esa amistad se fue fortaleciendo, así que cuando Juan le contó que había conocido a Sofía, no dudó en hablarle de Lela para que, a través de Sofía consiguiera más información que su simple nombre.
Soñaba con volverla a ver. Todas las noches antes de dormirse su último pensamiento era para ella. Aquellos ojos negros le habían traspasado las entrañas y al pensar en ellos notaba unas dulces cosquillas en el estómago.
Unos días antes del permiso de octubre le avisaron de su casa. Su madre estaba gravemente enferma y tenía que regresar urgentemente. Cogió el primer autobús que salía para Santander; llegó a tiempo de ver morir a su madre. Le hizo prometerla que cuidaría de su padre y de sus hermanas, mientras estuvieran solteras.
Por Juan supo que Lela también se había enamorado de él, aunque su alegría estaba empañada por la muerte de su madre y por la promesa que le hizo en el lecho de muerte de cuidar de su padre y de sus hermanas hasta que se casaran, pero él quería casarse con Lela en cuanto se licenciara, así que tendrían que vivir con su padre y sus hermanas.
Su padre movió sus contactos y consiguió que le licenciaran sin tener que volver a Cáceres, pero a primeros de año debería ingresar en el colegio de la guardia civil de Valdemoro. Ricardo se alegró de no tener que volver al cuartel, pero no podía marcharse sin ver de nuevo a Lela. Tenía que despedirse de ella; tenía que hacerla saber que la quería y que no la había olvidado.
Tramó un plan con Juan para escaparse la noche antes de partir y poder ver a su amada.
Esperaría a que todos se acostaran. La noche era típica invernal, caía una lluvia densa y copiosa que calaba hasta los huesos y el viento helador hacía que las gotas de lluvia parecieran puñales al contacto con la piel. Todo invitaba a recostarse al cobijo de las mantas, afortunadamente para él.
Pronto su padre, achacado de artrosis, se retiró a dormir y sus hermanas se quedaron con sus bordados, preparando el ajuar, alrededor de la chimenea.
Juan estaba fuera esperándolo en la moto, a una distancia prudencial para no ser descubierto. Salió por la puerta de atrás que daba al corral para que sus hermanas no se dieran cuenta.
Era casi media noche y tenían más de media hora de camino, aunque, posiblemente tardarían más por culpa del viento y la lluvia.
Cuando llegaron a casa de Lela vieron que había una ventana con una luz muy tenue encendida. A riesgo de equivocarse empezaron a tirar piedrecitas esperando que fuera Lela la que se asomara a la ventana. Tuvo suerte, no tardó en aparecer su silueta tras los cristales. Ella abrió la ventana y él aprovechó para llamarla:
-“Lela, soy yo, Ricardo. He venido a despedirme”-
Ella cerró la ventana de golpe y al momento se apagó la débil luz que titilaba al fondo del cuarto.
Ricardo se acercó a la puerta de la casa con la ilusión de que en cualquier momento se abriría y ella aparecería ante sus ojos, ávidos de su visión.
Seguía diluviando, pero él estaba tan empapado que ya no notaba la lluvia resbalar por su rostro.
Estuvo largo rato esperando delante de la entrada, hasta que desilusionado pensó que ella ya no bajaría. En ese momento, el crujido del picaporte le devolvió la esperanza. La puerta se abrió y Lela apareció, descalza, con una camisola que le llegaba a los tobillos y el chubasquero puesto por encima de los hombros. Tenía la melena enmarañada, recogida en un moño en lo alto de la cabeza; varios mechones de rizos le caían sobre la cara, pero no le impidieron ver la luz que desprendieron sus ojos al encontrarse con los suyos.
Lela comenzó a temblar y él en un acto de instintiva protección, se acercó a ella y la rodeó con sus brazos, apretándola contra su pecho. En ese momento sintió una explosión de amor que le brotó de lo más profundo de su corazón y se extendió por todo su ser.