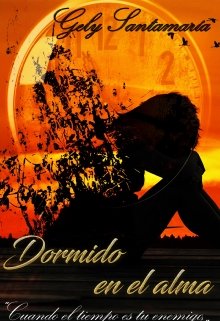Dormido en el alma
CAPÍTULO VII
CAPÍTULO VII
Ricardo pudo marcharse feliz a Valdemoro porque había conseguido ver a Lela y despedirse. Por las noches, antes de quedarse dormido, su alma rememoraba ese momento; volvía a recordar el perfume de su pelo, el recuerdo del roce de sus labios en los suyos le hacía estremecerse de deseo. Anhelaba hacerla suya, acariciar sus pechos que imaginaba redondos y duros, pero dulces como néctar de dioses.
En cuanto volviese de Valdemoro hablaría con su padre y con el de ella para casarse lo antes posible. Le esperaban unos meses duros, no sólo por la espera, si no por el crudo invierno en plena sierra madrileña, cuando salían a hacer las prácticas, pero la ilusión del amor que había encontrado en esos ojos negros que parecían arder cuando se le clavaron en lo más hondo de su ser. Ese recuerdo le mantenía la sangre tan caliente que no sentía el frío polar de la blanca nieve invernal.
Por fin llegó el día de su regreso; Juan iba a buscarlo a la estación; por él se enteró que el padre de Lela acababa de fallecer. Con la noticia del fallecimiento del padre de Lela no se dio cuenta que Juan no le miraba a los ojos cuando le hablaba y estaba menos hablador que de costumbre. Le pidió que lo llevara a casa de Lela, no quería dejarla sola en ese duro trance. Se quedó con ella varios días, hasta que finalizó todo el sepelio y cuando se marchó, le prometió volver, cuando hablase con su padre, para ayudarla a organizarse con todo lo que se le venía encima, con la muerte de su progenitor.
Cuando Juan dejó a Ricardo en casa de Lela, paró de camino a su casa, en la de su amigo Ricardo para informar a su familia que éste iría en unos días, cuando acabara el funeral de su futuro suegro. El viejo capitán estalló en un ataque de ira al enterarse. Se puso rojo como la grana y haciendo aspavientos con su bastón empezó a blasfemar. Juan también se puso rojo, pero de miedo, al ver como agitaba el bastón en el aire, pensó que su cabeza iba a ser la receptora del golpe que de momento estaba asestando al aire. Aprovechó que el viejo dejó de gritar para coger aire para despedirse y sin esperar respuesta salió lo más rápido que pudo, sin echar a correr de la casa de su amigo.
Cuando Ricardo regresó a su casa, unos días más tarde, su padre le estaba esperando de muy mal humor. Ricardo estaba perplejo, pues no sabía el por qué de esa actitud de su padre, pero cuando éste empezó a hablar, la duda se le disipó:
-“¿Qué te has creído, que puedes hacer lo que se te venga en gana? Cuando seas padre, comerás huevos, pero mientras vivas bajo este techo, harás lo que se te mande.
De momento, vas a ir despidiéndote de esa muerta de hambre, porque no vas a volver a verla más; y mañana iremos a casa del coronel Reigadas, a pedir formalmente la mano de su hija Rosita. Con lo que me ha costado convencerle, casi la cagas quedándote en casa de esa descarada. Si llegas a tardar un día más, mando a la pareja de la guardia civil a detenerte, ¡¡ calzonazos!!”-.
Ricardo no daba crédito a lo que estaba escuchando. La rabia le oprimía la boca del estómago. Se estaba clavando las uñas en la palma de las manos por contener las ganas de replicar a su padre, pero no lo consiguió:
-“Padre, lo que me pide no va a poder ser. Yo ya he dado mi palabra a Lela y además, yo deseo casarme con ella. La quiero.”-
El padre, al escuchar cómo su hijo le alzaba la voz, se levantó del sillón del porche, donde estaba sentado, como si hubiera sido empujado por un muelle, tambaleándose y perdiendo el equilibrio hasta casi caer al suelo. Ricardo dando un salto, se acercó al instante para evitarlo y el viejo aprovechó ese momento para agarrarlo de la pechera y gritarle al oírlo:
-“No te atrevas a ir en contra de mi voluntad. No volverás a ver a esa hija de puta, aunque para ello tenga que encerrarte en el calabozo, hasta el día de tu boda.”-
Cuando terminó de hablar, asfixiado por el esfuerzo, el viejo se dio media vuelta y entró en la casa, dejando a Ricardo con los ojos rojos y el rostro congestionado por la rabia contenida. Los hombres no lloran, le habían inculcado desde pequeño, ni siquiera lloró en el entierro de su madre, pero ahora, de repente, le habían asaltado unas ganas tremendas de llorar y las lágrimas le habían empezado a resbalar por las mejillas. Tenía que salir de ahí, no podía verle nadie en ese estado. Rodeó la casa por un lateral y se adentró en el bosque durante un buen rato hasta que estuvo seguro de que nadie le escucharía. Entonces lloró, gritó, golpeó con los puños y con los pies los troncos de los árboles durante largo rato hasta que cayó destrozado, roto por dentro de la pena de tener que renunciar al amor de su vida. Lela era la única mujer que le había hecho sentirse vivo. Era la persona que amaba, a la que deseaba cuidar y dedicarla toda su vida. Lela era única y diferente a todas las demás. El mundo le había hecho el regalo de conocerla y ahora se la quitaba. Estaba desesperado.