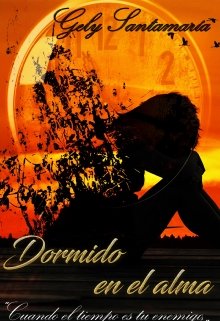Dormido en el alma
CAPÍTULO VIII
CAPÍTULO VIII
Intenté día a día olvidar a Ricardo, trabajando sin cesar, desde que me levantaba hasta que me acostaba. No le daba tregua a mi cabeza para que no tuviera ni un minuto de descanso. Intentaba llegar tan agotada por la noche, para que según me acostara, me quedase dormida al instante y así no me diera tiempo a pensar, pero mi cerebro aprovechaba un solo segundo de despiste para recordarme lo desgraciada que era y todas las noches me dormía llorando.
Mis hermanos estaban preocupados, aunque no me decían nada. La pérdida de peso era obvia y mi alegría se había esfumado y en su lugar había aparecido una apatía total por todo.
Ricardo, por su parte, intentaba pasar el menor tiempo posible en casa. Después de la boda se había quedado a vivir con su padre y sus hermanas, tal como prometió a su madre, antes de morir, pero cada vez le costaba más; cuando traspasaba el umbral de la casa notaba una presión en el pecho que le impedía respirar con normalidad.
Habían pasado más de seis meses desde el fatídico día en que Ricardo vino a verme para decirme que iba a casarse con otra y no le había vuelto a ver, ni a tener ninguna noticia sobre su nueva vida; a Sofía le había prohibido que me viniese con chismes.
A pesar de mis esfuerzos, seguía sumida en una tristeza profunda. La expresión de mi cara sólo reflejaba pena y dolor. Mi mirada había perdido su brillo. Era un alma en pena.
Por las noches, seguía quedándome dormida mientras lloraba. No conseguía olvidar a Ricardo, le quería con cada poro de mi piel. En el fondo de mi ser, pensaba “va a regresar a por mí”; necesitaba tener una esperanza para sobrevivir.
Una mañana de primeros de marzo, fría y triste, como habían sido todas mis mañanas desde que Ricardo ya no estaba en mi vida, mientras calentaba la leche en la lumbre, miraba pensativa por la ventana, cómo la noche se despedía para dejar entrar al día; unos golpes me sacaron de mi ensimismamiento, alguien estaba aporreando incesantemente la puerta. Me asusté, algo grave debía de haber pasado para que llamasen con tanta insistencia.
Al abrir la puerta me encontré a Juan con la cara descompuesta.
-“Lela, creo que Ricardo va a cometer una locura. Me ha dicho que te diera esta carta y después se ha marchado sin decir nada más”-.
Sacó una hoja de papel doblada del bolsillo de su chamarra y me la entregó.
Nerviosa y asustada desplegué la hoja de papel y leí:
Amor mío, perdóname por el dolor que te causé, pero no estaba en mis manos.
Decirte adiós, me rompió en mil pedazos.
El saber que ya no tendré tus besos, me está matando.
Sin ti mi vida ha dejado de tener valor, tú eres y serás el único amor de mi vida.
De corazón, perdón, mi amor.
A cada palabra que leía mi rostro iba perdiendo color, fue tan evidente que Juan lo notó:
-“¿Qué pasa Lela? ¿Qué dice? Te has quedado blanca como la cera”-.
-“¡Dios mío! Se está despidiendo. Tenemos que ir a buscarlo, ¿tú sabes a dónde ha ido?”-.
-“No estoy seguro, pero creo que podría haber ido a la cueva donde nos escapábamos de pequeños para fumar. Siempre ha sido nuestro refugio”-.
-“Déjame que coja el abrigo y las botas, y me llevas allí”-.
Fuimos en la moto hasta donde el camino era transitable. Después tuvimos que seguir a pie. La cueva estaba en lo alto de una montaña y antaño había servido de refugio a los pastores en el invierno.
Cuando llegamos no había ni rastro de Ricardo, no había huellas, ni marcas de pisadas; nada que dejara intuir que una persona humana hubiera pasado por ahí.
Desbordada por la tensión, me eché a los brazos de Juan a la vez que las lágrimas comenzaron a brotar descontroladas de mis ojos.