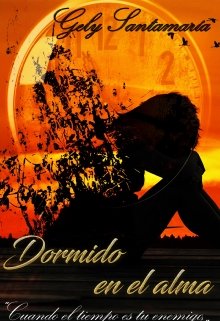Dormido en el alma
CAPÍTULO XVI
CAPÍTULO XVI
En la época en la que yo llegué a la mansión sólo la habitaba Doña Lucrecia, el marqués había fallecido y el único hijo de la marquesa había marchado a América para intentar hacer fortuna. La habitación que me asignaron era inmensa, estaba en la planta baja de la casa, en la planta de arriba estaban las habitaciones de los marqueses. Era casi tan grande como una de las plantas de mi casa. Colocado en una de las paredes laterales había un armario, con cuatro puertas y aunque me pusiera de puntillas, no alcanzaba a la última balda. Era de madera maciza recubierta por un barniz brillante que le daba un aire de mueble majestuoso, estaba apoyado sobre cuatro patas que imitaban las pezuñas de un animal. Una de sus puertas estaba colgado un espejo, en él podía verme de cuerpo entero. No recordaba la última vez que me había visto el cuerpo entero, reflejado en un espejo, de hecho no recordaba la última vez que me había mirado en un espejo. En casa no tenía uno tan grande, creo que fue en casa de Sofía, cuando su madre nos hizo los vestidos para mi dieciocho cumpleaños, el día que lo estrené, el día que conocí a Ricardo. En la pared de enfrente había una cama en la que perfectamente hubieran podido dormir holgadamente tres personas, la madera del cabecero a juego con la del armario, la cama estaba cubierta por una colcha adornada de puntillas de encaje toda a su alrededor y era de una tela tan blanca y mullida que parecía una nube del cielo. No me atreví a tocarla. Encima del cabecero colgaba un cuadro con un paisaje campestre, varias muchachas y muchachos cogidos de la mano formando un círculo y uno en el centro con los ojos tapados; años más tarde me enteré que era una réplica del famoso cuadro de Goya, la gallina ciega. La marquesa era aficionada a la pintura y su pasatiempo favorito era hacer réplicas de cuadros de pintores famosos. Por el resto de la mansión tenía repartidos más, aunque no me dio tiempo de verlos en el poco tiempo que viví en ella.
Durante la semana que viví en la mansión, antes de zarpar para América, apenas salí de mi habitación. Conchita se pasaba todos los días a verme, siempre tenía palabras cariñosas para mí.
-“Joven Gabriela, no estés tan triste. Eres muy joven y bonita para estar así.”- Siempre sus palabras iban acompañadas de un tono calmado y suave unido a su dulce expresión. En esos días empecé ya a cogerle mucho afecto.
La víspera al viaje, aunque yo no sabía que nos íbamos a marchar, ni mucho menos tan lejos, vino la marquesa a visitarme, a mi habitación. Yo estaba sentada delante del ventanal. El jardín estaba precioso, la hierba de un color verde esplendoroso reflejaba los primeros rayos de sol, de esa mañana radiante que anunciaba la llegada inminente del verano, al son de los trinos de los pajaritos. Estaba removiendo con una cucharilla el azúcar del café, que era lo único que me apetecía de todo lo que me había subido Conchita para el desayuno, cuando me sobresaltaron unos pequeños golpes en la puerta de la habitación, seguidos por la cálida voz de la marquesa:
-“Gabriela ¿puedo pasar, por favor?”-
Sin esperar mi respuesta, la marquesa giró el picaporte y empujó la puerta suavemente. Yo seguía mirando a través de la ventana. Ella se acercó hasta donde yo estaba sentada, y acercando una silla, se sentó a mi lado.
-“Este lado del jardín siempre ha sido mi preferido. Es el más luminoso porque recibe la luz del sol directamente sin estorbos de sombras. Los pajaritos vienen a beber agua de la fuente, y sus alegres cantos en primavera me reanimaban el espíritu.”-
Yo seguía mirando hacia el jardín, aunque por el rabillo del ojo la observaba mientras hablaba. Realmente tenía porte de marquesa. Cuando hablaba, las palabras tomaban sentido; esa mujer tenía el poder de llegar hasta lo más hondo de mí, parecía que sabía lo que pensaba y como me sentía.
-“Hace muchos años, cuando tú ni siquiera habías nacido, viví mi historia de amor personal, la que cada mujer vive con su primer amor, esa que nunca se olvida…..”-
Ahí dejé de mirarla por el rabillo del ojo y giré la cabeza, asombrada por lo que había empezado a decir. Esa mujer, una desconocida para mi me estaba confesando cosas íntimas a mí, una desconocida para ella
-“….Me enamoré perdidamente de un joven honesto, apuesto, educado, pero sin fortuna, ni títulos nobiliarios. Vivimos unos meses inolvidables, en los que descubrimos juntos un mundo lleno de sensaciones, nuestro primer beso, abrazos pasionales, momentos robados a la vigilancia de mi hermana y mis padres, Conchita nos ayudaba a despistar el control del que éramos objeto por parte de mi familia. Recuerdo con total nitidez el primer beso, al cerrar los ojos puedo sentir sus labios en los míos, su sabor, su olor los tengo tan vívidos como el primer día….”-