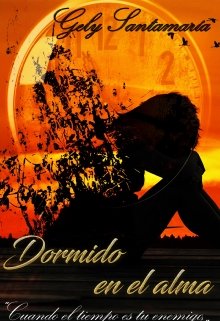Dormido en el alma
CAPÍTULO XVIII
CAPÍTULO XVIII
La travesía en el transatlántico fue una experiencia única, llena de anécdotas que me ayudaron a recuperar parte de la alegría que había dejado en tierra, en mi pueblo, con los míos.
Yo compartía camarote con Conchita; Doña Lucrecia disponía de uno entero para ella, pero que se comunicaba con el nuestro a través de una puerta interior. No eran amplios, pero sí muy cómodos, equipados al detalle. Disponíamos de baño completo en cada camarote y la ropa de cama era de un algodón exquisito con motivos florales, adornada con finas puntillas de encaje.
Era como si viajáramos en una ciudad flotante. Los decorados estaban hechos a base de maderas talladas, con incrustaciones en nácar y dorado, con cuadros de artistas famosos por todas las paredes. Las mesas del comedor eran grandes y redondas, vestidas con manteles de gruesa tela que hacía juego con la tapicería de las sillas. Los salones de primera clase ocupaban tres entrepuentes y estaban iluminados por candelabros con lágrimas de cristal y arañas de brazos enormes que llamaban, incluso, la atención de Doña Lucrecia, estando acostumbrada al lujo, como estaba.
Los pasajeros de primera clase eran aristócratas europeos, burgueses americanos y europeos, refinados y cultos, también había nuevos ricos, procedentes del continente americano, que habían trepado en la escala social por tener la suerte de que hubiera aparecido petróleo u oro en sus tierras.
Al otro lado de la grandiosidad y suntuosidad de la primera clase, se encontraba la cara oculta de la emigración; la gente que viajaba apiñada en las cubiertas y en las bodegas, que se habían pagado sus billetes con sus únicos ahorros, después de haber vendido las escasas propiedades, decididos a llegar a la tierra prometida, huyendo del hambre y de la miseria.
Durante la primera semana de viaje, fui testigo de un espectáculo aterrador. El inmenso barco, que en el puerto parecía un gigante imposible de derrotar, en mitad del océano parecía una marioneta a merced de los caprichos de la naturaleza. Nos vimos sorprendidos por una tormenta marina, unas monstruosas olas saltaban por encima de las barandillas del barco inundando las cubiertas. El barco no paraba de moverse agitado por la furia del mar. Duró unas cuantas horas, en las cuales encerradas en nuestros camarotes, las tres juntas, pensábamos que ese iba a ser el último día de nuestras vidas. A mi mente llegaron imágenes de mis hermanos, pensando que no los iba a volver a ver. Afortunadamente, se quedó en un susto y una mala experiencia y el resto del viaje transcurrió sin más sobresaltos meteorológicos.
Los primeros días no nos separábamos, siempre estábamos las tres juntas, Conchita y Doña Lucrecia estaban pendientes de mí, constantemente. Doña Lucrecia me presentaba como su ahijada. Me había comprado todo un vestuario nuevo y me hacía sentir como una princesa viviendo en un cuento de hadas, dos hadas madrinas que me mimaban y yo, inconscientemente dejaba que me mimaran. Nadie me había procurado ese cariño, desde que murió mi madre. Poco a poco fui dejando de pensar en Ricardo, aunque, a veces, me asaltaba la melancolía. De los que sí me acordaba todos los días eran de mis hermanos ¿Qué harían? ¿Estarían bien? ¿Mi hermano habría superado su pena? Esas y otras preguntas se me pasaban todos los días por la cabeza y el no tener las respuestas, me desquiciaba los nervios y me hacía olvidarme cada día un poco más de Ricardo.
La hora del desayuno era mi preferida. Había unas largas y extensas mesas rectangulares expuestas en un lateral del lujoso comedor, para que los pasajeros nos sirviéramos a nuestro antojo, con fuentes de cristal llenas de frutas de todos los colores, algunas totalmente desconocidas para mí, cuencos enormes llenos de mermeladas exquisitas, tan dulces como la miel, pasteles rellenos de crema, bollos de nata, panecillos que se deshacían en la boca, todo regado con zumos, chocolate y café caliente. Doña Lucrecia me enseñó a usar los cubiertos y varias normas de protocolo.
Solíamos coincidir en el desayuno con un matrimonio de edad avanzada, que viajaba a Nueva York con su nieta, que era sólo dos años menor que yo y con la que hice muy buenas migas. Iba a pasar el verano en América del Norte para perfeccionar su inglés, su padre era embajador y ella seguiría sus pasos. Se llamaba Adelina, era una preciosidad de niña, educada y refinada, su rostro era de una redondez perfecta, como si hubiera sido dibujado con un compás, estaba adornado por dos ojazos marrones y una pequeña nariz respingona; su pelo amarillo como el oro, brillaba con el reflejo de los rayos de sol, lo llevaba recogido en una coleta alta que terminaba con las puntas onduladas, adornada alrededor con una colorida cinta, siempre a juego con el vestido que llevase ese día. Tenía la mirada vivaracha y un carácter muy extrovertido, así que enseguida nos hicimos amigas. Ella me enseñó mis primeras palabras de inglés y un montón de cosas que para mí eran desconocidas por haber estado metida en el pueblo toda la vida. Me presentó a varios jóvenes que viajaban también en el barco, conocidos suyos, una era otra chica de nuestra edad y los otros eran dos hermanos gemelos, Anselmo y Amadeo, un par de años mayores que yo, que iban a América a terminar la carrera de medicina, su padre era un reputado cirujano y ellos también aspiraban a serlo. Se les distinguía muy bien porque Anselmo era moreno y Amadeo era rubio, aunque físicamente eran como dos gotas de agua, aunque Anselmo tenía algo en la mirada que me atraía como un imán. Cada vez que hablaba y posaba sus ojos en los míos, algo se removía en mi interior; no sabía por qué me fascinaba escucharlo hablar. La otra jovencita, María del Carmen era de la edad de Adelina, habían estudiado en el mismo colegio de monjas y también iba a pasar el verano en casa de unos familiares a Nueva York. Tenía un aspecto frágil, como una muñequita de cristal que en cualquier momento se puede romper, con la piel muy fina, casi transparente llena de pecas, unos ojos verdes que según se reflejase la luz del sol en ellos podían llegar a ser de color gris; su pelo parecía pintado con zumo de zanahoria, naranja y rizado, lo llevaba adornado con una diadema para evitar que los tirabuzones le taparan la cara. Era más introvertida, de mirada triste y melancólica. Nosotras dos nos sentíamos en la obligación de cuidar de ella, al verla tan vulnerable. Los cinco formamos un grupo bastante llamativo y vistoso, aunque nosotros no nos dábamos cuenta, sí que los pasajeros cuando nos veían juntos se nos quedaban mirando, las chicas teníamos cada una el pelo de un color diferente y los chicos igualmente, Anselmo era muy moreno de piel y Amadeo tenía la piel tan blanca y delicada que, al mínimo cambio de temperatura le aparecían en los mofletes unos ronchones rojos que le daban un aire de diablillo muy simpático.