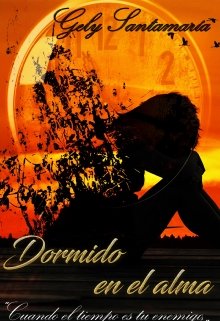Dormido en el alma
CAPÍTULO XX
CAPÍTULO XX
El viaje llegaba a su fin, un viaje que nunca olvidaría. Estábamos tristes porque habían sido como unas vacaciones para nosotros cinco, pero se acercaba el momento de despedirnos, sin saber si nos volveríamos a ver algún día. A mí me parecía increíble lo que estaba viviendo. Cómo me había cambiado la vida de un día para otro. Lo que en su momento me pareció una tremenda desgracia, en ese momento daba gracias a la vida por haber ocurrido. Estaba conociendo un mundo nuevo, nuevos objetivos y metas, aunque me faltaban mis hermanos, sabía que era temporal. En un futuro, esperaba que no muy lejano, estaríamos todos juntos, lejos del pueblo que nos vio nacer, en el que sólo nos habían pasado desgracias.
Por los altavoces del barco se escuchó la voz del capitán anunciando, que en la noche del sábado habría una fiesta, para celebrar el fin de la travesía. Habría licores y manjares y baile de disfraces.
Siempre recordaré esa fiesta, al igual que la verbena del verano de 1955, fueron dos noches importantes, que marcaron mi vida.
Decidimos disfrazarnos de indios apaches, así que Adelina pidió a su abuela que le ayudara a encontrar unas plumas y tela de ante de color marrón para confeccionar unas faldas y unos chalecos con flecos para nosotras tres. Conchita echó una mano y nos ayudó a coser las costuras de las faldas y a hacernos la corona de plumas. Quedamos como auténticas apaches. Los chicos estaban guapísimos. Habían conseguido unas pelucas semejando unas cabelleras larguísimas, recogidas con dos trenzas que les llegaban hasta la cintura, una a cada lado de la cabeza.
Esa noche hacía una temperatura típica tropical. El clima se dejaba ya notar con fuerza y la humedad era altísima, así que la fiesta tuvo lugar en las cubiertas del barco, en la tercera y en la segunda, que eran las destinadas para la primera clase, la cubierta del primer piso era la reservada para la clase turista y a esa no se nos ocurría volver a ir, después de lo sucedido.
Cenamos las tres familias juntas. Doña Lucrecia, Conchita y yo ya formábamos una pequeña familia; las adoraba como si lo fueran. Ya no concebía mi vida sin ellas y ellas me demostraban tanto cariño, que era imposible no quererlas; por eso había una cosa que no había contado a Doña Lucrecia y que decidí no contárselo nunca, desde el momento en que fui testigo, desde la ventana de la habitación, en la que pasé los primeros días en casa de la marquesa, del beso apasionado que se dio con el viejo Don Ricardo. Unos días antes, Doña Lucrecia había ido a mi habitación para hablar conmigo y me contó, sin mencionar nombres, que ella sabía lo que era tener que renunciar a un amor. Cuando presencié el beso entre ellos dos, supe que el amor al que había renunciado era el padre de Ricardo. No podía contarle que el amor de su vida era quien me había separado a mí del mío y de mi única familia, que eran mis hermanos. Con que una de las dos tuviera roto el corazón era suficiente. Ella no se merecía sufrir, aunque sé que si me acogió en su casa fue porque se lo pidió él, el cariño que me profesaban ella y Conchita no era fingido y con eso me bastaba para no provocarla daño innecesario. No se lo merecía.
La fiesta fue maravillosa. Bailamos todos juntos hasta desfallecer. También Doña Lucrecia se animó a bailar, y bailó con Anselmo, tenía buen gusto; me alegraba verla divertirse con nosotros. Yo bailé con el abuelo de Adelina; un señor encantador, que todavía guardaba parte del atractivo del que debió gozar de joven. Adelina había heredado sus mismos ojos y su forma de mirar, con lo que conseguía que todos los chicos con los que se cruzaba cayeran rendidos a sus pies, sin ningún esfuerzo. No tendría problema en encontrar el marido que ella buscaba.
De repente, por los altavoces, el capitán del barco anunció el fin de fiesta y nos invitó a coger a nuestra pareja para el último baile de la noche. Lógicamente el abuelo de Adelina, se disculpó y se fue a buscar a su esposa para el baile. Yo me disponía a acercarme donde estaban Conchita y Doña Lucrecia para despedir con ellas la fiesta, pero alguien me agarró la mano. Al volverme, vi que el dueño de esa mano era Anselmo. Estaba mirándome, luciendo una sonrisa totalmente cautivadora, que terminó de derrumbar el muro que había construido alrededor de mi corazón para protegerlo. Eso quería pensar yo, pero me había cautivado desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron.
-“Gaby, ven, vamos a bailar el último baile. No hemos bailado juntos en toda la noche, parece que me huyes. Esta será la última noche en la que estaremos juntos, durante mucho tiempo.”-