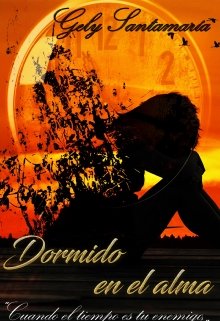Dormido en el alma
CAPÍTULO XXI
CAPÍTULO XXI
Al día siguiente llegamos a nuestro destino, el puerto de la Guaira en Caracas. Desembarcamos y entre abrazos, lágrimas y promesas nos despedimos. Nos intercambiamos direcciones. Yo cogí las de todos, con la promesa de escribir en cuanto estuviera instalada en la Hacienda de la marquesa.
Todavía nos esperaban unas cuantas horas en tren hasta llegar al Lago Maracaibo, que era donde estaba la nueva Hacienda que había adquirido el hijo de Doña Lucrecia. Entrar en la estación de tren de Caracas fue como retroceder casi cien años. Parecía que habíamos dado un salto en el tiempo que se hacía más notorio al venir del lujo del trasatlántico. Los trenes eran verdaderos monstruos de hierro, vagones pesados llenos de engranajes arrastrados por una ruidosa locomotora echando humo.
La estación estaba rodeada por palmeras y cocoteros. El edificio era una sencilla estructura metálica que en la parte frontal estaba formada por una serie de arcos que soportaban una gran vidriera con un enorme reloj en el centro de número romanos, que cada vez que daba las horas en punto, dábamos un salto en la silla. Los frisos, las contraventanas, los asientos, las ventanas, todo donde se mirase estaba pintado de alegres colores, era una explosión de verdes, lilas, amarillos, rojos y cualquier rincón o esquina era bueno para colocar una maceta con flores. Eso le daba una aire festivo y alegre, lo que nos sirvió para sobrellevar las varias horas que tuvimos que esperar en la estación, con el calor sofocante, a que llegara nuestro tren.
Ese escenario me recordaba a los cuentos que nuestra madre nos contaba de pequeños. El jefe de estación iba impecablemente vestido con su uniforme, a pesar del sofocante calor; con su gorra y su chaqueta, azul y roja, dio la salida a nuestro tren al grito de “viajeros al tren” seguido del sonido de su silbato. A pesar del traqueteo de la locomotora, el viaje fue entretenido. Era como viajar en un tren de juguete; cada poco la locomotora hacía sonar su característico silbido, a la vez que escupía humo y dejaba una estela blanca en el aire, a su paso por llanuras inmensas de campos, a veces vacíos, otras veces, con ganado pastando, que ni se inmutaban al pasar el tren, aunque éste les saludara con su silbido. El verdor de los prados y las vacas pastando me recordaban a mi Cantabria natal. Cuando por las mañanas salía con ellas de la cuadra para llevarlas a los pastos y mientras ellas pasaban el día pastando, yo lo pasaba con Ricardo, en nuestro refugio de la cueva. Me parecía increíble que intentaba recordarle, y los rasgos de su cara se me estaban difuminando de la memoria. Hacía semanas que apenas me acordaba de él: sin embargo, el que, de repente aparecía, sin llamarlo en mis pensamientos era Anselmo. Recordaba vivo en mí su aroma, que se filtró por mi nariz inundando todo mi ser. En ese momento se me metió en mi cabeza e intentaba por todos los medios meterse en mi corazón. Yo luchaba contra ese sentimiento, luchaba con todas mis fuerzas, pero empezaba a flaquear, era muy fuerte la ternura, la admiración y el respeto que me inspiraba, aparte de lo guapo y atractivo que era físicamente. Mi cabeza se alegraba de que hubiera puesto tierra por medio, pero mi corazón empezaba a echarlo brutalmente de menos, aunque hacía apenas unas horas que nos habíamos despedido. Todavía no sé cómo se me ocurrió fingir el desmayo cuando me dijo que quería formar una familia conmigo. Me quedé paralizada, hasta la sangre se me paralizó y dejó de fluir por mis venas; me quedé pálida como la cera. No fue difícil hacerle creer que me había desmayado de verdad.
Todos pensaron que la causa de mi desmayo fueron las copas de champán que nos habíamos tomado durante la cena y la humedad del calor tropical que hacía el aire irrespirable, así que durante el viaje en tren, Doña Lucrecia y Conchita estaban muy pendientes de mí por si me volvía a ocurrir. En el barco estábamos acompañadas de personas amigas, pero en el tren éramos nosotras tres en medio de desconocidos que hablaban con un acento extraño y usaban palabras y frases que muchas veces no entendíamos, además de que nos miraban como si fuéramos bichos raros. En el tren no era como en el trasatlántico, que se diferenciaban la primera clase de la turista. En la locomotora todos los vagones eran iguales y la gente que viajaba en ellos eran campesinos o comerciantes cargados con bolsas llenas de frutas y hortalizas que venderían al llegar a su destino.
El viaje iba a ser largo. Intentaba entretenerme leyendo, pero no podía concentrarme, sólo podía pensar en que quizás no volvería a ver a mis amigos y al pensar en Anselmo, me invadía una gran tristeza; inconscientemente saqué los trozos de papel, en los que cada uno había escrito su dirección; era como tenerlos un poco más cerca sabiendo que esos trozos de papel habían pasado por sus manos. Al guardarlos todos juntos, no había reparado en que en el sobre que me dio Anselmo con la dirección de él y de su hermano había otro sobre cerrado con mi nombre escrito en la parte del destinatario y en el del remitente, el nombre de Anselmo; dentro parecía que había una hoja de papel. Noté cómo de repente el corazón se me había acelerado. Con las manos temblorosas intenté abrir el sobre, con cuidado de no destrozarlo y conseguí sacar la hoja de papel que había dentro intacta. Era una carta de Anselmo: