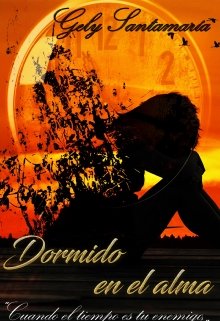Dormido en el alma
CAPÍTULO XXII
CAPÍTULO XXII
El viejo Don Ricardo se había deteriorado a pasos agigantados desde el momento en que Doña Lucrecia partió para América. El día que zarpó el barco, lo vio partir escondido, desde una esquina del puerto. Según se iba alejando el gigante de hierro, veía como su vida se vaciaba de lo único bueno que le quedaba en ella, Doña Lucrecia. Sabía que en ese barco partía la única persona que le había querido de verdad, que había querido al Ricardo hombre, que habitaba debajo de esa coraza que se había construido en el transcurso de los años. Esa coraza construida a base de sufrir en silencio por el amor de su vida, de verse separado de ella y verse obligado a casarse con alguien a quien no quería, a la que no quiso nunca y a la que hizo pagar, a pesar de ser la madre de sus hijos, su frustración, su falta de valor para luchar por el amor, de pelear contra las normas que le impusieron y de obligarle a vivir una vida que no quería vivir.
Le invadía una pena y una desgana por la vida que le desgastaban el alma. Se había quedado sólo. Apenas salía de casa. Se pasaba las horas sentado en el porche de la entrada mirando al infinito. Cuando hacía frío, Paquita, la criada, le cubría las piernas con una manta, pues era la que le atendía, más por pena y por caridad humana, la que él no había tenido nunca con ella, ni con nadie de su entorno. Sus hijas se habían casado y se habían marchado de casa; apenas lo visitaban. Incluso ni la hija pequeña, que se había ido a un convento quería tener contacto con él. Se había quedado sólo.
Rosita, su nuera apenas estaba en casa. Salía por la mañana temprano, con el bebé y no volvía hasta por la noche, apenas había visto a su nieto un par de veces desde que había nacido y pronto empezaría a andar. La relación con su hijo Ricardo era inexistente, ni se dirigían la palabra. Su casa se había convertido en su peor enemigo porque en la soledad de esas paredes, solo podía recordar todo lo malo que había hecho en su vida y ya en la recta final de su vida, los remordimientos le pesaban como una losa. No podía dar marcha atrás y rectificar, sólo podía pedir perdón por el daño causado y así decidió hacer para poder morir en paz y aliviar su conciencia.
Pidió a Paquita que le llevara folios y sobres y una tarde se puso a escribir cartas a sus familiares, pidiendo perdón por todo el daño hecho, contándoles el motivo por el cual había actuado de ese modo, si es que podía existir alguna disculpa para su comportamiento. Escribió una carta para cada una de sus hijas y para su hijo Ricardo, en la que le decía que se despedía diciendo:
-“No te pido perdón porque sé que no lo merezco, sólo quiero que no repitas mis errores, que luches por el amor que yo te quité, que siempre estarás a tiempo mientras exista un último aliento, que cada momento vivido al lado de la persona que te llena el alma, tiene un valor incalculable, aunque sólo sea un único instante, habrá merecido la pena todo el esfuerzo.”-
A Lela no tuvo el valor de escribirle una carta. Sólo podía compensar el daño que había hecho, haciendo que la gente de su alrededor enmendara la maldad con la que había desgraciado la vida, a la persona que amaba su hijo.
Otra carta que era inevitable de escribir era a su amor; posiblemente al leer todas las atrocidades de las que había sido capaz, el amor que le tenía se convertiría en odio, pero necesitaba quitarse ese peso de encima. No podía abandonar el mundo, dejando deudas en el alma; así que fue la última carta que escribió y la que más esfuerzo y dolor le causó. Cuando la terminó de escribir y la metió en el sobre en el que había escrito la dirección de la Hacienda de Venezuela, sintió un gran alivio por fin. Ya su cometido en el mundo había terminado. Metió todas las cartas en sobres con el nombre del destinatario en cada una. Le pidió a Paquita el último favor:
-“Paquita, eres la única persona que me ha tratado como un ser humano, sin ningún interés encubierto, a pesar de haberte tratado igual de mal que al resto de las personas que me rodeaban. Todas me han abandonado, menos tú; por eso quiero pedirte un último favor y por qué sé que eres la única persona en la que puedo confiar para hacer lo que te voy a pedir.”-
Con esfuerzo, apoyándose en su bastón y en el brazo de Paquita, se levantó de la mecedora en la que estaba sentado y se acercó a la cómoda, que estaba en la otra esquina de la habitación. Abrió el cajón superior y sacó el manojo de sobres atados con una cinta y se lo entregó a Paquita.