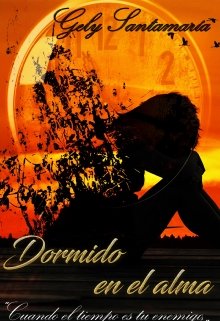Dormido en el alma
CAPÍTULO XXIII
3ª PARTE
MI VIDA EN MARACAIBO
CAPÍTULO XXIII
La llegada a la estación de Lago de Maracaibo se hizo desear, pero cuando por fin notamos que la locomotora aminoraba la marcha y comenzaba a hacer sonar la campana insistentemente, supimos que habíamos llegado a nuestro destino. Empezaba a menguar la luz del día y una brisa fresca aliviaba el ambiente cargado del interior del vagón. El cielo iba perdiendo poco a poco su azul para pasar al negro de la noche, apenas había alguna nubecita en el cielo, que hacía resaltar el negruzco anochecer.
La estación era una réplica de la que habíamos visto en Caracas, pero de tamaño reducido. Lucían preciosas flores colgadas de los travesaños, en coloridas macetas, que ayudadas por la suave brisa, impregnaban su aroma en el ambiente. Las puertas y ventanas pintadas de colores lilas, amarillos y rojos daban un aspecto fiestero a la estación. Todo el mundo empezó a salir del vagón entre risas y algarabía, parecía que iban a una fiesta. Nosotras nos retrasamos para bajar las últimas, mientras Doña Lucrecia y Conchita intentaban divisar desde la ventana del vagón, si entre la gente que había en la estación estaba el hijo de la marquesa. Le habían mandado un telegrama desde el barco informándole del día y del tren en que llegaríamos, pero no había certeza de que le hubiera recibido.
Estábamos sudadas, cansadas y hambrientas y sólo queríamos una cama en la que poder descansar. Al fondo del andén vimos a un hombre bajito con un uniforme; hubiéramos pensado que era el jefe de estación, si no hubiera sostenido un cartel en sus manos en el que se leía “marquesa de Abionzo”. Enseguida empezamos a hacerle señas con la mano para indicarle que éramos nosotras. Apenas el buen hombre nos vio, se acercó raudo y veloz y se hizo cargo de nuestro equipaje, a la vez que se presentó:
-“Buenas tardes, señoras. Me llamo Carlos Alfredo y soy el chofer del marqués. Síganme, por favor. El auto está afuera. Las llevaré a la Hacienda, estarán agotadas del viaje.”-
Carlos Alfredo era un personaje pintoresco, desde el primer momento me cayó simpático. No superaba el metro sesenta de estatura y su piel era tostada como un cacahuete. Nos costó seguir su paso hasta el coche pues caminaba ligero y rápido, dando la sensación de que flotaba al andar. El auto que nos esperaba aparcado a la entrada de la estación parecía sacado de las películas de Cary Grant. Las tres al unísono nos quedamos con la boca abierta y soltamos un grito de admiración. Era larguísimo, de color beige oscuro por fuera y los asientos de un tono más claro, tapizados en cuero. Carlos Alfredo, girándose hacia nosotras, soltó una carcajada y posando las maletas, abrió la puerta del mercedes descapotable y haciendo un movimiento con su mano invitándonos a subir al auto, nos dijo:
-“Por favor, súbanse al auto y tendré el placer de llevarlas a “El paraíso”.- Las tres nos miramos y comenzamos a reírnos. Estábamos felices e ilusionadas.
El trayecto de la estación a la Hacienda duró un par de horas, pero la charla de Carlos Alfredo nos ayudó a olvidarnos del cansancio. Nos enumeró, uno a uno, con su nombre y pequeña descripción a todas las personas que vivían en la Hacienda a la que el hijo de Doña Lucrecia había bautizado con el nombre de “El paraíso de la Marquesa”. Ahí comprendimos las tres que la frase de llevarnos al paraíso se refería a la Hacienda, aunque el paraíso no se debía de diferenciar mucho de ese lugar idílico.
La carretera que llevaba a ella, desde la estación era una sucesión de extensas llanuras, salpicadas de pequeñas colinas y numerosos árboles. Muchas estaban delimitadas por alambradas, en unas pastaban animales y en otras se cultivaban posiblemente algún típico cultivo de la zona. Carlos Alfredo nos contó que era una tierra privilegiada para todo tipo de cultivos y que en el Sur del Lago de Maracaibo se cultivaba uno de los mejores cacaos del mundo.
Cuando el mercedes abandonó la carretera y giró hacia la izquierda, aminorando la marcha, la voz de Carlos Alfredo nos informó que estábamos entrando en “El paraíso”. Era un camino empedrado, flanqueado a los lados por enormes palmeras. Apenas quedaba luz del día y los faros del coche se reflejaban en la pintura blanca con la que estaban pintados los troncos de las palmeras. Al cabo de unos minutos, el auto se detuvo delante de una enorme verja de hierro de color negro, rodeada de una tapia de cemento que impedía ver lo que había al otro lado de ella. En una esquina de la tapia se podía ver una cartel que con unas letras en relieve que decían: “El paraíso de la Marquesa” Era la puerta de entrada a la Hacienda. Carlos Alfredo se apeó del vehículo para abrir el portón y un par de mucuchíes, en tonos blancos y negros, aparecieron moviendo su cola y ladrando alegres al reconocer al chofer.