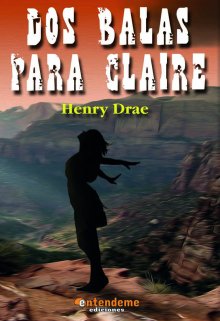Dos Balas Para Claire
CAPÍTULO 1 – EL NUDO DEL VERDUGO

1
EL CHARCO, TEXAS, 1873
Claire Higgins sintió un dolor agudo y punzante en su costado, que casi la derriba. Intentaba apurar el paso al tiempo que echaba una mirada más al interior de la canasta, cuando un mocoso de once o doce años que pasaba corriendo con su hermano sin mirar por donde iba, la golpeó con su codo descuidado. Quedó mirando hacia el lado contrario al que se dirigía, viendo la espalda de su eventual atacante.
— ¡Oye, podrías haberme derribado! ¡Mira por dónde vas, so tonto!
El niño apenas giró su cabeza para sacar la lengua como toda respuesta, su hermano más pequeño largó una carcajada sin dejar de correr. Claire revisó su canasta y comprobó cómo sus temores se hacían realidad: estaba vacía. Las cuatro bolsas con hierbas que llevaba yacían en el lodo, una de ellas abierta e inutilizable. Y Alice… Alice había desaparecido.
Dos cosas eran motivo de preocupación para Claire mientras cruzaba esa tarde la calle principal, tan atestada de gente como la recordaba cada vez que no estaba en el pueblo. Ambas se hallaban en su canasta: su coneja Alice —que en realidad era macho, pero a ninguno de los dos, ni dueño ni mascota, parecía importarles— y las bolsas con hierbas aromáticas y especias que compró en el almacén de la señora Cossgrove. Su padre le había pedido que no fuese al pueblo tan tarde —y ya eran casi las cinco—, pero ella quería hacerle una cena especial por su cumpleaños y le faltaban condimentos para la carne que deseaba prepararle. Y ahora no solo había perdido parte del botín, sino también a su querida Alice.
Claire y su padre vivían solos en esa granja que ya les quedaba grande luego de que falleciera su madre, años atrás. A partir de ese momento comenzó a exhibir un comportamiento aniñado que por momentos parecía propio de un retraso madurativo, lo cual la hacía ver mucho más chica de lo que su apariencia a sus veintidós años decía de su cuerpo. Nunca había tenido algo parecido a un novio o pretendiente. A pesar de que su padre la alentaba a hacer nuevas amistades y a salir de la granja, su único amigo fue su vecino Ron Marcus, pero, antes de que pudiese pasar algo más que un inocente coqueteo entre ellos, los Marcus enviaron a su hijo a estudiar abogacía a la ciudad de Boston. “El campo es para los brutos como tu padre” solía decirle Bill Marcus a su hijo, sin que su afirmación tuviese un real sustento Ni él mismo, con su formación tan vasta como autodidacta, podía servir de argumento. Claire, que no imaginaba mejor lugar para vivir que aquel, lloró mucho su partida y luego con su ausencia, aunque no sabía identificar qué clase de sentimientos la invadía con precisión cuando lo hacía. Hasta se sintió culpable porque no sufría tanto como desde que muriera su propia madre y no tenía intenciones de comparar aquello con la partida de Ron. Entonces se abocó a ayudar y a cuidar al señor Higgins, prometiéndole que jamás lo dejaría. Eso los unió como nunca antes.
Pero cada vez que ella salía, el temor principal de Charles Higgins se centraba en el comportamiento de los muchachos que moraban por el pueblo, a quienes conocía desde que nacieron y tenían más o menos la edad de su hija. No porque creyera que se tratara de un hato de malvivientes o depravados, sino porque sabía de su falta de control luego de beber y no podía siquiera imaginar que fuesen a intentar abusar de Claire en medio de una borrachera. No quería enfrentarse a ellos y terminar haciendo algo que tuviese que lamentar. Claire sabía de su preocupación, pero insistía en que sabía cuidarse sola. Al menos eso pensaba hasta esa misma tarde.
Examinó los posibles caminos que podría haber tomado Alice. Era muy rápida, aunque temía que, en lugar de saltar por su cuenta, el mismo giro de la canasta la hubiera catapultado lejos y se hubiese hecho daño. La llamó un par de veces a los gritos. Algunos vecinos giraron su cabeza para ver qué ocurría, el señor Fitzmore de la zapatería le preguntó a quién buscaba. Claire le respondió, pero el viejo hizo un ademán desdeñoso y siguió con lo suyo. A pocos metros, casi oculto por un bebedero roto y mohoso, tumbado, vio un pequeño callejón por el que podría haberse escurrido el animal. Se asomó con cautela antes de avanzar de lleno. Pensó en su padre, comenzaría a preocuparse de un momento a otro. La luz estaba menguando y tenía todavía un buen trecho de regreso. A los pocos segundos se zambulló en el pasaje, cuanto menos tardara, más pronto podría regresar. Con o sin Alice, pero al menos debía intentar recuperarla.
***
2
Nick Dolan observó toda la secuencia de la chica y su canasta sin quitar su espalda de una de las columnas de entrada al Salón del Sr. Eldmon, su jefe. Se encontraba a muy poca distancia y no le hubiese costado mucho echarle una mano, pero su trabajo era la seguridad de la cantina y no lo que sucediera en la periferia. Y si bien solo se reclamaba su presencia cuando había mucho público —que en ese momento consistía de apenas cinco clientes habituales y de los más tranquilos—, no quería hacer algo que asustara a la chica. Sabía que su encanto era efectivo con las mujeres del salón y alguna que otra señora casada, pero las jóvenes que habían sido criadas en el seno de familias rural tradicional como aquella, lo veían como a una especie de lobo del que debían cuidarse. Y él mismo no estaba tan en desacuerdo con eso. Aun así, se quedó contemplándola; tendría unos veinte recién cumplidos y a pesar de su candidez infantil, era una mujer hermosa. Un tirón en la pernera del pantalón lo sacó de su abstracción.
—Dolan, el Sr. Eldmon dice que tiene algo para usted y que será mejor que pase a recogerlo cuanto antes.
Nick agachó su cabeza y miró al mensajero con desdén.