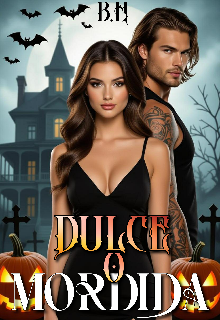Dulce o mordida
Capítulo 2
Elena permanecía de pie, observando todo a su alrededor con asombro y desconcierto.
De pronto, una mujer se acercó a ella. Llevaba un corset color carmesí y una máscara dorada que cubría la mitad superior de su rostro, sus labios estaban pintados de un rojo tan intenso, que parecía sangre fresca.
—Alicia —respondió Elena cuando ella le pregunto su nombre. No era así como se llamaba, pero en ese momento sintió que mentir era más seguro.
La mujer ladeó la cabeza, viéndola con una sonrisa que se fue formando lentamente, como si supiera que ya mentía.
—Bienvenida, Alicia… —dijo, arrastrando cada palabra—. Esta será una noche… inolvidable.
Elena intentó devolverle la sonrisa, pero una punzada de inquietud recorrió su espalda. La forma en que la miró, con esa calma depredadora, le dejó la sensación de haber firmado sin querer un pacto invisible. Desvió la vista hacia la multitud. La música seguía sonando, no era moderna ni antigua; tenía un ritmo hipnótico, que se deslizaba bajo la piel y vibraba con el pulso del corazón.
Caminó lentamente entre los invitados, fingiendo estar relajada. Algunos la saludaban con una leve inclinación de cabeza, otros la veían, en silencio.
Intentando verse ocupada, se dirigió hacia una mesa adornada con frutas y botellas de cristal. Tomó una copa para disimular su incomodidad. El líquido era oscuro, espeso, casi negro. Lo olió con cautela: dulce, embriagador, con un aroma que recordaba al vino… pero no lo era.
Dio un pequeño sorbo. La bebida quemó su garganta, y le dejó en la lengua un sabor que no supo identificar.
Buscó con la mirada a alguien conocido, algún rostro familiar, y ahí la vio.
—¿Señora Collins? —preguntó, con cierto alivio.
La aludida se giró y sonrió. Sí, era ella: su vecina, la que vivía tres casas más abajo, siempre barriendo la entrada con su bata de flores y saludando a quien pasara.
—¡Oh, querida! —exclamó alegremente—. No imaginé verte aquí.
A su lado había otra mujer del pueblo, la profesora del preescolar. Ambas sostenían copas iguales a la suya, con esa misma bebida oscura. Lucían encantadas, demasiado a gusto.
La joven se unió a su conversación, pese a que apenas escuchaba lo que decían. Los sonidos del salón la mantenían en completa alerta: un violín, que tocaba una melodía tan desgarradora que simulaba rasgar el alma, una nota tras otra, como si fuese un lamento. Escuchaba pasos, sin embargo, no podía ubicarlos, ni distinguir de donde venían. Todo tenía algo fuera de ritmo.
Un grupo comenzó a bailar cerca, sus movimientos eran elegantes, y las telas de sus trajes rozaban el suelo, dando la impresión de que flotaban. Elena juraría que ninguno tocaba el piso.
Uno de ellos, un hombre alto con una máscara plateada giró bruscamente y chocó con ella.
La copa se le resbaló de las manos. Intentó atraparla, más el cristal se rompió en cuanto tocó el suelo.
De inmediato, se detuvo la música.
Elena se inclinó para recoger los trozos, y el filo de un fragmento se hundió en su piel.
—Ay… no —murmuró.
Una fina línea roja apareció en su piel, y las gotas comenzaron a caer, oscuras, sobre el suelo de mármol.
Las conversaciones se desvanecieron, y las risas se apagaron una a una. La música siguió, sonando más bajo, más distante.
Decenas de miradas se posaron sobre ella, no con simple curiosidad, había algo más… una atención que hizo que el vello de sus brazos se erizara.
Una dama vestida de negro se aproximó despacio, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
—Permíteme ayudarte —le ofreció un pañuelo de seda.
Elena lo aceptó, aunque algo en su instinto gritaba que no debía hacerlo.
La desconocida no apartaba la vista de la gota que descendía lentamente por su mano antes de caer al suelo.
—No es nada… no me duele —se apresuró a decir.
La mujer no respondió, continuaba con los ojos fijos en la herida, sin pestañear.
Detrás de Elena, una pareja miraba en silencio, sus pupilas dilatadas, sus sonrisas rígidas, como si contuvieran algo que estaba a punto de desbordarse.
Sus vecinas rieron para romper la tensión.
—Qué torpe soy —añadió la muchacha, forzando una sonrisa—. Siempre tengo que hacer un desastre.
Nadie más se rió.
Entonces, el hechizo se rompió, la música volvió a subir de golpe. Al fondo, alguien brindó, las voces retomaron su curso y la conversación volvió a llenar el salón. No obstante, la atmósfera ya no era la misma.
Al segundo siguiente, el mayordomo se presentó sin previo aviso.
—¿Todo bien, señorita? —preguntó cortésmente
—Perfectamente. Solo… un pequeño accidente.
Él sonrió—. En ese caso disfrute de la fiesta. Falta poco para el momento más importante de la noche, y no se preocupe por la copa, ya vendrán a limpiar.
Dicho eso, desapareció entre la multitud con la misma rapidez con la que llegó.
Después de aquello, el ambiente cambió para ella, sentía que cada mirada la seguía, que cada risa a su alrededor era falsa. Aun así, sus vecinas insistían en que no tuviera esa cara, que se relajara, que eran afortunadas por haber sido invitadas a una celebración tan exclusiva.
Pero Elena no compartía ese entusiasmo. Su único deseo era marcharse, volver a la comodidad de su habitación, envolverse en su manta, y ver una maratón de dramas coreanos hasta olvidar la sensación de peligro que le pesaba en su estómago.
La señora Collins y la profesora seguían platicando, tratando de recuperar el ritmo de la fiesta. Hablaban de lo hermoso que era el lugar, de los canapés, y del vino. Ella las escuchaba a medias, asintiendo de vez en cuando, fingiendo una calma que no sentía.
Repentinamente, un sonido metálico resonó en el aire.
Una copa se alzó entre la gente y fue golpeada suavemente con una cuchara de plata.
El tintineo se escuchón por el salón, captando la atención de todos.
El hombre que la sostenía —alto, de cabello oscuro y sonrisa impecable— habló con una voz profunda que, aunque educada, tenía un eco que heló la sangre de Elena.
#268 en Thriller
#88 en Suspenso
#577 en Fantasía
#348 en Personajes sobrenaturales
Editado: 14.10.2025