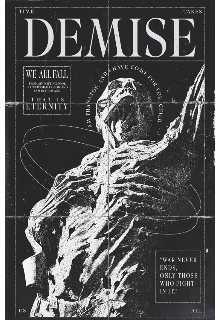Echoes — Voces del pasado
RUIDO BLANCO
DISTRITO MARGINAL, MIAMI – 30 DE OCTUBRE DE 1997 – 5:12 P.M.
El calor pegajoso de Miami se aferraba a las paredes como si el día se negara a morir. Las calles del barrio marginal estaban vivas de sonidos: el rugido lejano de motocicletas, gritos de niños jugando descalzos y el eco rítmico de una bachata que alguien dejaba escapar desde una ventana abierta. Entre esas sombras gastadas por el tiempo, en un viejo departamento de muros resquebrajados y persianas torcidas, Jane Miller caminaba torpemente, jadeando con cada paso.
Una contracción la sorprendió a medio pasillo. Sintió como si una fuerza invisible le retorciera el vientre desde dentro. Se aferró a la pared, sus dedos temblorosos dejando marcas de sudor sobre la pintura desgastada. Jadeó, gruñó, y dejó que su frente reposara contra el marco de la puerta. El dolor era agudo, seco, como un cuchillo enterrado que no terminaba de girar.
— ¡Deke...! — Alcanzó a decir, con voz ronca.
En la sala, Deke, su pareja, permanecía en el sofá con una cerveza barata en la mano y los pies encima de la mesa. La televisión iluminaba su rostro inexpresivo con tonos azules intermitentes. Apenas volteó la cabeza al escucharla.
— ¿Otra vez con eso? — Bufó — Estás bien. Si fuera en serio ya hubieras parido hace rato.
Jane apretó los dientes, con lágrimas de impotencia en los ojos. No era la primera vez que Deke la ignoraba, ni sería la última. Su cuerpo, cargado por los nueve meses de embarazo y el abandono emocional, comenzaba a ceder.
Al otro lado del pasillo, asomada desde el porche de la casa vecina, Doña Estela, una mujer cubana de unos sesenta y tantos años, miraba la escena con los ojos entrecerrados y la ceja arqueada como si supiera perfectamente lo que estaba pasando. Tenía puesto su bata floreada de andar por casa, chancletas ruidosas y un moño mal hecho en lo alto de la cabeza. Con un suspiro resignado, se quitó el delantal, dejó su café con leche a un lado y salió caminando a toda prisa.
— ¡Ay, por el amor de Dios! ¡Esta muchacha va a parir ahí mismitico y ese vago no hace ná! — Murmuró mientras se acercaba con pasos firmes, chancleteando por el suelo como si fueran tambores de guerra.
Cuando llegó a la puerta, vio a Jane casi desplomada, con el rostro desfigurado por el dolor.
— ¡Mija! ¡Tú no puedes estar así! ¡Levántate, que no te vas a morir aquí como una perra abandoná, no señora! — Dijo mientras la tomaba por debajo del brazo, con una fuerza que nadie esperaría de una mujer tan menuda.
— No puedo... Me duele mucho... — Gimió Jane con dolor palpable en el aire.
— Claro que te duele, chica, ¡Si vas a sacar un ser humano por la cosita esa! Pero tú no estás sola, ¿Oíste? ¡Vamos, respira hondo y échate pa'lante!
Con cuidado y empuje, Doña Estela la ayudó a bajar las escaleras y cruzar la pequeña calle. Al ver un taxi amarillo que venía doblando la esquina, no dudó en levantar la mano con una energía feroz.
— ¡Eh, chofer, pare ahí mismo! ¡Es una emergencia, Compay!
El taxi se detuvo de golpe. El conductor un hombre mayor, de expresión cansada no hizo preguntas. Apenas levantó una ceja al ver a la embarazada doblada del dolor, y con un gesto seco les abrió la puerta trasera.
— Vamos, mi niña, que tú puedes. Respira... Así mismo... Eso es. Ya casi estamos.
Mientras el auto avanzaba por las calles llenas de baches, Doña Estela le sujetaba la mano con firmeza.
— Tú no te preocupes por ese comemierda de Deke, ¿Oíste? Ese no vale ni medio mojón. Tú vas a tener esa niña, y va a salir linda y fuerte. No estás sola, Jane. Tienes a esta vieja chismosa a tu lao, ¿Qué más tú quieres?
Jane, entre jadeos, sonrió con la boca apenas abierta. Era una sonrisa rota, pero real. Por primera vez en muchas semanas, alguien la hacía sentir acompañada.
~ HOSPITAL CENTRAL DE MIAMI – 31 DE OCTUBRE DE 1997 – 4:37 A.M. ~
Después de más de quince horas de gritos ahogados, contracciones que desgarraban y lagunas de conciencia, Jane Miller finalmente dio a luz.
La habitación estaba envuelta en una luz blanca y opaca. Las sábanas estaban empapadas en sudor, y Jane tenía los ojos semicerrados, la piel pálida y los labios partidos. Pero aún así, sostenía con fuerza a la criatura que le habían colocado sobre el pecho una niña diminuta, de piel rosada y cuerpo tembloroso, con los puñitos cerrados como si ya viniera al mundo lista para pelear.
— Cuarenta y nueve coma tres centímetros... Tres kilos clavados — Anunció con voz seca la pediatra mientras llenaba una hoja con trazos mecánicos. Era como si esa niña no fuera más que otra cifra para registrar.
Jane no la escuchaba. Sus sentidos estaban centrados en la criatura que había acunado instintivamente contra su pecho. Su cuerpo todavía dolía, su cabello estaba pegado al rostro, y sus piernas no dejaban de temblar. Pero su mirada estaba serena. Había un tipo de calma extraña que sólo sienten las mujeres cuando sobreviven al infierno del parto, la calma de quien ha vencido algo imposible.
La pequeña buscó instintivamente el pecho, y Jane, sin pensarlo, guió su boquita hasta su seno. La conexión fue inmediata. Los ojos de Jane se llenaron de lágrimas, esta vez no por dolor, sino por una ternura que la tomó desprevenida. La niña era tan frágil, tan suya… Como una muñeca de porcelana rescatada de una tormenta.
La puerta del cuarto se abrió con un crujido perezoso. Y allí estaba Deke, con su ropa arrugada, aliento a cerveza y la misma expresión vacía con la que había vivido los últimos meses. Se acercó sin prisa, miró a la niña como quien observa un objeto que no pidió y suspiró con desprecio.