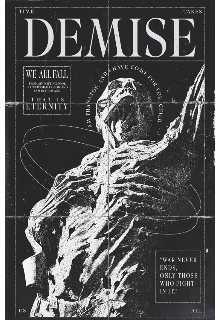Echoes — Voces del pasado
TIEMPO MUERTO
Aquel momento quedó grabado en la memoria de todos como un espectáculo tan irreal como devastador. El ala norte del colegio ardía con violencia, las llamas devoraban los pupitres, cortinas y murales hechos por los propios niños. El humo se alzaba como una sombra inmensa sobre el cielo de Miami, mientras el llanto, los gritos y el caos se mezclaban con el chirrido de las alarmas y las sirenas que se aproximaban.
No hubo víctimas fatales, pero sí heridos. Y más que eso, hubo algo que nadie pudo borrar... La impresión. El eco psicológico. El fuego dejó su marca más allá del concreto carbonizado. La dejó en la forma en que los maestros bajaban la voz cuando pronunciaban el nombre de una sola estudiante.
¿Quién tuvo la culpa?
¿La niña de cabello rojo y ojos extrañamente brillantes, que había sido vista rondando el almacén antes de que todo comenzara?
¿Una falla eléctrica?
¿Una chispa descuidada?
¿La negligencia de un docente cansado?
Las teorías abundaban, pero ninguna respuesta era suficientemente sólida. Lo único que quedó claro es que ese incendio no fue un accidente común.
Y que el expediente de Kellie Miller, de apenas siete años, ya tenía su primera mancha.
Una mancha que no muchos estaban dispuestos a olvidar.
Un sello invisible, como si el fuego le hubiera escrito algo en la piel.
Y aunque nadie lo dijera en voz alta…
Todos sabían que, de algún modo, ella había cambiado algo ese día.
No solo el edificio. También a las personas que la rodeaban.
Porque algo más se había encendido entre esas llamas.
Y eso, no se apagó con agua.
~ BARRIO MARGINAL DE MIAMI – 29 DE OCTUBRE DE 2004 – 3:17 P.M.
El aire en el pasadizo del edificio viejo olía a grasa, humedad y pintura vieja... pero al cruzar la puerta del apartamento 204, todo cambiaba. Dentro, flotaba un aroma cálido y hogareño, como si uno entrara a otra época. Arroz con frijoles negros burbujeaba en una olla de barro mientras un trozo de cerdo adobado se doraba lentamente en el sartén, soltando un olor que hablaba de familia, de tierra, de Cuba. Ese era el pequeño reino de Doña Estela, una mujer de avanzada edad, de voz ronca y temperamento fuerte, que había criado a generaciones enteras en ese edificio, aunque solo una era realmente suya.
En el televisor viejo de tubo, con la imagen algo quemada por los años, pasaban una y otra vez imágenes del incendio en la escuela primaria Riverside. Las llamas consumiendo parte del ala sur, los alumnos evacuando, las autoridades perplejas. No había culpables claros... solo una niña, una muy pequeña, envuelta en un mar de incertidumbre. Nadie quería acusarla directamente, pero su expediente comenzaba a llenarse de manchas antes siquiera de entender lo que estaba haciendo.
Dentro del apartamento, ajena a los noticieros, la pequeña Kellie paseaba descalza por el piso frío. Doña Estela era la única que parecía confiar en ella, como si supiera que, detrás de esa cabecita de rizos rojizos, se escondía algo más que caos. Kellie husmeaba entre los estantes y rincones con la naturalidad de alguien que se siente en casa, incluso cuando su hogar estaba hecho de partes dispersas entre otros. En uno de los cajones de un mueble polvoriento encontró algo: una muñeca de trapo antigua, vestida con un vestido bordado a mano, los botones de sus ojos algo gastados pero aún firmes.
— Abuela... ¿De quién es esta muñeca? — Preguntó la niña con voz suave, levantándola con cuidado, como si no quisiera romperla.
Doña Estela, que removía con una cuchara de palo, giró su cabeza con una mezcla de sorpresa y ternura.
— ¡Ay, mi niña! Tú sí que eres curiosa, eh... ¡Igualita que tu madre cuando la conocí hace unos años! — Soltó una risa áspera y nostálgica por ver a la muñeca que traía Kellie
— Esa muñequita es mía desde que tenía tu edad. Viajó conmigo desde La Habana, la escondí en una maleta vieja entre ropa pa' que no me la quitaran. Siempre la mantuve cerquita, como un recuerdo bueno. Así que, con cuidado, ¿sí? Que esa no es pa’ jugar, es pa’ recordar.
Kellie asintió con esa sonrisa pequeña y sin dobleces que solo los niños saben hacer. Se sentó en el suelo, acomodó a la muñeca a su lado como si fuera una amiga más... y entonces, apareció "ella".
La señora del vestido rojo.
No entró por la puerta. Simplemente... Ya estaba allí. Kellie la miró de reojo y la saludó con la naturalidad con la que un niño saluda a una tía que ve todos los días.
— Hola... ando buscando algo con qué entretenerme, porque mi mami no me dejó mis crayolas. — Dijo mientras abría una caja con libros escolares viejos. Eran de los nietos de Doña Estela, que solían quedarse allí después de clases.
La señora de rojo no respondió. Solo la observaba con su sonrisa congelada y su cabeza ladeada. Kellie hojeó un libro de ciencias. Era un texto básico de química de quinto de primaria. Lo abrió con la curiosidad genuina de quien se tropieza con un universo nuevo. Ahí, en unas líneas simples, entendió lo que el alcohol puede hacer con fuego. Recordó el palillo de fósforo. Recordó las chispas. Y entonces, algo se encendió dentro de ella… Pero no era maldad. Era fascinación.
Una sonrisa leve, imperceptible para un adulto, apareció en sus labios mientras leía con avidez. Estuvo así casi cuarenta minutos, concentrada, abstraída, respondiendo en voz baja a comentarios que solo ella escuchaba, mientras pasaba página tras página como si fuera un juego nuevo.
— ¡Kellie! ¡A comer, mi niña!
La voz de Doña Estela la sacó de su ensueño. Kellie cerró el libro con suavidad, lo apretó contra su pecho y corrió a la mesa.
— Abuela, ¿Puedo quedarme con este libro? En mi escuela solo se los dan a los grandes... ¡Pero me gustó mucho! ¡Quiero aprender más de eso! — Dijo con ojos brillantes, sin ocultar el entusiasmo.