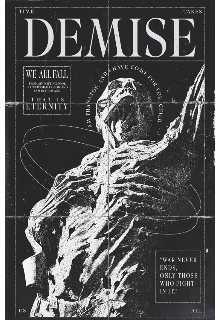Echoes — Voces del pasado
33 RAZONES PARA MATAR
Había pasado mucho tiempo desde que Kellie salió del sanatorio. A simple vista, cualquiera podría pensar que llevaba una vida normal, casi tranquila. Trabajaba, pagaba sus cuentas, se vestía como cualquier chica joven de Miami. Pero bajo esa superficie todavía ardía la misma persona que había cruzado los pasillos grises de aquel hospital psiquiátrico. No tomaba sus pastillas. No porque las olvidara, sino porque se negaba. Sabía lo que hacían con la mente, apagaban las luces, convertían a las personas en espectros de sí mismas. Ella prefería cargar con el ruido, con la tensión, con los fantasmas. Al menos así seguía sintiéndose viva.
Su trabajo en Little Havana no era lo que soñaba, aunque tampoco había demasiado que soñar. Era mesera en un restaurante de comida cubana, un lugar lleno de turistas y familias locales, donde el olor a café fuerte y a fritanga impregnaba cada rincón. Toleraba ese empleo más por necesidad que por gusto.... El uniforme era ajustado, incómodo, diseñado para agradar más a la vista de los clientes que para la comodidad del personal. Pero con su historial clínico, encontrar otro empleo era casi imposible. Estudiar tampoco era opción. ¿De qué servía pasar de unas paredes a otras, escuchar a alguien repetir lo que ya estaba escrito en un libro? Absurdo. Además, la universidad la habría asfixiado más rápido que cualquier psiquiatra.
Aun así, comparado con lo que había vivido, aquel lugar no era tan malo. O al menos eso se repetía cada vez que servía un café con sonrisa mecánica.
El restaurante también le había traído reencuentros con fantasmas de otro tipo, viejos conocidos de pandilla. Algunos se habían “limpiado”, ahora vestían trajes caros y se movían en autos lujosos. Otros seguían en el mismo juego, pero en puestos más altos, más peligrosos. Muchos ya no estaban, caídos por balas perdidas, sobredosis o decisiones erradas. Un recuerdo que la calle no perdona.
Pero había algo más incómodo que cualquier cliente, algo que la seguía incluso cuando no quería verlo... Esteban dueño del local y sobrino de Doña Estela. Sus ojos la recorrían con un cálculo frío, como quien mide una mercancía. Para él, Kellie era perfecta. Piel clara, baja estatura, complexión delgada pero con curvas marcadas, rizos rojizos, ojos verde-azulados que parecían cambiar con la luz. Lo que él no sabía y lo que nadie sospechaba era que detrás de esa imagen había una bomba de tiempo esperando detonar.
En medio de esa rutina conoció a Evan, el cajero del restaurante. Alto, de 1.82, piel clara, complexión delgada y siempre con ojeras de más, como si arrastrara demasiadas madrugadas sin dormir. Al principio le cayó mal por que era distante, antipático, incómodo de tratar. En su cabeza le puso un apodo inmediato "Niño emo". Esa mezcla de seriedad y humor quebrado le parecía ridícula. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que había algo en él distinto al resto.
Evan no era un simple cajero. Había pasado por la universidad, primero en enfermería y luego en medicina. No terminó nada. No por falta de inteligencia, sino porque sus propios problemas emocionales lo mantenían atrapado en un ciclo de avances truncos. Era de esos que podían hablarte de anatomía mientras contaban un chiste macabro sobre la vida. Serio, pero nunca cruel; distante, pero no cortante. Un tipo extraño, de los que pocos saben leer.
La primera conversación real entre ambos ocurrió en un turno lento. Kellie estaba revisando un pedido y Evan acomodaba monedas con una precisión casi quirúrgica. No fue planeado. Él simplemente dejó escapar una observación demasiado certera sobre ella, como si la hubiera estado estudiando desde hacía tiempo. Y quizás sí lo había hecho.
Con el tiempo, la distancia inicial se disolvió. Entre silencios compartidos y comentarios ácidos, Evan fue conectando piezas. Descubrió el secreto que Kellie jamás compartía con nadie, nunca se medicaba. Había aprendido a usar su aparente cordura como una máscara, un disfraz social que le permitía encajar aunque nunca perteneciera del todo al rompecabezas.
Evan no la juzgó. Tampoco intentó corregirla. Se convirtió en esa presencia que observa, que registra, que sabe más de lo que dice. El tipo de persona que podía escribir un libro entero sobre ella sin necesidad de hacerle demasiadas preguntas.
Fue en esa misma etapa que Kellie empezó a ver con claridad lo que pasaba detrás del restaurante. Esteban no era solo un jefe abusivo. Utilizaba el local como fachada, seleccionaba a sus víctimas entre las empleadas, las hacía quedarse “horas extras” que nada tenían que ver con el trabajo. Las que intentaban denunciarlo descubrían rápido cómo la policía archivaba los casos sin explicación. Esteban tenía protección ya que era parte de un engranaje mucho más grande, la maquinaria de la mafia italiana en Miami.
Al principio, sus intentos con Kellie fueron disfrazados de rutina, pedirle que se quedara más tiempo, encargarle limpiezas innecesarias, buscar excusas para tenerla a solas. Hasta que un día cruzó la línea pidiéndole usar un uniforme más pequeño, deliberadamente provocador.
Kellie lo miró directo a los ojos y le dijo que no. Sin rodeos, sin miedo. Fue entonces cuando supo algo con absoluta certeza, Esteban había cometido un error fatal al elegirla como objetivo.
ZONA MARGINAL DE MIAMI — 7 DE MARZO DE 2025 — 2:06 P.M.
Kellie estaba sentada en un viejo sofá raído dentro de un taller abandonado, rodeada de algunos pandilleros locales con los que ya había hecho tratos antes. Eran tipos duros, tatuados hasta el cuello, pero con ella mantenían una mezcla de respeto y desconfianza. Todos sabían que, pese a su aspecto frágil, era letal.
Con ellos había aprendido a moverse en la sombra. Tras sus turnos en Little Havana, cuando aún trabajaba en ese lugar, realizaba encargos tales como transportar droga de un punto A a un punto B, entregar maletines con dinero sucio o, a veces, encargarse de “objetivos” específicos. Nunca sola; siempre en grupo. Esa tarde llevaban máscaras de gas, una medida que se había vuelto casi marca registrada de Kellie, pues ella misma preparaba compuestos químicos diseñados para incapacitar en segundos. Eran gases que quemaban los pulmones y cerraban la garganta antes de que la víctima pudiera gritar.