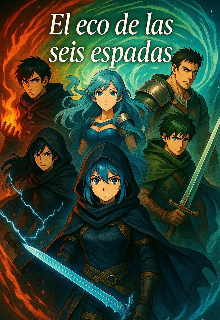Eco de las seis espadas
la dualidad de lyra
Luis entrecerró los ojos, apoyado en la mesa de la habitación privada. El aire estaba cargado con el olor a licor derramado, y las botellas alineadas en los estantes reflejaban la tenue luz de las velas.
—¿Qué medidas tomarás, Lyra? —preguntó con un dejo de burla—. ¿Huirás cuando la veas?
Lyra sostuvo su mirada, seria, sin pestañear.
—No corro. Si se interpone en mi camino, caerá.
Luis soltó una carcajada breve, aunque en su risa había un matiz nervioso.
—¿Caerá? Lyra… tú apenas has derribado guardias de ciudad. Ella ha matado demonios.
Lyra lo miró con frialdad, su voz baja y cortante.
—No sabes lo que soy capaz de hacer.
Luis se inclinó hacia atrás, intentando recuperar la calma.
—Haz lo que quieras, “Muerte de Hielo”. Pero recuerda: no muerdas un hueso que no puedes romper.
Lyra se levantó despacio. El resplandor blanco comenzó a envolverla, quebrando la penumbra de la sala. Las botellas de licor brillaron como espejos rotos bajo aquella luz.
—Entonces verás lo que nunca has querido imaginar.
Luis guardó silencio. Por primera vez, no supo si reír o temblar.
Lyra salió de la habitación, atravesó el pasillo y empujó la puerta del bar. La claridad del día la recibió de golpe, cálida y cegadora. No miró atrás.
Afuera, las calles estaban vivas con puestos de comercio, voces y olores. Lyra avanzaba entre la multitud, su capa rozando el suelo.
Cinco niños, descalzos y famélicos, observaban con ojos hambrientos un puesto de pan. Lyra se detuvo. Tomó un pan y lo puso en las manos del más pequeño.
El encargado salió furioso, agarrándola del brazo.
—¡Oye! Eso se paga.
Lyra lo miró con calma, luego dejó caer una bolsa con monedas sobre el mostrador. El tintineo dorado acalló las voces alrededor.
—Ahí tienes. Veinticinco monedas. No solo por este pan. Desde hoy, estos niños comen aquí.
El hombre abrió los ojos con codicia.
—Vaya… generosa. Claro, claro, tendrán pan…
Lyra lo tomó del cuello de la camisa y lo atrajo hacia sí. Su voz fue un susurro helado en su oído:
—Si descubro que los engañas, te buscaré. Y créeme, no habrá monedas que te salven.
Lo empujó hacia atrás. El hombre casi cayó, pálido de miedo. Lyra dejó dos monedas más sobre el mostrador.
—Por tu silencio.
Se giró y se marchó. La multitud que había presenciado la escena quedó inmóvil por un instante, sorprendida por la violencia fría y directa. Pero nadie dijo nada: bajaron la mirada y siguieron su camino, como si nada hubiera ocurrido.
Lyra llegó al hospedaje de dos pisos. El hombre del mostrador apenas levantó la vista: siempre estaba allí, como una sombra inmóvil. Subió las escaleras y abrió la puerta de su habitación.
El cuarto era simple: una cama desordenada, restos de comida en el suelo, y un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Lyra se dejó caer sobre el colchón, mirando el techo. Tomó la bolsa de monedas y la sostuvo frente a sus ojos.
—Estas monedas están manchadas de sangre… igual que mis manos.
La arrojó al suelo como si no valiera nada.
—Pero estoy cerca. Muy cerca de vengarme de ese maldito… el Búho.
Su voz se quebró apenas un instante.
—¿Cuántos tuve que matar para llegar hasta aquí? Ya no puedo contarlos. Pero esto terminará pronto.
Cerró los ojos y se dejó arrastrar por el sueño.
A la mañana siguiente, bajó al mostrador. Dejó tres monedas sobre la madera.
—Esto cubre la habitación. No volveré.
El hombre la miró sorprendido.
—No hacía falta. Con las diez monedas de ayer, podrías quedarte quince años.
Lyra no respondió. Simplemente salió.
En las afueras de la ciudad, un carruaje esperaba. El conductor llevaba un pañuelo en la boca y un sombrero que le ocultaba los ojos.
—¿Usted es la señorita Lyra? —preguntó.
Ella asintió.
—Entonces está lista para partir.
Lyra miró la bolsa de monedas y pensó: Ciento setenta más las treinta que guardé… será suficiente.
Subió al carruaje. El viaje comenzó.
Durante cinco días atravesaron bosques y caminos ocultos, mezclándose con caravanas de nobles para pasar los controles sin problemas. El trayecto fue tranquilo, demasiado tranquilo.
Hasta que, de pronto, un muro de fuego se alzó frente a los caballos. Los animales relincharon y se detuvieron en seco. De entre los árboles surgieron figuras armadas.
—¡Es mejor no resistirse! —gritó una voz áspera—. ¡Entréguenlo todo si no quieren acabar mal!
Un joven emergió de la penumbra. En una mano blandía una espada; en la otra, una esfera de fuego ardía como un sol contenido.
El fuego que el joven había dejado en el suelo se extendió como una llamarada breve, obligando a los guardias a cubrirse los ojos. En ese instante, los bandidos se movieron con precisión: derribaron a los hombres sin matarlos, dejándolos inconscientes en el polvo.
El hombre del sombrero, aún en su asiento, giró hacia Lyra con gesto tenso.
—Señorita Lyra… ¿usted no va a interferir?
Lyra sostuvo su mirada, seria.
—Ese chico que levantó el muro de fuego tiene una gran habilidad con la magia. Sin embargo, no sabe empuñar una espada. Y además… no buscan lastimar a nadie.
El hombre frunció el ceño, confundido.
—¿Cómo puede estar tan segura?
Lyra respondió con calma, su voz cortante como hielo:
—Cuando atacaron a los guardias, tuvieron la oportunidad de matarlos. No lo hicieron. Solo los dejaron inconscientes. También pudieron incendiar los carruajes… y tampoco lo hicieron.
El hombre quedó en silencio, sorprendido por la deducción. Lyra continuó:
—Aquí todos son nobles. Lo que pierdan no será mucho. Ellos tienen riquezas de sobra.
En ese momento, el joven del fuego se acercó al carruaje de Lyra. Su mirada reflejaba seguridad, una convicción firme que no se quebraba ni ante la tensión del momento. Sin embargo, la espada en su mano estaba mal empuñada, como si la confianza de su espíritu no alcanzara todavía a sus gestos.
#3051 en Fantasía
#519 en Magia
aventura epica, fantasia épica, fantasía drama acción misterio
Editado: 22.01.2026