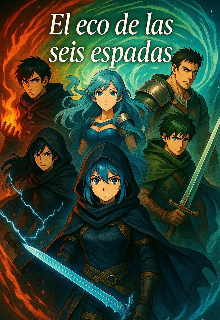Eco de las seis espadas
las sombras de la capital
En el bosque, las voces susurraban con ansiedad.
—Kael, prepárate… ya llegan los carruajes de los nobles.
El joven sonrió con una chispa en los ojos.
—Ya lo sé. Estoy listo.
El traqueteo de ruedas y cascos se acercaba. Kael apoyó la mano derecha en el suelo.
—Que comience el espectáculo.
El suelo ardió bajo su palma y un muro de fuego se alzó frente a los caballos, obligándolos a detenerse con relinchos desesperados. Entre las llamas, Kael emergió del bosque con paso seguro.
—¡Es mejor no resistirse! —rugió su voz, áspera y firme—. ¡Entréguenlo todo si no quieren acabar mal!
En su mente, la adrenalina hervía. Ya los tengo… ahora, a cegarlos.
Con un gesto de su mano, el fuego se expandió en una llamarada breve. Los guardias se cubrieron los ojos, cegados por el resplandor. En ese instante, los bandidos surgieron de entre los árboles, golpeando con precisión. Ninguno murió: todos quedaron inconscientes en el polvo.
Kael bajó la espada que llevaba en la mano.
—Con eso basta —murmuró, satisfecho.
Uno a uno, se acercó a los carruajes, exigiendo las pertenencias. No necesitaba blandir la espada con destreza: bastaba con mostrarla, con la amenaza implícita en el filo. El miedo hace el trabajo por mí, pensó.
Hasta que llegó a un carruaje distinto.
Dentro, una joven lo observaba. Estaba desarmada, pero su calma era tan absoluta que lo desconcertó. No había miedo en sus ojos, solo un frío silencio que lo hizo dudar por un instante.
¿Se hace la valiente? pensó, alzando la espada hacia ella.
—Señorita, ¿no cree que está complicando las cosas? Entregue todo lo que tiene.
La mujer habló con voz tranquila, cortante como hielo:
—Yo solo quiero que esto acabe rápido y dirigirme a la Capital.
Sacó treinta monedas de oro y se las tendió. El brillo dorado sorprendió a Kael.
—Creo que con esto es suficiente, ¿no? —dijo ella, sin alterar el tono.
Kael frunció el ceño. Había visto un saco más junto a ella.
—Estoy seguro de que tiene mucho más. No haga las cosas más difíciles.
cuando una voz grave interrumpió:
—Oye… ¿aún no terminas?
Kael giró hacia el hombre que se acercaba.
—Ya habría terminado, pero esta señorita no quiere cooperar.
El hombre se acercó y, al mirar a la mujer, vio en sus ojos que no mostraban ni una pizca de temor.
—¿Te dio algo? —preguntó.
—Treinta monedas de oro —respondió el joven.
El hombre asintió.
—Con eso basta. Muy bien, todos, retirada.
Kael lo miró, confundido.
—¿Cómo que retirada? ¡Aún no terminamos con ella!
El hombre lo interrumpió con voz firme:
—Escucha, si eres demasiado ambicioso, terminarás muerto. Retirada.
Los bandidos obedecieron. El hombre volvió a mirar a Lyra una última vez, con una mezcla de respeto y cautela, y luego se marchó con los suyos.
Kael ladrón miraba a lo lejos cómo el carruaje se alejaba por el camino hacia la capital. Aunque obedecía la orden de retirada, no podía apartar de su mente la sensación de que algo había ocurrido en ese instante, algo que solo su jefe había percibido al cruzar la mirada con aquella mujer.
Apretó los dientes, frustrado. Treinta monedas de oro eran un botín generoso, pero no podía sacudirse la impresión de que había dejado escapar algo más valioso
En una cueva estaba iluminada apenas por unas antorchas clavadas en las paredes húmedas. El humo del fuego se mezclaba con el olor a cuero y sudor. Los bandidos se acomodaban en torno a una mesa de piedra improvisada, descargando bolsas de oro y joyas robadas.
Kael arrojó con rabia el saco de monedas sobre la mesa.
—¿Qué demonios fue eso, Damian? —rugió, con los ojos encendidos—. ¡Ordenaste la retirada antes de tiempo!
Damian, sentado con los brazos cruzados, lo miró con calma. Sus ojos oscuros parecían pesar cada palabra antes de soltarla.
—Fue lo mejor que pudimos hacer.
—¿Lo mejor? —Kael dio un paso al frente, apretando los puños—. Esa mujer tenía más, ¡y ni siquiera me dejaste revisar bien!
Carina, apoyada contra la pared, intervino con voz suave pero firme:
—Si Damian ordenó la retirada, Kael, es porque vio algo que tú no. Siempre ves el oro… pero no siempre ves el peligro.
Kael la fulminó con la mirada.
—No dejé pasar nada. Todo estaba bajo control.
Damian se inclinó hacia él, su voz grave resonando en la cueva:
—Tu ambición un día te hará arrepentirte. Esa mujer… no era como las demás.
Kael abrió la boca para replicar, pero Damian levantó una mano, cortando la discusión.
—Tema cerrado. Ahora repartiremos lo robado.
Tomó el saco de monedas que Kael había lanzado, lo abrió y comenzó a repartir entre los hombres, sin volver a mirarlo.
Kael salió de la cueva con pasos pesados, la rabia aún ardiendo en su pecho. Afuera, la noche era fría y silenciosa. Samuel lo siguió, encogiéndose de hombros.
—Hoy sí que te pasaste de avaricioso —dijo con una sonrisa burlona.
—Cállate, Samuel. No sabes lo que pasó ahí dentro. Damian todavía no confía en mí, cree que no puedo manejar las cosas.
Samuel lo miró con seriedad por un instante, luego sonrió de nuevo.
—Claro que confía en ti. Eres el más cercano a él, y Carina también cree en ti. Solo… no lo demuestras.
Kael suspiró, bajando un poco la guardia.
—Bueno… si tú lo dices.
Samuel le dio una palmada en la espalda.
—Vamos, relájate. Mañana iremos a la Capital, gastaremos lo que robamos y, con suerte, encontraremos un lugar lleno de mujeres hermosas que nos hagan olvidar todo esto.
Kael no pudo evitar soltar una risa breve.
—Está bien… que esto no nos amargue la vida.
La Capital los recibió con un bullicio ensordecedor. Calles abarrotadas, vendedores gritando sus ofertas, el olor a pan recién horneado mezclado con el humo de las forjas. Samuel y Kael caminaron entre la multitud, probando bocadillos y observando el ir y venir de nobles, mercaderes y mendigos.
#3051 en Fantasía
#519 en Magia
aventura epica, fantasia épica, fantasía drama acción misterio
Editado: 22.01.2026