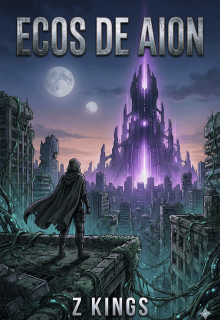Ecos De Aion
SEGUNDA PARTE: LA CIUDAD DE LAS SOMBRAS. CAPÍTULO 6: EL VIENTRE DE LA BESTIA
La consciencia volvió a Kaelen como un clavo ardiendo atravesándole el cráneo.
No sabía cuánto tiempo había pasado. Recordaba el movimiento oscilante de un camión, el olor a gasolina vieja y cuerpos sudorosos, y luego... oscuridad. Ahora, todo estaba quieto. Intentó abrir los ojos, pero sus pestañas estaban pegadas por algo seco y costroso. Sangre. Probablemente suya.
Se obligó a despegar los párpados. La oscuridad era casi absoluta, pero sus ojos, ya acostumbrados a la penumbra de Aion, distinguieron formas. Paredes de hormigón desnudo, manchas de humedad que parecían mapas de continentes enfermos y un techo bajo del que colgaban cadenas oxidadas.
Intentó incorporarse, pero sus manos resbalaron. El suelo estaba mojado. Pegajoso. Kaelen se llevó la mano a la nariz. El olor era inconfundible, denso y metálico, un hedor que activaba la parte más primitiva del cerebro reptiliano gritando peligro.
Era sangre. El suelo de la habitación estaba cubierto de una capa de sangre coagulada y suciedad.
—No me toques... no me toques... —un susurro frenético vino de su izquierda.
Kaelen giró la cabeza, sintiendo un latigazo de dolor en el cuello. Tren estaba allí, hecho un ovillo en la esquina más alejada. Se mecía adelante y atrás, abrazándose las rodillas contra el pecho con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en la nada, y las lágrimas le habían dejado surcos limpios en la cara llena de hollín.
—Tren —graznó Kaelen. Su voz sonaba débil.
Tren dio un respingo violento, como si lo hubieran golpeado. Giró la cabeza hacia Kaelen, pero no parecía reconocerlo del todo. —Se fueron... los dejaron a todos muertos... Dax... la luz morada... —balbuceaba Tren, temblando.
Kaelen se arrastró hacia él, ignorando la náusea que le provocaba tocar el suelo. —Tren, escúchame. Estamos vivos.
—¡Por ahora! —chilló Tren, ahogando un sollozo—. ¡Nos trajeron a la despensa, Kaelen! ¡Hueles eso! ¡Es un matadero!
Kaelen lo agarró por los hombros y lo sacudió, quizás con demasiada brusquedad. Necesitaba que Tren volviera. No podía hacer esto solo. —¡Cállate! Si gritas, vendrán. Mírame. ¿Estás herido?
Tren negó con la cabeza, hipando. —Me arrastraron... Lyra... Lyra me miró y se fue. Me dejó, Kaelen.
—Ella no tuvo opción —dijo Kaelen, aunque una parte oscura de él sentía la misma amargura. Vete, le había dicho él. Ella solo obedeció. Pero para Tren, aquello había sido una traición imperdonable.
Kaelen se apartó y examinó la celda. No había ventanas. Solo una puerta pesada de hierro con una pequeña rejilla a la altura de los ojos. Al fondo de la habitación, había un desagüe en el centro del suelo, obstruido por... Kaelen prefirió no mirar de cerca qué era lo que lo taponaba.
Además de ellos, había bultos en la otra esquina. Cuerpos. Kaelen se acercó gateando, conteniendo la respiración. Eran dos chicos, vestidos con batas blancas sucias como las suyas. Estaban pálidos, casi cerúleos. Kaelen les tomó el pulso. Nada. Estaban fríos.
Pero no tenían heridas de bala, ni golpes visibles. Kaelen les revisó los brazos. En la cara interna del codo, la piel estaba amoratada, llena de pinchazos, como si les hubieran sacado sangre una y otra vez hasta dejarlos secos.
—¿Lo ves? —susurró Tren a sus espaldas, con una risa histérica—. Nos van a exprimir. Como a uvas.
Kaelen se puso de pie, mareado. —No si salimos de aquí.
Se acercó a la puerta de hierro y miró por la rejilla. Lo que vio le heló la sangre más que la habitación.
Estaban en una galería superior. Abajo, se abría una nave industrial inmensa, quizás el atrio de un antiguo edificio gubernamental o una fábrica reconvertida. El lugar estaba iluminado por antorchas de fuego químico verde y violeta.
Había cientos de personas. Pero no era una sociedad. Era una cadena de montaje. Filas de Siervos (humanos esclavizados) empujaban carretillas llenas de escombros. Otros, supervisados por figuras altas que emanaban luz —las Efigies—, cargaban cuerpos inertes hacia unas máquinas extrañas que palpitaban con luz biológica.
—La Ciudadela... —murmuró Kaelen.
Estaban en el centro de la colmena. En el corazón de la capital caída de Osteria. De repente, pasos pesados resonaron al otro lado de la puerta. Kaelen se apartó de la rejilla y se tiró al suelo, fingiendo estar inconsciente. Le hizo un gesto a Tren para que se callara. Tren se mordió el puño para no gritar.
La puerta se abrió con un estruendo. Entró un Siervo. Era un hombre inmenso, con la mitad de la cara quemada y pintada de morado. Llevaba una bandeja con cuencos de metal abollados. Detrás de él, entró una figura más delgada, humana, pero vestida con una túnica limpia, casi sacerdotal. Llevaba una tablet en la mano. Tecnología que funciona, pensó Kaelen.
El hombre de la túnica miró los cadáveres en la esquina y chasqueó la lengua. —Desechen los residuos. Ya no sirven —ordenó con voz suave y culta.
El Siervo gigante agarró los dos cadáveres por los pies y los arrastró fuera como si fueran bolsas de basura.
Luego, el hombre de la túnica se giró hacia Kaelen y Tren. Kaelen lo miró a los ojos, desafiante desde el suelo. El hombre sonrió. No era una sonrisa cruel, era la sonrisa de un granjero mirando a un ternero premiado.
—Ah, el lote del Bio-Domo 4 —dijo el hombre, consultando su tablet—. Excelente calidad genética. Sin contaminación ambiental. Su sangre es pura.
Se acuclilló frente a Kaelen. —Bienvenido a la Ciudadela, Número 7-B-42. Me llamo Varys. Soy el Administrador de Recursos Biológicos.
—Me llamo Kaelen —escupió él.
Varys soltó una risita suave. —Ya no. Aquí los nombres son recuerdos, y los recuerdos duelen. Mi consejo: olvídalo. Coman. Recuperen fuerzas. Los Amos requieren que estén sanos para la extracción.
Dejó los cuencos en el suelo. Contenían una pasta grisácea que olía a algas. —¿Qué nos van a hacer? —preguntó Tren desde la esquina, con voz temblorosa.
#120 en Ciencia ficción
#1162 en Fantasía
ciencia ficcion y drama, ciencia ficción y fantasia, fantasía bélica
Editado: 29.01.2026