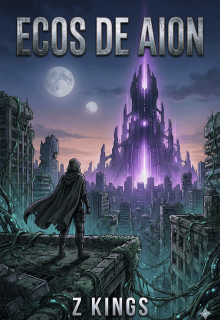Ecos De Aion
CAPÍTULO 18: EL PESO DE LA CULPA
Exterior. Desembocadura del Colector Sur. Noche.
La caída fue un descenso al vientre de una bestia muerta.
Cuando sus cuerpos impactaron contra la superficie semilíquida del estanque de retención, el mundo se convirtió en ruido y asfixia. Tren tragó lodo. Sabía a metal, a excremento y a algo químico que le quemó la garganta como ácido de batería.
Pataleó hacia la superficie, impulsado por el pánico puro. Rompió la capa de grasa que cubría el agua y aspiró una bocanada de aire viciado, tosiendo violentamente.
—¿Kaelen? —graznó Tren, limpiándose los ojos llenos de mugre.
A unos metros, un bulto oscuro flotaba boca abajo en la corriente lenta.
—¡Kaelen!
Tren nadó. Sus brazos, debilitados por días de encierro y drogas, pesaban como plomo. Agarró a Kaelen por la pechera de su ropa destrozada y tiró de él, girándolo.
La cara de Kaelen estaba blanca, casi azulada bajo la penumbra del túnel. Tenía los ojos cerrados. Un hilo de sangre le bajaba por la nariz y la boca. No respiraba bien; su pecho se movía con espasmos irregulares, haciendo un sonido de gorgoteo húmedo.
—No... no, no, no... —gimió Tren.
Arrastró a su amigo hacia la orilla de hormigón, resbalando en el limo. Cuando finalmente logró sacar el cuerpo de Kaelen del agua, Tren colapsó a su lado, jadeando.
—¡Despierta! —Tren sacudió a Kaelen. Le dio palmaditas en la cara—. Kaelen, ya salimos. Tienes que caminar. Yo no sé a dónde ir. ¡Kaelen!
Kaelen soltó un gemido de dolor inconsciente, pero sus ojos no se abrieron. Su cuerpo había llegado al límite. Las costillas rotas, el hombro dislocado, el esfuerzo sobrehumano de cortar el cable... la adrenalina se había ido, y el shock había tomado el control.
Tren se quedó mirando a su amigo. Por primera vez, Kaelen no era el protector. Era un muñeco roto.
Y entonces, llegó el dolor.
No el de Kaelen. El de Tren.
Sin el miedo inmediato de la persecución del Descarte, la abstinencia del Loto golpeó a Tren como un martillo invisible. Su piel comenzó a picar, como si miles de hormigas caminaran bajo su epidermis. Su estómago se contrajo en un nudo de náuseas.
—Las mariposas... —susurró Tren, rascándose el brazo hasta hacerse sangre—. Se han ido todas las mariposas.
Miró hacia la boca del túnel. Delante de ellos se extendía el Pantano Sur. No era un bosque. Era un cementerio de árboles ahogados en aguas negras, cubiertos de niebla tóxica.
Una voz susurró en su cabeza. Déjalo. Pesa mucho. Si lo dejas, puedes correr. Puedes encontrar más Loto.
Tren se tapó los oídos, cerrando los ojos con fuerza. —¡Cállate! ¡Cállate!
Miró a Kaelen. Recordó cómo Kaelen había vuelto por él. Recordó el metal oxidado cortando sus ataduras mientras el monstruo venía.
—Él volvió —dijo Tren en voz alta, su voz temblando en la oscuridad—. Él no me dejó.
Tren se puso de pie. Sus piernas eran de gelatina. Agarró a Kaelen por las axilas. El peso era inmenso. Kaelen era más alto, más musculoso. Tren era un saco de huesos drogados.
—Vamos, grandullón —jadeó Tren—. Vamos a pasear.
Dio un paso. Arrastró a Kaelen diez centímetros. Dio otro. El barro succionaba sus pies.
Así comenzó la marcha fúnebre.
Pasaron horas. O tal vez minutos que parecieron siglos.
El pantano no estaba vacío. Estaba vivo con el sonido de cosas que reptaban y goteaban.
La mente de Tren se estaba fracturando. Veía luces que no existían. Veía la cara del Señor Varys sonriendo en la corteza de los árboles podridos.
—¿Tienes hambre, Tren? —decía la alucinación de Varys—. Déjalo caer. Él es comida. Tú eres comida.
—No soy comida... —murmuraba Tren, llorando mientras tiraba de Kaelen—. Soy su amigo.
De repente, Kaelen se enganchó en una raíz. Tren tiró con fuerza, pero resbaló y cayó de cara al lodo. Se quedó allí, con el sabor a tierra podrida en la boca, queriendo rendirse. Queriendo que la tierra se lo tragara.
Crack.
El sonido fue real. No estaba en su cabeza.
Tren levantó la vista. A unos cinco metros, algo se movía sobre la superficie del agua estancada.
Eran las Tejedoras de Cieno.
Parecían arañas, pero del tamaño de una rueda de coche. Sus cuerpos eran bulbosos, translúcidos, dejando ver órganos pulsantes en su interior. Sus patas eran largas, finas como agujas, y terminaban en almohadillas que les permitían caminar sobre el agua sin romper la tensión superficial.
Eran ciegas. No tenían ojos, solo una red de pelos sensitivos en las patas que detectaban la vibración.
Había tres de ellas. Se deslizaban hacia ellos, atraídas por el chapoteo de la caída de Tren.
Tren se congeló. El terror fue tan absoluto que atravesó la niebla de la droga y lo dejó lúcido por un segundo.
Si me muevo, nos matan. Si no me muevo, nos encuentran.
Una de las Tejedoras se detuvo cerca de la bota de Kaelen. Levantó una pata delantera, tanteando el aire. Un hilo de seda gris colgaba de su abdomen, brillando levemente.
Kaelen, en su inconsciencia, tosió. Fue un sonido bajo, gutural.
La Tejedora reaccionó al instante. Siseó y se lanzó hacia adelante.
—¡NO! —el grito salió de la garganta de Tren antes de que pudiera pensarlo.
Tren agarró un hueso largo —posiblemente una fémur humano— que sobresalía del barro a su lado. Se puso de pie, interponiéndose entre la araña y Kaelen.
La Tejedora saltó. Tren cerró los ojos y golpeó a ciegas.
CRACK.
Tuvo suerte. El hueso golpeó el abdomen blando de la criatura. Hubo un estallido de fluidos fríos y apestosos. La Tejedora chilló, un sonido como de corcho frotando cristal, y retrocedió, retorciéndose.
Las otras dos se agitaron, confundidas por las vibraciones caóticas de su compañera herida.
—¡Vengan! —gritó Tren, histérico, agitando el fémur como un garrote—. ¡No lo van a tocar! ¡Él me salvó!
#298 en Ciencia ficción
#2454 en Fantasía
ciencia ficcion y drama, ciencia ficción y fantasia, fantasía bélica
Editado: 16.02.2026