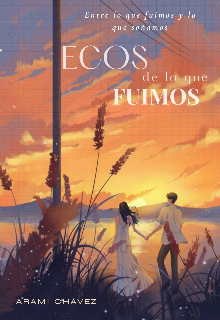Ecos de lo que fuimos
Capítulo 10
Esperando lo inevitable
Era doloroso.
Era absurdo.
No entendía cómo habíamos pasado de estar bien a ver cómo todo se derrumbaba de nuevo. Quizás la insegura era yo, quizá veía fantasmas donde no los había, pero aun así me dolía. Y no podía fingir que no.
Nuestras conversaciones ya no eran lo que solían ser. Dejamos de hablar de nuestros días, de cómo sobrevivíamos a la universidad, de los chismes tontos que nos sacaban sonrisas. Ahora el tema era otro. Mejor dicho: ella.
Su mejor amiga. Esa chica de la que ya sabía desde que me había enamorado de él. En aquella época su presencia no me incomodaba, incluso me agradaba. Pero ahora todo había cambiado: cada cita, cada charla, cada desvelo… parecían girar en torno a ella. Sus preocupaciones, sus problemas, su salud mental.
Yo intentaba no sentir celos, no quería parecer egoísta. Quería que él se sintiera cómodo, escuchado, apoyado. Pero, poco a poco, esa entrega me fue vaciando. Y en silencio, me fui volviendo insegura.
Me dolía ver cómo sus ojos brillaban al hablar de ella. Me dolía escucharlo repetir cuánto la extrañaba, cuánto la necesitaba. Me dolía, porque yo estaba ahí, y aun así no parecía suficiente.
Nuestra relación no avanzaba. La universidad nos presionaba cada vez más; él, por su parte, enfrentaba problemas en su nueva facultad. Yo lo apoyaba como podía, pero por dentro me carcomía el miedo: no quería ser “la chica del proceso”. Esa mujer a la que se ama a medias, a la que se aprende a querer solo para, al final, estar listo y entregarlo todo… a otra.
Yo no quería ser una transición.
No quería ser el ensayo antes del verdadero amor.
Lo amaba con todo mi corazón, pero empezaba a dudar del suyo. Y luego venía la culpa. ¿Cómo podía pensar eso de alguien que me juraba amor? ¿Cómo podía sentirme tan pequeña en medio de lo que se suponía debía hacerme grande?
Pero tampoco podía ignorar ese brillo en sus ojos al hablar de ella. Ese brillo que ya no estaba cuando me hablaba a mí.
Así que callé. Una vez más. Me tragué las dudas, las preguntas, el dolor. Decidí esperar a que él mismo se diera cuenta. Esperar a que un día entendiera que yo no era la mujer que necesitaba. Y mientras tanto, seguí escuchándolo. Hasta que nuestras conversaciones se volvieron más cortas, más frías, más distantes.
Hasta que, un día, finalmente sucedió.
—Tenemos que hablar.
Esa frase. Tan simple, tan conocida. Ya me había preparado mentalmente para ese momento.
—Quiero que nos demos un tiempo —dijo, con esa calma que dolía más que cualquier grito—. Una relación es de dos, y últimamente siento que soy el único que se esfuerza. Necesitamos concentrarnos en lo nuestro, en nuestras cosas. Eso no significa que no te ame… estaremos bien.
Guardé silencio. Tragué todo lo que quería decir y solo respondí:
—Está bien.
Pensé que con eso bastaría, que mis lágrimas podrían esperar. Pero mi respuesta, lejos de aliviarlo, pareció irritarlo.
—Sabía que no te ibas a negar —soltó con dureza.
Y fue en ese instante, en ese golpe seco contra mi dignidad, cuando entendí que lo nuestro había llegado a su final.
Supe q ue ya no había nada más que sostener.
Todo lo que habíamos construido se desmoronó con una sola frase, con un solo gesto. No hubo gritos, no hubo súplicas. Solo un silencio espeso que nos separaba más que cualquier distancia.
Quizás él pensaba que todavía había un mañana para nosotros, que ese “tiempo” era solo una pausa. Pero yo entendí lo que en realidad significaba: el final.
Así que lo acepté.
No porque quisiera, no porque me pareciera justo, sino porque a veces el amor no se pierde… se entrega hasta el último segundo, y aún así no alcanza.
Colgué aquella llamada sabiendo que me estaba despidiendo. No de sus palabras, no de su presencia, sino de la versión de mí que lo esperó con toda la paciencia del mundo.
Y esa noche, mientras el silencio me envolvía, sentí que al fin lo inevitable había llegado.
Editado: 04.02.2026