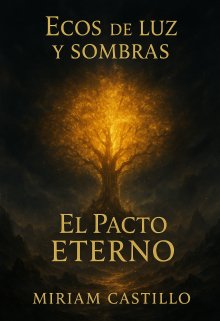Ecos De Luz Y Sobras El Pacto Eterno
Capítulo 1
Ecos de un rey roto
El reino angelical se alzaba en silencio, cubierto por una luz que ya no parecía bendición, sino condena. Entre las ruinas del campo donde la sangre de Aria había tocado la tierra, se encontraba Demyan. Su figura, siempre imponente, ahora parecía una estatua quebrada, un cuerpo vacío al que el alma había abandonado.
Los días y las noches se confundían en un único tormento: el recuerdo de su caída. Una y otra vez, en su mente revivía la imagen de ella, de sus ojos dorados apagándose, de su piel pálida manchada de sombras, de ese último suspiro que desgarró al mundo y lo condenó a él.
Demyan no lloraba. Sus lágrimas habían muerto con ella. Lo único que le quedaba era el dolor, un látigo que él mismo blandía contra su espíritu, castigándose con la memoria de lo que no pudo salvar. Y en medio de ese infierno privado, la imaginaba.
Aria.
Con su cabello dorado resplandeciendo como un amanecer perdido, con la sonrisa que siempre había sido su refugio. En su delirio, la veía a su lado, acercándose, hablándole con esa voz que era música y herida al mismo tiempo.
—Vive… —susurraba ella, con dulzura rota—. Lucha por ti… y nos veremos en la luz.
Él extendía las manos para alcanzarla, para atrapar esa esperanza, pero lo único que tocaba era aire. Y entonces despertaba, jadeante, atrapado entre la pesadilla y la realidad.
El techo de blanco del campamento angelical lo recibía cada vez como una burla. Sus aposentos eran demasiado luminosos para un hombre hecho de sombras. Se incorporaba solo para descubrir lo mismo: la habitación de Aria estaba vacía. La cama intacta. Los armarios cerrados. Su perfume borrado por el tiempo.
No sabía cuánto había pasado. Un día. Una eternidad. Había perdido la noción del tiempo y, con ella, la noción de sí mismo. Solo recordaba una verdad: era el rey. El trono de la luz le pertenecía. Las obligaciones lo llamaban. Los súbditos lo necesitaban. Pero nada de eso tenía sentido.
Ella no estaba.
La puerta se abrió suavemente, y la única presencia capaz de quebrar el silencio entró: su hermana, la diosa de la guerra. Sus ojos, normalmente fieros, ahora brillaban con preocupación contenida. Traía en las manos una bandeja con pan y vino, pero sabía que él no probaría nada.
—Hermano… —su voz era un suspiro, no una orden. Se arrodilló junto a él, buscando tocarlo, pero Demyan apartó la mirada, hundido en su propio vacío.
Ella lo observó, y por primera vez en siglos, comprendió lo frágil que podía ser un rey. Sabía que debía sostener el peso del reino mientras él se perdía en su duelo, aunque eso la estuviera destruyendo también.
Demyan, sin embargo, apenas la veía. Para él, todo lo que existía era el hueco que había dejado Aria. Y ese hueco era tan profundo, tan oscuro, que ni siquiera la guerra, ni la gloria, ni la eternidad podían llenarlo.
El rey de la luz estaba vivo… pero solo en apariencia. En su interior, había muerto con ella.