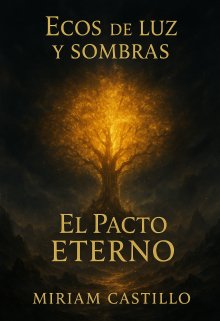Ecos De Luz Y Sobras El Pacto Eterno
Capítulo 10
La Diosa Angelical
La luz había transformado todo.
El regreso de Aria no fue el de una joven frágil que alguna vez caminó entre humanos, ni la de la muchacha temerosa que había amado a Demyan en silencio. Ahora, ante los ojos de todos, se erguía un ser colmado de majestad: la Diosa Angelical, vestida de una pureza que parecía inalcanzable. Su cabello brillaba como hilos de oro bañados por la aurora, y en su cabeza descansaba una corona de flores resplandecientes, delicadas pero indestructibles, tejidas con la esencia misma de la eternidad.
Su mirada ya no titubeaba. No había rastros de miedo ni de la dulzura vulnerable que tantos habían conocido. En sus ojos habitaba la confianza absoluta, una certeza tan imponente que parecía quebrar los cimientos del aire mismo. Sus pasos hacían vibrar la tierra, y el fulgor que emanaba de su cuerpo era tan intenso que resultaba doloroso mirarla demasiado tiempo.
Demyan estaba allí, con el corazón latiéndole en un ritmo desbocado. Sus músculos tensos, su piel endurecida como el hierro, pero nada de eso le daba valor. Porque, por primera vez en siglos, se encontraba temblando.
La miró, y en un murmullo casi quebrado, pronunció lo que había guardado en su pecho con una devoción que rayaba en obsesión:
—Aria…
El aire pareció congelarse.
Ella giró el rostro hacia él, pero no había dulzura en su gesto. Sus labios se curvaron en una línea seria, firme, casi cruel. La voz que emergió de ella no era la de una muchacha mortal, sino la de una divinidad: sonora, implacable y sagrada.
—¿Quién se atreve…? —su mirada lo atravesó como cuchillas de luz—. ¿Quién osa llamarme por mi nombre?
El eco de sus palabras resonó en todo el salón como un trueno divino. Los presentes, incapaces de resistir el poder de su voz, bajaron la cabeza, arrodillándose.
Demyan, en cambio, sintió cómo el peso de su mundo entero se derrumbaba. No había ternura en sus ojos. No había memoria de lo que compartieron. Ella no lo recordaba. Y aún peor: no lo reconocía como digno.
Con orgullo herido, trató de sostenerse, su voz ronca, quebrada entre rabia y desesperación:
—Soy yo… Demyan. El hombre que luchó contra dioses y oscuridad por ti. Soy el rey de la Luz y de la Oscuridad. Soy—
—Silencio. —La interrupción de Aria fue tan fría que lo paralizó. Su tono no permitía réplica. Su luz crepitaba como fuego divino, cada palabra era una sentencia—. No eres digno de pronunciarte ante mí como igual.
Las rodillas de Demyan casi cedieron bajo el peso invisible de su energía. Era como si un ejército de ángeles lo obligara a postrarse. Apretó los dientes, resistiéndose, su orgullo ardiendo.
Fue entonces que Truth dio un paso al frente. Sus ojos reflejaban devoción absoluta; se inclinó profundamente hasta besar el suelo con la frente, su voz resonando como un canto solemne:
—Diosa Angelical… es usted quien trae el equilibrio, la grandeza y la bondad infinita. Ese hombre, aunque osado, es el rey de ambos reinos. Es quien, con su poder, puede aliarse a su causa contra la Oscuridad Antigua. Pero no olvide: él está aquí por usted, solo por usted.
Aria lo observó con detenimiento. Su luz lo rodeó y, por primera vez, no con desprecio, sino con una mínima consideración.
Luego, volvió la mirada hacia Demyan. El silencio se hizo denso, sofocante. Sus ojos resplandecieron como soles.
—¿Eres tú, entonces, el que se proclama rey? —preguntó ella, cada palabra cargada de majestuosidad—. ¿El más poderoso e invencible de los reinos?
Demyan, con el orgullo desgarrado, alzó la barbilla. Su voz salió ronca, quebrada por la lucha interna entre su devoción y su orgullo:
—Sí. Soy Demyan, Rey de la Luz y de la Oscuridad. Invencible, implacable. Y fui tu—
Ella lo interrumpió con un gesto de su mano. La luz lo golpeó como una ola invisible, empujándolo a clavar una rodilla contra el suelo. Demyan resistió, pero el peso de su divinidad era demasiado. La rabia se mezclaba con la humillación en su mirada.
—Entonces muéstrame tu devoción —exigió ella, la voz firme, sagrada, incuestionable—. Y agradéceme por permitirte contemplar mi verdadera forma.
Demyan cerró los ojos un instante. Sus puños se apretaron con furia contenida, los nudillos blancos. Toda su vida había doblegado reinos, dioses, ejércitos enteros… y ahora estaba allí, obligado a postrarse ante la mujer que había amado y perdido. La mujer que ahora lo veía como nada.
Lentamente, con cada fibra de su orgullo desgarrada, bajó la cabeza hasta el suelo. Su voz, apenas audible, ardió como fuego en el aire:
—Gracias… Diosa Angelical.
El silencio que siguió fue absoluto. Y en ese silencio, el alma de Demyan se quebraba. Porque comprendió que, aunque había desafiado la muerte misma por traerla de regreso, ya no era suyo nada en ella. Ni su nombre, ni su mirada, ni su amor.
Solo la diosa permanecía. Y ella lo miraba desde una altura a la que él jamás podría alcanzar.