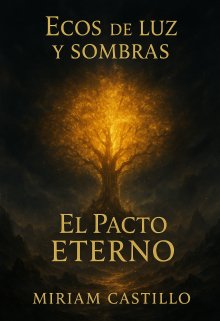Ecos De Luz Y Sobras El Pacto Eterno
Capítulo 16
El retorno al Reino de la Luz
El cielo del Reino de la Luz se abrió en un destello que bañó de blanco el firmamento, como si las estrellas mismas anunciaran la llegada de alguien que jamás debió regresar. Aria, la diosa angelical, avanzaba a paso firme junto a Demyan. Su figura resplandecía con una majestad que parecía sobrenatural. Si antes había sido hermosa, ahora su belleza era casi insoportable: sus ojos reflejaban la inmensidad de un poder divino, su aura se extendía como un océano de pureza y en su andar había una seguridad que ni siquiera ella comprendía. No necesitaba recordar quién era; su mera presencia bastaba para confirmar su esencia.
Las puertas doradas del palacio se abrieron y allí, esperándolos en la entrada, se encontraba Saimon. Su armadura brillante, marcada por cicatrices de batallas pasadas, apenas ocultaba la tensión de su cuerpo. Su mirada se clavó en Aria y por un instante olvidó cómo respirar.
—Diosa… —susurró, apenas audible, sintiendo que la garganta se le secaba.
Demyan lo observó de reojo, reconociendo esa mezcla de asombro y devoción que siempre despertaba Aria en aquellos que la conocieron. Pero para Saimon, verla de nuevo era más que un milagro: era el regreso de la luz que jamás pensó que volvería a presenciar.
—Aria… bienvenida de nuevo —dijo al fin, con voz temblorosa pero cargada de respeto, intentando sonreír como lo hacía en tiempos pasados.
Aria, sin embargo, lo miró con ojos neutros, inquisitivos, como quien observa a un completo desconocido. Su voz fue clara y serena, pero cortante:
—No sé quién eres. Preséntate.
El golpe fue brutal, como si una espada de hielo hubiera atravesado el pecho de Saimon. Su sonrisa se borró, y su respiración se detuvo un instante. Miró a Demyan con desconcierto, buscando una explicación.
El rey de la luz dio un paso al frente, su voz grave quebrando el silencio:
—Ella… no recuerda nada. Solo sabe quién es y cuál es su deber. Saimon, ella es Aria, nuestra diosa angelical, pero los recuerdos de su vida pasada no han regresado.
Saimon asintió lentamente, tragando el nudo en su garganta. Se inclinó en una reverencia solemne.
—Soy Saimon, tu soldado más leal, tu aliado en la guerra, tu amigo… —su voz se quebró, pero continuó con firmeza—. Siempre estaré a tu disposición, como lo estuve en el pasado.
Aria inclinó apenas la cabeza, con la solemnidad de quien juzga y absuelve en un solo gesto.
—No tengo recuerdos de ti, pero si has servido a la luz y a la justicia, entonces cuentas con mi gratitud.
Saimon sintió un vacío que lo devoraba desde dentro. La diosa que había protegido, aquella que en algún momento había reído a su lado, ya no lo reconocía. Y sin embargo, estaba allí, más perfecta y distante que nunca.
Demyan avanzó, conduciendo a Aria hacia las puertas internas del palacio. El eco de sus pasos resonó como tambores de guerra en los pasillos de mármol y cristal. Las antorchas sagradas se encendían solas a su paso, reconociendo a la portadora de la luz.
Cuando las puertas del trono real se abrieron, un silencio sepulcral cubrió la sala. Allí, frente al asiento del rey, los esperaba la Diosa de la Guerra. Su armadura negra adornada con símbolos antiguos brillaba bajo las luces, y sus ojos rojos como la sangre se abrieron de par en par al ver a Aria.
Por un instante, la mujer más fiera del reino se sintió pequeña, vulnerable. Bajó la cabeza y se arrodilló, golpeando el suelo con el puño en señal de respeto.
—Aria… —su voz retumbó grave y contenida—. Perdóname. Perdóname por no haber sido capaz de protegerte cuando más lo necesitabas. He llevado esa culpa conmigo todos estos dias… y hoy verte de nuevo me llena de alivio.
Aria la miró fijamente. Su expresión era insondable, sin rastro de emoción. Sus ojos claros brillaban con una mezcla de misterio y distancia.
—No recuerdo nada de lo que hablas —respondió con frialdad, aunque su tono era sereno y sagrado—. No sé qué fue lo que ocurrió ni por qué fallaste en protegerme. Pero acepto tus disculpas.
La Diosa de la Guerra levantó la mirada, con lágrimas contenidas en los ojos, sorprendida por la dureza en aquella voz que antaño irradiaba calidez.
—Eres… tan distinta —susurró, apenas audible.
Aria avanzó un paso más, su aura llenando la sala con un fulgor insoportable.
—He regresado a este mundo por un propósito claro: extinguir la oscuridad que lo consume. No me importa el pasado ni mis recuerdos. Solo me importa evitar que más inocentes sufran por la ambición del poder oscuro.
El silencio se quebró con la voz grave de Demyan, que se adelantó y miró directamente a su hermana.
—Hermana… —su mirada era un filo helado—. Ella es la diosa angelical. Recuerda su deber, aunque haya perdido todo lo demás. No debemos aferrarnos al pasado, sino al presente.
La Diosa de la Guerra apretó los dientes y asintió, aunque el dolor en su rostro era evidente.
Aria levantó la mirada hacia lo alto del salón, como si pudiera ver más allá del techo, hacia el cielo en ruinas.
—El poder oscuro no descansará. Está hambriento, está creciendo, y cada día se alimenta de la desesperación de este mundo. No hay tiempo para lágrimas ni recuerdos.
La tensión en la sala se volvió sofocante. Las antorchas parpadearon, como si una sombra invisible hubiera entrado con ellos. La oscuridad parecía escuchar, acechando, esperando el momento de atacar.
El destino acababa de sellarse.
Y la guerra aún no había comenzado.