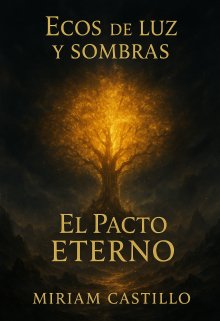Ecos De Luz Y Sobras El Pacto Eterno
Capítulo 24
Fragmentos de lo que queda
El amanecer llegó al reino de la luz, pero la claridad no trajo paz.
El cielo, antes puro y cristalino, estaba cubierto de grietas oscuras que parecían no querer cerrarse. Las columnas de mármol blanco tenían fracturas profundas, como si cada una cargara el peso de la batalla que había intentado devorar todo. La tierra misma parecía herida, con surcos profundos marcados por explosiones de magia, por sangre derramada y por gritos que aún resonaban en el eco del viento.
Era un reino quebrado.
Un reino que había sobrevivido… pero apenas.
Los sobrevivientes caminaban entre los restos del desastre, ayudando a los que yacían inconscientes, recogiendo fragmentos de armas, reconstruyendo con sus propias manos lo que había sido destruido. Los más jóvenes lloraban en silencio, incapaces de comprender lo que habían visto; los más fuertes, aquellos que en otros tiempos parecían invencibles, temblaban todavía con los recuerdos de la oscuridad que había tocado sus almas.
No había triunfo en ese silencio.
Había consecuencias.
Los aliados
Saimon, cubierto aún con las marcas de la batalla, organizaba a los guerreros que seguían en pie. Su voz era firme, pero sus ojos cargaban un cansancio que nunca antes había mostrado.
—Levanten a los caídos, no los dejen solos. Nadie queda atrás.
La diosa de la guerra, con su armadura partida y su cabello desordenado por la sangre y el sudor, sostenía con sus propias manos a los heridos más graves. Su poder aún ardía en ella, pero cada conjuro de sanación parecía desgarrarle el alma.
—Los fuertes también necesitan ayuda —dijo, observando a un grupo de guardianes inmóviles, sus cuerpos rígidos, sus miradas vacías—. El poder oscuro no solo dañó sus cuerpos, devoró sus mentes.
Saimon asintió, apretando los labios.
—Tardarán en regresar… si es que lo hacen.
Ninguno de los dos lo dijo en voz alta, pero ambos sabían que aquel combate había dejado marcas irreparables. El reino no se levantaría en días ni semanas. Serían años de cicatrices.
El rey
En lo más alto del palacio, Demyan observaba todo desde un balcón roto. El viento agitaba su capa manchada de ceniza, y en sus ojos ardía algo que no era poder ni ira. Era una ansiedad febril que lo estaba consumiendo.
Él, el rey que había nacido con la oscuridad en su sangre y la luz en su corazón, no sentía orgullo ni satisfacción. Podía reconstruir las murallas, podía alzar nuevas torres, pero no podía cerrar las grietas que el poder oscuro había dejado en las almas de su gente.
Y aun así, eso no era lo que lo atormentaba.
“No importa… lo que pase. Tú y yo… nacimos para estar juntos.”
Las palabras de Aria lo perseguían como un eco constante.
No eran solo palabras. Eran un juramento, una confirmación.
Ella lo recordaba.
Por mucho tiempo había cargado con la certeza de que la había perdido para siempre, de que la inocente, dulce y alegre humana que lo hizo vivir y sentir había quedado en el pasado. Pero no. En sus últimos instantes de lucidez, antes de caer en el inconsciente, ella lo había dicho. Ella seguía siendo su Aria.
Su pecho se contrajo con una fuerza brutal. Todo lo que era, todo lo que había construido, toda la oscuridad que había devorado, no significaba nada comparado con eso.
Ella lo recordaba.
Ella lo amaba.
Aria
En el corazón del palacio, en una sala protegida por sellos antiguos, Aria descansaba en un lecho de cristal tejido con energía angelical. Su cuerpo estaba cubierto de vendajes que brillaban con magia sanadora, y su respiración era frágil, como una melodía que podía romperse en cualquier momento.
Pero su mente no descansaba.
Estaba atrapada en un mar de recuerdos, un torrente imposible de detener.
Su vida humana: el orfanato, las risas con sus amigos, la academia Zerathian, las pérdidas que la habían marcado, los días simples en que solo quería ser una joven normal.
Su vida angelical: su pueblo, sus padres, la sangre sagrada que corría en sus venas, las enseñanzas que la preparaban para algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado.
Y, por encima de todo, Demyan.
Lo recordaba en la oscuridad, cuando la protegía de todo.
Lo recordaba en la luz, cuando la miraba como si fuese lo único real en el mundo.
Recordaba sus manos fuertes, sus palabras ásperas, sus promesas imposibles y su amor devastador.
Él había sido su refugio y su tormenta, su dolor y su alegría.
Las lágrimas rodaban por sus mejillas aun dormida.
Porque comprendía que había perdido mucho, que había visto morir mundos enteros dentro de sí… pero también había ganado el amor más poderoso de todos.
Y ahora lo sabía con certeza.
Su pueblo estaba en su corazón.
Pero Demyan era su alma.
El encuentro
Demyan entró en la sala en silencio. Cada paso que daba parecía contener la furia de un rey y la fragilidad de un hombre que temía quebrarse. Se detuvo junto al lecho, y la miró.
Su Aria.
No la diosa que todos veneraban, no la portadora de una sangre celestial, sino la muchacha que alguna vez lo miró con miedo y con ternura, que lo había hecho reír, que lo había hecho arder.
Se inclinó hacia ella, tomándole la mano con una suavidad que jamás mostraba ante nadie. La llevó a sus labios, besándola como si con ello pudiera devolverle la vida.
—Siempre serás tú —susurró, con la voz rota—. No importa en qué te conviertas, no importa qué sangre corra por tus venas… para mí seguirás siendo mi Aria.
Una lágrima se escapó de su ojo, cayendo sobre la piel de ella. Y en ese instante, Aria murmuró, sin abrir los ojos:
—Demyan…
El rey cerró los ojos, y por primera vez en siglos, permitió que la esperanza lo atravesara como una herida dulce y cruel al mismo tiempo.