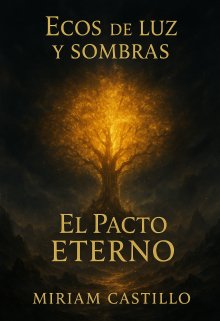Ecos De Luz Y Sobras El Pacto Eterno
Capítulo 25
El renacer de la diosa
El silencio era absoluto.
Aria abrió los ojos, pero no estaba en ningún lugar que conociera. A su alrededor no había heridas ni oscuridad, ni ruinas ni sangre. Todo era luz, un mar infinito de resplandores dorados que se extendía como un horizonte sin fin. Era un espacio cálido, acogedor, como si cada rayo quisiera acariciar su alma.
Y entonces, los recuerdos comenzaron a fluir.
El sacrificio de sus padres, las lágrimas de su pueblo, los gritos en medio de la oscuridad… después, el frío del mundo humano, los días de soledad en el orfanato, las risas breves que compartió, los entrenamientos en la academia Zerathian.
Luego vinieron los reinos: la oscuridad que la quiso devorar, la luz que la quiso proteger, los lazos, las pérdidas, los descubrimientos.
Y finalmente, Demyan.
Demyan en la cueva, Demyan en la batalla, Demyan en la intimidad, Demyan amándola con una devoción que ni él mismo había entendido al principio. Demyan que la había hecho sentir amada, que la había hecho sentir viva, que la había hecho amar con la fuerza de lo imposible.
Aria lo recordaba todo.
Cada lágrima, cada sonrisa, cada promesa.
Su pecho se agitó y, por primera vez desde que había renacido como la diosa angelical, entendió quién era: no solo la heredera de un linaje sagrado, no solo el último vestigio de su pueblo. Ella era la unión de todo lo vivido.
Era humana y era celestial.
Era luz y también oscuridad.
Era esperanza, y sobre todo, era amor.
De pronto, entre la claridad, unas siluetas comenzaron a acercarse. Su corazón se aceleró: los reconocía. Eran los rostros que había creído perdidos para siempre.
Su pueblo.
Sus amigos de la infancia.
Y en el centro de todos, sus padres.
Aria llevó una mano temblorosa a sus labios. Lágrimas ardieron en sus mejillas mientras corría hacia ellos, con el alma desbordándose. Su madre la recibió con un abrazo cálido, profundo, de esos que cierran todas las heridas invisibles.
—Hija mía… —susurró la mujer, acariciando su rostro con ternura infinita—. Tú eres diferente a todas las diosas angelicales que han existido. Ninguna ha vivido lo que tú viviste. Tú eres luz, esperanza y, sobre todo… eres amor, mi pequeña niña.
Aria sollozó, hundiéndose más en el abrazo, como si no quisiera soltarla nunca.
Su madre continuó, con voz suave pero poderosa:
—Estás destinada a muchas cosas, pero la más importante es que siempre encuentres tu camino. Nunca olvides lo valiosa que eres para ti, para tu pueblo, para todos los que tocas con tu esencia.
Su padre se acercó entonces y tomó sus manos entre las suyas. Sus ojos brillaban de orgullo y serenidad.
—Hija… —dijo, con un tono firme, cargado de amor—. Estoy orgulloso del ser de luz que eres. Gracias por lo que lograste, y quiero que sepas algo: jamás estarás sola. Tus padres, tu pueblo… siempre estarán contigo.
Aria temblaba. El amor que recibía en ese instante era tan grande que apenas podía contenerlo.
Su padre sonrió, apretando sus manos con fuerza.
—Es momento de vivir, hija. Es momento de respirar.
Y con esas palabras, las figuras comenzaron a desvanecerse en la luz.
El resplandor se apagó lentamente, y cuando Aria parpadeó de nuevo, lo primero que vio fue un techo blanco. El dolor aún latía en su cuerpo, pero esta vez no la vencía. Su respiración era lenta, firme.
Entonces sintió algo cálido sobre su mano. Giró un poco el rostro… y lo vio.
Demyan.
Él estaba allí, sentado a su lado, con la cabeza apoyada contra el borde de la cama, su mano entrelazada con la suya como si temiera que desapareciera si la soltaba. Estaba dormido, aunque incluso en ese descanso su expresión era dura, marcada por las cicatrices de la desesperación y la guerra.
Aria lo contempló con los ojos empañados. Era él. Su amor, su destino, su otra mitad. Recordaba todo lo que habían sido y lo que aún eran. Su alma ardía de certeza.
Y entonces, con voz débil pero firme, susurró:
—Te amo, Demyan.
Los ojos del rey se abrieron de golpe. Levantó el rostro y, por un instante, pensó que aún estaba soñando. Pero no. Allí estaba ella. Sus ojos brillaban, sus labios temblaban, y respiraba. Estaba viva.
—Aria… —dijo, con la voz quebrada.
Ella sonrió, y en ese instante no importó nada más: ni los reinos, ni las batallas, ni la oscuridad que aún amenazaba. Lo único real eran ellos dos, encontrándose después de todo lo perdido.
Demyan se inclinó hacia ella, y sin pensarlo más, la besó. Fue un beso profundo, desesperado, cargado de amor y de alivio. Un beso que contenía todos los años de silencio, todos los sacrificios, todas las lágrimas y todas las promesas incumplidas.
Un beso que era, finalmente, la confirmación de que su amor había sobrevivido a todo.