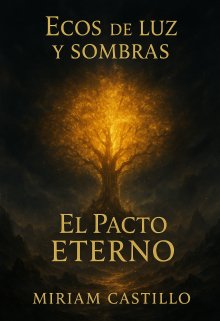Ecos De Luz Y Sobras El Pacto Eterno
Capítulo 27.
Las Sombras del Pueblo
El reino de la oscuridad, aún cubierto por las secuelas de la devastadora batalla, respiraba un aire pesado y marchito. No era humo lo que impregnaba el ambiente, sino un silencio espeso, casi irrespirable, que parecía abrazar con dureza cada rincón de aquellas tierras. Demyan caminaba entre sus súbditos, observando los rastros de lo que la magia antigua había dejado atrás: cuerpos cansados, miradas vacías y almas quebradas.
No todos estaban inconscientes, pero incluso los que lograban mantenerse de pie mostraban heridas invisibles. Algunos hablaban solos, atrapados en recuerdos dolorosos que no podían callar; otros lloraban sin lágrimas, con la mirada fija en un vacío profundo. La antigua oscuridad los había alcanzado desde dentro, abriendo las grietas de sus miedos más íntimos, amplificando deseos, odios y amores que nunca debieron crecer de esa manera.
Demyan, el rey fuerte, el líder temido, sintió cómo algo dentro de él se contraía al verlos. Por primera vez en mucho tiempo, supo que no podía hacer nada. No había espada, ni decreto, ni poder en él que pudiera sanar esas almas rotas. Su fuerza, su dominio, su oscuridad… todo era inútil ante aquella herida invisible.
—No basta con mi poder… —murmuró con un dejo de impotencia mientras veía a una madre abrazar a su hijo inconsciente, susurrándole canciones antiguas que ya nadie recordaba completas.
Sabía la verdad: solo había un ser capaz de purificar aquellas marcas profundas. Solo ella.
Pero la sola idea de exponerla de nuevo lo desgarraba. Aria apenas se estaba recuperando. Su cuerpo frágil, su alma aún cargada de recuerdos recientes… ¿Cómo podría pedirle que soportara más? Y, sin embargo, su pueblo la necesitaba. No solo como diosa angelical, sino como su Aria, la que siempre había entregado luz incluso en medio de la oscuridad.
Demyan regresó con el corazón pesado. Entró en el castillo y avanzó hacia los pasillos más internos, con pasos silenciosos, casi arrastrando la desesperación. Al llegar a la puerta de su habitación, dudó un instante, temiendo verla aún débil, quebrada… como si su sola mirada confirmara el miedo que tanto lo devoraba.
Pero cuando empujó las puertas, se encontró con otra realidad.
Aria estaba allí, de pie junto a la ventana, observando el resplandor tenue que cruzaba el cielo. No parecía una sobreviviente frágil ni una diosa distante. Era ambas cosas. La misma joven inocente que lo había hecho vivir… y la diosa angelical cuya fuerza se alzaba sobre la devastación. Su aura brillaba sutilmente, un resplandor que no cegaba, pero que hacía arder las sombras del salón.
Demyan se quedó quieto, sintiendo el peso de aquel instante. Sus ojos recorrieron cada detalle de ella: la delicadeza en su postura, la serenidad en su respiración, pero sobre todo, esa determinación en sus ojos. Eran los ojos de su Aria, pero ahora contenían la fuerza de alguien que había aceptado su destino.
Ella lo miró, con esa calma que lo desarmaba, y habló con una voz firme, clara, sin titubeos:
—Demyan… —suavizó el nombre, como si lo acariciara—. Sé lo que le ocurre a tu gente. Los vi, los sentí… y sé que mi poder es lo único que puede purificar esas marcas.
Él apretó los puños, conteniendo la mezcla de emociones que lo ahogaban. Caminó hacia ella con pasos firmes, hasta quedar frente a frente.
—No, Aria. —Su voz fue dura, pero no era una orden, sino un ruego escondido—. No permitiré que te expongas de nuevo. Tu cuerpo apenas está sanando, tu alma aún sangra con recuerdos que… —su voz se quebró levemente— que no debiste cargar sola.
Ella sonrió apenas, con esa dulzura que siempre le recordaba a la inocente muchacha que lo había enamorado sin proponérselo.
—Siempre has querido protegerme, Demyan… incluso de mí misma. —Lo miró intensamente, como si pudiera leer cada una de sus sombras—. Pero yo no soy solo la diosa angelical, ni tampoco la muchacha que encontraste en el bosque. Soy ambas. Soy Aria. Y no me daré por vencida, porque si ellos sufren, yo también sufro.
Él la miró, luchando contra el torbellino en su interior. Amaba a esa mujer con todo lo que era, con todo lo que había aprendido a sentir gracias a ella. La adoraba como a ninguna otra cosa en la existencia. Y ahora, frente a esos ojos llenos de decisión, supo que no podía detenerla.
—Eres mi Aria… —susurró con un dolor que se le escapó del pecho—. Y aunque ahora seas la diosa que todos veneran, para mí siempre serás esa joven frágil que me enseñó lo que era vivir. No quiero verte caer otra vez.
Aria lo tomó de las manos, envolviéndolas con las suyas, pequeñas pero firmes.
—No voy a caer, Demyan. No esta vez. —Sus ojos brillaron con una intensidad que mezclaba ternura y fuerza—. Porque no estoy sola. Tengo a mi pueblo, tengo a mis padres en mis recuerdos… y te tengo a ti. Tú eres mi fuerza, la razón por la que sigo adelante.
El silencio los envolvió. Demyan bajó la mirada, rendido ante esa verdad que lo partía y lo sanaba a la vez. Sus labios rozaron las manos de Aria, como una promesa muda, como un grito silencioso que solo ella podía escuchar.
Ella lo observó con ternura, y en su interior se juró que nada —ni las sombras antiguas, ni los dioses, ni los recuerdos— les robaría lo que habían construido.
Porque ella era luz.
Él era oscuridad.
Y juntos, eran todo lo que el universo temía y necesitaba.