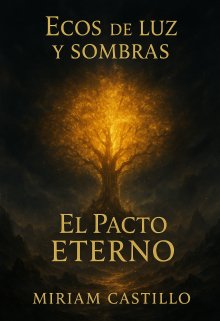Ecos De Luz Y Sobras El Pacto Eterno
Capítulo 28
El peso del sello
El reino había caído en un silencio distinto. Ya no era el eco ensordecedor de la batalla, ni el rugido de la magia antigua desgarrando el aire. Era un silencio tenso, casi frágil, como si todos los rincones del mundo aguardaran a que los sobrevivientes pudieran respirar de nuevo. Las cicatrices eran visibles en cada calle, en cada muro resquebrajado, en las miradas cansadas de los guerreros y en la calma desconfiada de los cielos.
En lo más alto del palacio, Demyan observaba todo desde la terraza. El viento golpeaba su capa, pero no lo movía más que el recuerdo de lo que había estado a punto de perder. Tras él, unos pasos suaves se acercaron. No necesitó mirar para saber que era Aria. Su presencia lo envolvía como la única luz capaz de perforar la oscuridad que aún lo acompañaba.
—Una semana… —dijo ella, situándose a su lado. Su voz sonaba firme, pero llevaba un eco de cansancio que él reconoció al instante—. Eso es lo que necesitamos. En una semana purificaré lo que queda de la magia antigua.
Demyan apretó los dientes. Había querido negarse de inmediato, imponerle su decisión, protegerla de nuevo como lo había hecho tantas veces. Pero sus ojos… esos ojos llenos de determinación lo habían vencido antes de que pudiera articular palabra.
—No me agrada la idea —respondió, con un tono grave que dejaba entrever su resistencia—. Pero no puedo negarte lo que tu corazón ya decidió.
Aria sonrió débilmente, y en ese gesto había ternura y tragedia.
—Hay muchas cosas que quiero contarte, Demyan —dijo, girándose hacia él. Su mirada brillaba con una mezcla de vulnerabilidad y valentía—. Cosas que he comprendido con todos estos recuerdos que han vuelto a mí.
Él la miró en silencio, como si se preparara para un golpe que sabía inevitable.
—Tu maldición… —susurró Aria—. No fue un castigo divino ni una sentencia azarosa. Fue causada por la energía antigua, por esa oscuridad que todo lo corrompía. Yo no tenía ningún poder, y aun así pude romperla. ¿Sabes cómo?
Demyan negó despacio.
—Con un simple contacto… —sus labios temblaron apenas—. No fueron hechizos ni rituales. Fue mi mano, mi piel tocando lo que debía ser imposible. La oscuridad nunca pudo extinguir lo que había en mí.
Demyan sintió un nudo en la garganta. Aquella revelación lo golpeaba como una verdad que siempre había estado frente a él: Aria nunca había necesitado ser una diosa para brillar.
Ella bajó la vista, como si le costara pronunciar las siguientes palabras.
—La conexión… lo que pasó con el sello prowie. —Sus dedos se entrelazaron, nerviosos—. Todo lo que yo sentía, tú lo vivías. Mi dolor, mis emociones, mis miedos… todos ellos fluían hacia ti. Esa fue la consecuencia de su liberación.
Demyan cerró los ojos, recordando cada instante de tormento en que había cargado con un peso invisible, cada noche donde había sentido un dolor que no era suyo.
—La única manera de romperlo —continuó Aria, con la voz quebrada— era con la muerte de uno de los dos. Por eso, cuando morí… —su mirada se oscureció al evocarlo—, ya no sentiste nada más. El sello se desvaneció con mi vida.
El silencio los envolvió como un abrazo cruel. Demyan apretó los puños, sintiendo la impotencia morderle el alma.
—¿Y tú? —preguntó al fin, con un hilo de voz—. ¿Nunca sentiste nada de mí?
Aria negó lentamente.
—No, Demyan. El sello solo funcionaba en una dirección. Yo nunca recibí tu dolor físico, ni tus emociones, ni tu carga. Pero… —se inclinó hacia él, con lágrimas en los ojos que no llegaron a caer— de todo ese vínculo nació lo más puro que tenemos. Nuestro amor.
Él la miró, y por un momento se olvidó de reinos, de batallas, de sombras. Solo la vio a ella, tan frágil y tan fuerte, tan humana y tan divina. La mujer que lo había hecho sentir lo imposible, que lo había arrancado de la condena de ser un rey sin alma.
—De algo estoy segura, Demyan —susurró Aria, acariciando su rostro—. Estamos hechos el uno para el otro. No importa lo que digan los dioses, ni lo que decidan los reinos, ni siquiera lo que nos imponga la oscuridad. Tú y yo… nacimos para encontrarnos.
Fue entonces cuando Demyan ya no pudo contenerse más. La tomó entre sus brazos, con una fuerza desesperada pero delicada, como si temiera que desapareciera si la soltaba.
—Te amo, Aria —murmuró contra sus labios, con una intensidad que lo desarmaba—. Te amo como jamás pensé que podría amar.
El beso que siguió no fue solo un beso. Fue una promesa, un grito, una entrega total. Sus labios se encontraron con un ardor que quemaba, que sellaba la verdad de lo que eran. Un beso que arrastraba dolor, recuerdos, secretos y esperanza. Un beso que los unía más allá del sello, más allá de la vida y de la muerte.
En ese instante, nada más existió. Ni el miedo, ni la oscuridad, ni la antigua maldición. Solo ellos.
Solo su amor.