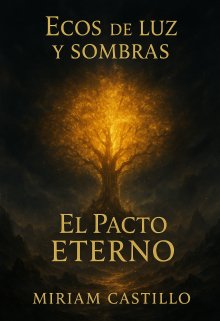Ecos De Luz Y Sobras El Pacto Eterno
Capítulo 29
El peso de una disculpa
La diosa de la guerra caminaba sola por los pasillos del palacio del Reino de la Luz. El eco de sus pasos resonaba en la piedra blanca, pero dentro de ella el ruido era mucho más fuerte. Había días en que podía blandir su espada con una seguridad indestructible, liderar ejércitos, infundir temor y respeto… pero ahora, frente a una sola mujer, se sentía más débil que nunca.
No se había acercado a Aria desde su regreso. No porque no quisiera, sino porque la vergüenza le pesaba demasiado. Ella había jurado protegerla, cuidar de quien significaba todo para su hermano, y aun así, Aria había muerto. Se culpaba por no haber estado allí, por no haber hecho lo suficiente, por haber fallado en lo más esencial.
“Soy la diosa de la guerra, pero no pude salvarla…”, pensaba una y otra vez, hasta que el peso de esa verdad la desgarraba por dentro.
Fue entonces cuando el destino la sorprendió. En una de las galerías del palacio, entre columnas iluminadas por los rayos del sol, la vio. Aria. No como la humana frágil que alguna vez conoció, sino como la diosa angelical que ahora era. Aun así, en su sonrisa cálida y en la forma en que sus ojos brillaban, estaba también aquella joven que había devuelto la vida a su hermano.
Aria la reconoció al instante. Una suave sonrisa iluminó su rostro, pero no dijo nada. No quería forzar lo que aún no estaba lista para expresar.
La diosa de la guerra bajó la mirada, debatiéndose entre dar media vuelta o dar un paso adelante. Y cuando Aria pasó a su lado, algo dentro de ella gritó más fuerte que su miedo.
—Aria… —la detuvo, con la voz quebrada.
Aria se giró, paciente, con esa serenidad que siempre la caracterizaba.
—Lo siento —dijo la diosa de la guerra, con una franqueza que le costaba pronunciar en voz alta—. Lamento no haberte podido salvar. Lamento no haberte protegido cuando más lo necesitabas. Y, sobre todo… lamento que hayas muerto por mi culpa.
Aria frunció levemente el ceño, sorprendida, y la escuchó con atención. La diosa continuó, con lágrimas contenidas:
—Por mi culpa perdiste los recuerdos de mi hermano, el amor que compartían, todo lo que eran antes. Yo fallé, y por eso tú… tú sufriste tanto.
El silencio entre ellas parecía pesado como una espada desenvainada. Hasta que Aria, en lugar de responder con reproche, sonrió suavemente.
—No tienes por qué disculparte. —Su voz era firme y dulce, como una caricia—. Todo lo que ha sucedido en mi vida, incluso lo doloroso, tenía un propósito. Tú no tienes la culpa de la obsesión de Hope… ¿Sabías que él amó profundamente a tu madre, la reina?
La diosa abrió los ojos, incrédula.
—¿Mi madre…?
—Sí —asintió Aria—. Lo que él sentía se convirtió en su condena. La oscuridad antigua aprovechó ese amor y lo deformó hasta volverlo un arma peligrosa. Ni tú ni yo teníamos control sobre eso. Fuimos víctimas de una fuerza que nos superaba… pero, gracias a todo lo que ocurrió, mi poder angelical volvió a mí, y con él regresaron mis recuerdos.
La diosa de la guerra temblaba. Sentía que las palabras de Aria la atravesaban como flechas, no por herirla, sino porque le arrancaban un peso que llevaba demasiado tiempo soportando.
—He recordado todo lo que viví con Demyan —continuó Aria, con brillo en los ojos—. El amor que nos tenemos, las promesas, incluso el dolor. Y ¿sabes qué? Todo lo que he pasado… ha valido la pena, porque me trajo hasta aquí.
Las dos mujeres se quedaron en silencio, mirándose con un entendimiento que no necesitaba más explicaciones. Entonces, la diosa de la guerra respiró hondo y habló con sinceridad:
—Gracias, Aria. —Su voz era un susurro, pero cargado de emoción—. Gracias por devolverme a mi hermano. Por romper la maldición que lo tenía encadenado durante siglos. Gracias por hacerlo volver a ser… él.
Aria dio un paso hacia ella y le tomó las manos con calidez.
—No me debes nada. Demyan es quien es porque siempre lo fue, y tú… tú lo acompañaste en cada batalla. Yo solo le recordé que estaba vivo.
Por un instante, la diosa de la guerra sonrió con un alivio extraño. No necesitaba más disculpas ni más explicaciones. En ese momento supo que las unía algo irrompible: el amor por el mismo hombre.
Aria lo amaba como mujer. Ella, como hermana, como familia. Y ambas lo protegerían con la misma fuerza, aunque de maneras distintas.
Ese día, sin necesidad de más palabras, nació entre ellas un lazo silencioso, un pacto de respeto y gratitud que permanecería incluso más allá de la guerra.